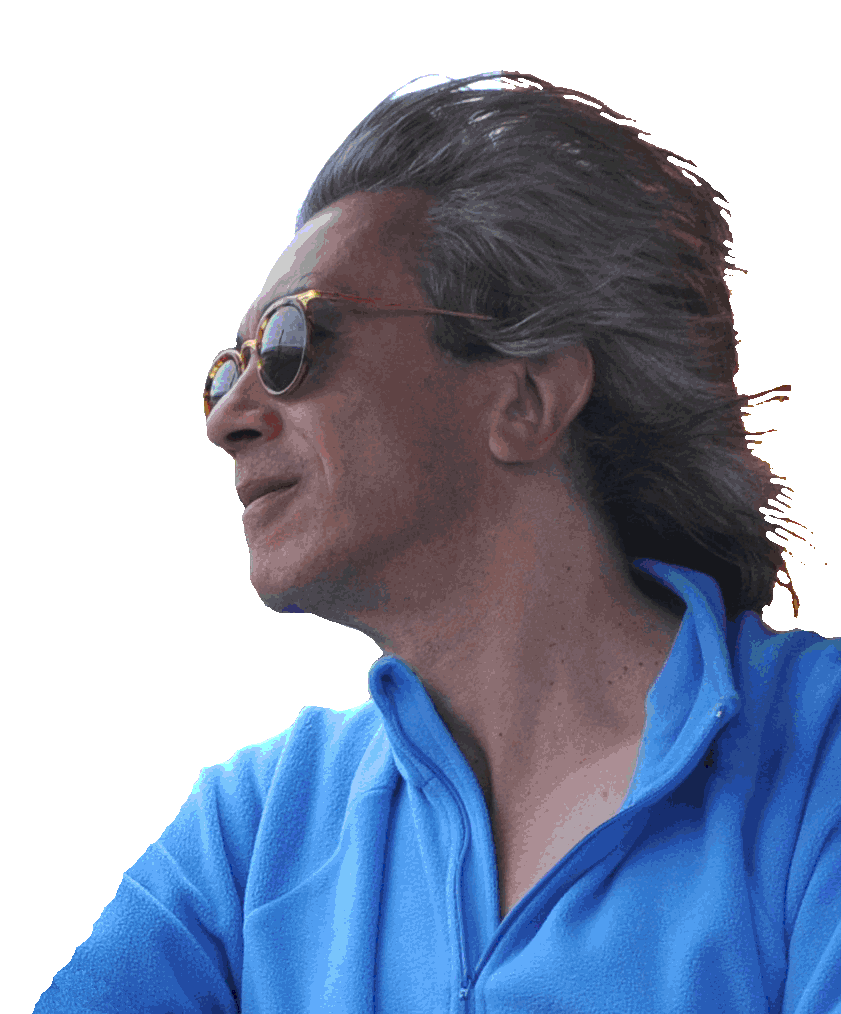
sábado 11 de julio de 2009
GH.1.1
Y entonces se produjo el contacto. Me cogió por la muñeca y me dijo que ahora o nunca. Habíamos presentido la irrupción como quien oye de lejos el ronco zumbido de un avispero y al ver entrar a Jenny por la puerta de la cafetería, al frente de un comando de una docena de jovencitas, tuve la certeza de que la vecina no me lo perdonaría jamás. No me ataba con ella la más mínima relación, tan sólo la curiosidad y el chismorreo, pero nunca se sabe hasta qué extremo puede llegar el vecindario cuando planea hacerte la vida imposible. Y lo que yo pensaba que podía ser mi buena obra del día, según se desarrollasen los acontecimientos, igual me quitaba las ganas de mostrame magnífico para el resto del año. Pero no había tiempo que perder. Era evidente que después llegarían también los mozos y en la barra, cuando apenas eran las once y media de la mañana, reinaría una asfixia intratable. Era una cuestión de principios.
Me calcé a la espalda mi mochila y aquel hombre larguirucho y desgarbado, con el que apenas había mantenido una conversación de dos minutos, se puso detrás mío, agarrándose con decisión a mis caderas y comencé a abrirme paso hasta la puerta en medio de un increíble gentío.
El café Moderno, en plena Gran Vía, hasta hace un segundo, era un remanso de paz. Su mayor agitación se producía por las hojas de los periódicos en manos de sus lectores, abuelos en su mayor parte, que rara vez rompían el silencio al empeñarse en devolver galantemente la vajilla, fenómeno que, indefectiblemente, les hacía tropezar entre las sillas y las mesas. Ahora, en cambio, se estaba organizando semejante tumulto que ni una tormenta de granizo sería capaz de disolver a los que se iban congregando en la misma entrada.
Eran ya medio centenar de bocas y ojos abiertos de par en par, órganos salidos de madre en una chusma sudorosa y pastillera, chillándome a pulmón roto en la oreja. Me tiraban violentamente de la camisa, de los brazos y hasta del cuero cabelludo, menos mal que, en un arrebato de agobio, me lo había rapado un par de días atrás, porque esta peña, poseída por las anfetas y el cristal, se iba del bolo cosa mala. Mientras intentaba yo abrirme camino como un meteorito a la deriva, hincando los codos hacia adelante y arrastrando además como si fuera un lastre al sujeto famélico, el que colgaba de mis ancas igual que dos boyas sobre el casco de un barco, sentí una vomitina en la espalda que no auguraba nada bueno. Visto el panorama, daba miedo calibrar las posibildades de salir ileso. Porque cruzando el umbral de la puerta estalló una de las vidrieras, un suceso debido seguramente a la simple presión de los cuerpos, y tan bendita circunstancia multiplicó de tal manera el caos entre la muchedumbre que se abrió un claro de luz en la jungla, lo suficiente como para abalanzarme sobre un taxi.
Mi compañero de huída era ni más ni menos que Dj Rancio, un tipo de casi dos metros que, a juicio de Jenny, se mueve igual que una medusa, pero que no tiene ni media hostia. Según mi vecina, a todas horas llevaba puestas unas gafas de pasta, así que es lo primero que perdió en la refriega. Eran rectangulares, como si le colgaran de las cejas dos portátiles de ocho pulgadas, pero debían costar quinientos euros de vellón. Cuando me salió al paso en el Moderno en seguida supe quién era. Aquella crin colorada, en la cúspide de su calva, más que un banderín tibetano se me antojó una coleta mongola. Lo cierto es que no quedó de ella ni zarrapita, y no precisamente porque se la arrancaran de cuajo. Olvidé por completo decirle que hiciera el favor de agachar el cráneo al entrar en el coche. Craso error, porque Dj Rancio resulta que es ciego.
Tendría que afirmar que también es tonto, pero me dio pena, lo que me convierte en cómplice de su estulticia. La coleta se quedó atrapada al cerrar la puerta del vehículo y dadas las circunstancias no era cuestión de abrir la ventanilla, sobre todo cuando vi brillar un machete que segó de un tajo esa estopa tan encarnada. Como no era mía lo mismo me dio. El pulso me iba a ciento veinte por minuto y tenía bastante ya con estar al borde de una arritmia, de modo que, intentando recuperar el resuello, me palpé el cuerpo de arriba a abajo. En seguida comprendí que me habían metido dos soberbios mordiscos en el brazo derecho y que en el izquierdo me faltaba la manga de la camisa. A cambio y como recuerdo me habían clavado allí un tenedor.
Dj Rancio se llevó la peor parte. No sólo tenía un chichón del tamaño de una pera en la frente, sino que estaba en plena crisis epiléptica. Con tal ahínco se había enganchado a mi cinturón que no recuerdo cuándo saltó la hebilla y con la correa en la mano comenzó a repartir mandobles, no sólo en la calle sino dentro del taxi, resistiéndose a comprender que ya había remitido el peligro. Como no hubo forma de que atendiera a razones, consiguió que el taxista también perdiera los nervios y le esclafara el GPS en la azotea, suceso que, sin duda, colaboró a que nos estrelláramos todos contra un semáforo.
Desconozco cómo acabamos en urgencias, pero aún recuerdo el motivo que desencadenó la histeria. En la 902, la discoteca donde Dj Rancio pincha todas las noches del viernes, había corrido como la pólvora un rumor. Que iba a trabajar de jurado en el casting de «Gran Hermano». Al acabar su jornada y asediado por los clientes no se le ocurrió otra idea que refugiarse en el váter de la cafetería, lugar donde me pidió asilo cuando yo fui a mear.
Me calcé a la espalda mi mochila y aquel hombre larguirucho y desgarbado, con el que apenas había mantenido una conversación de dos minutos, se puso detrás mío, agarrándose con decisión a mis caderas y comencé a abrirme paso hasta la puerta en medio de un increíble gentío.
El café Moderno, en plena Gran Vía, hasta hace un segundo, era un remanso de paz. Su mayor agitación se producía por las hojas de los periódicos en manos de sus lectores, abuelos en su mayor parte, que rara vez rompían el silencio al empeñarse en devolver galantemente la vajilla, fenómeno que, indefectiblemente, les hacía tropezar entre las sillas y las mesas. Ahora, en cambio, se estaba organizando semejante tumulto que ni una tormenta de granizo sería capaz de disolver a los que se iban congregando en la misma entrada.
Eran ya medio centenar de bocas y ojos abiertos de par en par, órganos salidos de madre en una chusma sudorosa y pastillera, chillándome a pulmón roto en la oreja. Me tiraban violentamente de la camisa, de los brazos y hasta del cuero cabelludo, menos mal que, en un arrebato de agobio, me lo había rapado un par de días atrás, porque esta peña, poseída por las anfetas y el cristal, se iba del bolo cosa mala. Mientras intentaba yo abrirme camino como un meteorito a la deriva, hincando los codos hacia adelante y arrastrando además como si fuera un lastre al sujeto famélico, el que colgaba de mis ancas igual que dos boyas sobre el casco de un barco, sentí una vomitina en la espalda que no auguraba nada bueno. Visto el panorama, daba miedo calibrar las posibildades de salir ileso. Porque cruzando el umbral de la puerta estalló una de las vidrieras, un suceso debido seguramente a la simple presión de los cuerpos, y tan bendita circunstancia multiplicó de tal manera el caos entre la muchedumbre que se abrió un claro de luz en la jungla, lo suficiente como para abalanzarme sobre un taxi.
Mi compañero de huída era ni más ni menos que Dj Rancio, un tipo de casi dos metros que, a juicio de Jenny, se mueve igual que una medusa, pero que no tiene ni media hostia. Según mi vecina, a todas horas llevaba puestas unas gafas de pasta, así que es lo primero que perdió en la refriega. Eran rectangulares, como si le colgaran de las cejas dos portátiles de ocho pulgadas, pero debían costar quinientos euros de vellón. Cuando me salió al paso en el Moderno en seguida supe quién era. Aquella crin colorada, en la cúspide de su calva, más que un banderín tibetano se me antojó una coleta mongola. Lo cierto es que no quedó de ella ni zarrapita, y no precisamente porque se la arrancaran de cuajo. Olvidé por completo decirle que hiciera el favor de agachar el cráneo al entrar en el coche. Craso error, porque Dj Rancio resulta que es ciego.
Tendría que afirmar que también es tonto, pero me dio pena, lo que me convierte en cómplice de su estulticia. La coleta se quedó atrapada al cerrar la puerta del vehículo y dadas las circunstancias no era cuestión de abrir la ventanilla, sobre todo cuando vi brillar un machete que segó de un tajo esa estopa tan encarnada. Como no era mía lo mismo me dio. El pulso me iba a ciento veinte por minuto y tenía bastante ya con estar al borde de una arritmia, de modo que, intentando recuperar el resuello, me palpé el cuerpo de arriba a abajo. En seguida comprendí que me habían metido dos soberbios mordiscos en el brazo derecho y que en el izquierdo me faltaba la manga de la camisa. A cambio y como recuerdo me habían clavado allí un tenedor.
Dj Rancio se llevó la peor parte. No sólo tenía un chichón del tamaño de una pera en la frente, sino que estaba en plena crisis epiléptica. Con tal ahínco se había enganchado a mi cinturón que no recuerdo cuándo saltó la hebilla y con la correa en la mano comenzó a repartir mandobles, no sólo en la calle sino dentro del taxi, resistiéndose a comprender que ya había remitido el peligro. Como no hubo forma de que atendiera a razones, consiguió que el taxista también perdiera los nervios y le esclafara el GPS en la azotea, suceso que, sin duda, colaboró a que nos estrelláramos todos contra un semáforo.
Desconozco cómo acabamos en urgencias, pero aún recuerdo el motivo que desencadenó la histeria. En la 902, la discoteca donde Dj Rancio pincha todas las noches del viernes, había corrido como la pólvora un rumor. Que iba a trabajar de jurado en el casting de «Gran Hermano». Al acabar su jornada y asediado por los clientes no se le ocurrió otra idea que refugiarse en el váter de la cafetería, lugar donde me pidió asilo cuando yo fui a mear.