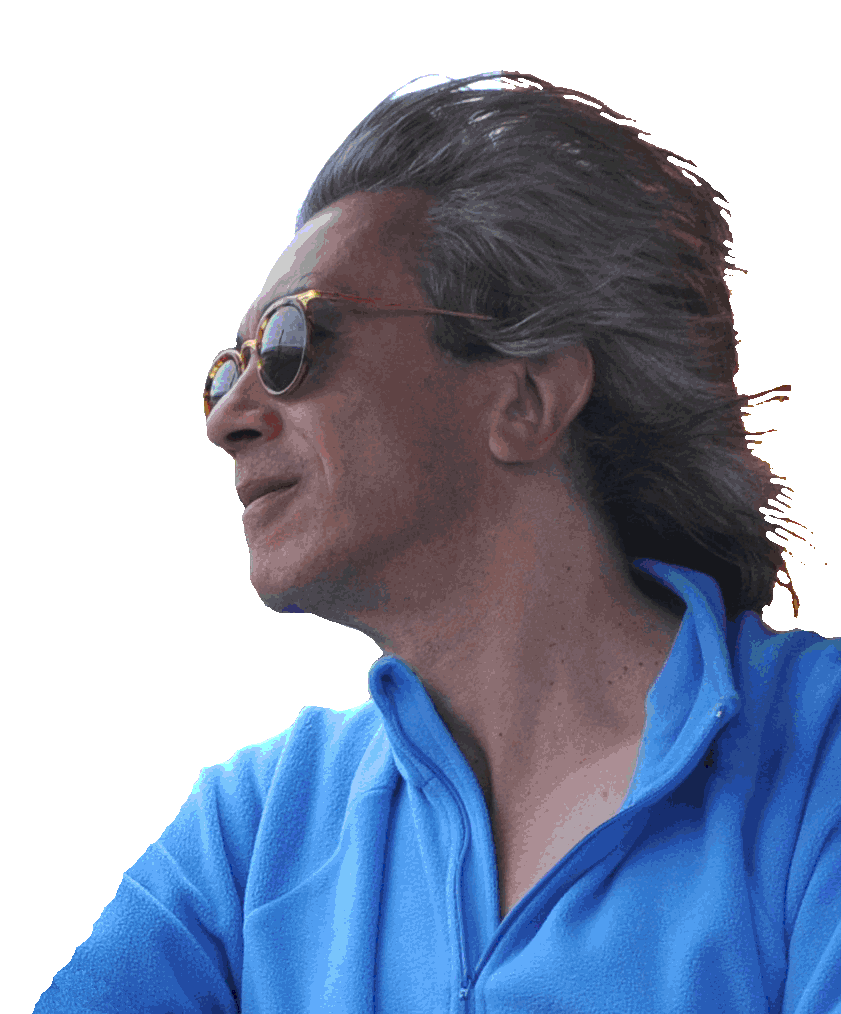
viernes 19 de enero de 2007
19 de enero de 2007
Ayer cogí el Casetero a las 9,45 en el paseo de María Agustín. La circulación era relativamente fluida, si la comparamos con la formidable fiesta que suele montarse durante las horas punta en los alrededores de la Puerta del Carmen. Menos mal que aún no están en marcha todas las obras de la Expo y que se espera finalmente que suspendan las del paseo de Teruel, donde ya se genera un monumental atasco. Como tengo el platillo volante en el taller le pregunté a la conductora del bus, que estaba comprobando a pie de asfalto si las puertas funcionaban adecuadamente, cuál era la parada más próxima al polígono del Alto Barranas pues tenía que acudir hasta Utebo por una oferta de empleo.
Atendí a sus explicaciones mientras recordaba las imágenes que había visto en YouTube, donde un internauta había colgado la grabación del incendio de uno de los vehículos de Ágreda. Ésta firma presta servicio entre Utebo, Casetas y Monzalbarba, lugares románticos donde los haya, con sus naves industriales, sus grandes superficies y sus gasolineras, facilitando el trasiego de mano de obra entre la capital y sus ciudades dormitorio. Así que el trayecto no tiene aire de acampada. Las apreturas y el exceso de peso convierten al autobús en una morcilla, donde los peones del Valle se arraciman igual que granos de arroz. Los caballos, las torres y los alfiles del ajedrez industrial zaragozano van hasta sus trabajos en su propio automóvil y viendo la diferencia llego a la conclusión de que tanta comodidad no puede ser buena. Se ha calculado que más del 80 % de los usuarios del AVE Madrid – Zaragoza pertenecen a los cuadros técnicos de las empresas y que son ellas las que pagan el billete. El resto, como siempre, va en autobús.
Ya había leído en el papel salmón de un periódico de tirada nacional que los negocios de exportación suelen ser oportunistas. Rara vez duran cinco años las relaciones de comercio internacional. Se está mucho más cómodo haciendo el viajecito del polígono a casa, o cogiendo el tren de alta velocidad a Madrid para resolver el papeleo, que vacunándose contra la malaria y pillando el avión para abrir nuevos horizontes. El avión apetece menos y sólo sirve para amasar puntos, porque si tienes un fajo te vas gratis a las antípodas. En el transporte público lo menos que ocurre es que el display que anuncia las paradas está roto. O sin actualizar, que se dice ahora. No era lunes, ni 1 de enero, el día que tomé el Casetero para acercarme al extrarradio.
Tampoco eran las ocho de la mañana. Antes de subir a los autobuses hay que estar informado, porque es el transporte de los pringaos, de los que no creen en el coche, de los que piensan que esa lata de chapa en la que muchos pasan media vida sin rozarse con la humanidad, no puede ser buena. Cierto roce es positivo aunque sea molesto, pero no hay mal que cien años dure y tuve la fotuna de no salir en YouTube.
Lo que había visto en el video no pasó del susto, pero hubiera sido desagradable encontrarse a los bomberos.
El empleo era modesto pero muy polivalente. Al uso en el gremio de la tapicería, que se rige por el Convenio de La Madera. Salario base y jornada partida. Por lo visto trabajan casi siempre nueve horas. De 8 a 1 y de 3 a 7. Y casi siempre sobre pedido. Como me dijo el jefe: «Si quieres venir a las 3 vienes a las 3, y si quieres salir a las 6, lo haces». Todo eran facilidades. El jefe es un sujeto de campo. Grueso y de mirada escrutadora, como de boina. Noté que buscaba en mis ojos la limpieza de carácter, la calidad del paño, lo que se ha denominado honradez y que a la corta resulta algo muy peregrino. Aquél hombre creyó en un momento difuso que podría hacerse conmigo y estaba deseando cerrar el trato. Entre otras cosas porque estaba realizando la labor de la persona que estaba buscando y no tenía edad ni cuerpo para semejante deslome. Y también porque estaba harto de explicar a tanto pretendiente la misma monserga. A su juicio, ninguno de los que había pasado por allí tenía la más mínima gana de dar el callo. Sólo venían a que les sellara el volante. Y a este paso tendría que contratar a un extranjero. La faena era muy simple: sierra de cinta y grapadora de pistola. Los armazones ya vienen fabricados de serie pero hay que modificar las medidas. Tienen varios modelos de sillones y de sofás y tiran mucho de metro.
—Aquí, para un hombre como tú, que ya tendrás los cuarenta —sentenció el jefe sosteniéndome la visual—, hay trabajo para ocho años. Eso sí, lo que no hay mientras tanto es otra cosa. Porque pringas todo el día.
¿Acaso tenía más tiempo antes, cuando me ganaba el jornal en el Agujero? Iba también en transporte público —los autobuses municipales—, pero los turnos me estaban matando. Valga como muestra el botón de lo jodido que es subir al búho la madrugada del domingo para ir más allá del Ebro, a orillas del Gállego y acabar en las afueras vistiendo de verde. Como los cirujanos, aunque el uniforme de un peón del plástico es más basto. Más sufrido. Sólo de pensarlo me pongo nostálgico. Será el síndrome de Estocolmo. O que he recibido un correo electrónico en el que todavía se me hecha de menos.
El peonaje es adictivo y cuesta coger la condicional.
Me ayudó encontrarme la otra noche con Alejandro, con su sonrisa franca y guasona asomando entre el bigote y la perilla, con su larga melena de pirata flamenco, entendiendo muy bien de lo que estoy hablando y animándome a continuar. Sabe de primera mano lo duro que es dejar atrás un empleo.
Atendí a sus explicaciones mientras recordaba las imágenes que había visto en YouTube, donde un internauta había colgado la grabación del incendio de uno de los vehículos de Ágreda. Ésta firma presta servicio entre Utebo, Casetas y Monzalbarba, lugares románticos donde los haya, con sus naves industriales, sus grandes superficies y sus gasolineras, facilitando el trasiego de mano de obra entre la capital y sus ciudades dormitorio. Así que el trayecto no tiene aire de acampada. Las apreturas y el exceso de peso convierten al autobús en una morcilla, donde los peones del Valle se arraciman igual que granos de arroz. Los caballos, las torres y los alfiles del ajedrez industrial zaragozano van hasta sus trabajos en su propio automóvil y viendo la diferencia llego a la conclusión de que tanta comodidad no puede ser buena. Se ha calculado que más del 80 % de los usuarios del AVE Madrid – Zaragoza pertenecen a los cuadros técnicos de las empresas y que son ellas las que pagan el billete. El resto, como siempre, va en autobús.
Ya había leído en el papel salmón de un periódico de tirada nacional que los negocios de exportación suelen ser oportunistas. Rara vez duran cinco años las relaciones de comercio internacional. Se está mucho más cómodo haciendo el viajecito del polígono a casa, o cogiendo el tren de alta velocidad a Madrid para resolver el papeleo, que vacunándose contra la malaria y pillando el avión para abrir nuevos horizontes. El avión apetece menos y sólo sirve para amasar puntos, porque si tienes un fajo te vas gratis a las antípodas. En el transporte público lo menos que ocurre es que el display que anuncia las paradas está roto. O sin actualizar, que se dice ahora. No era lunes, ni 1 de enero, el día que tomé el Casetero para acercarme al extrarradio.
Tampoco eran las ocho de la mañana. Antes de subir a los autobuses hay que estar informado, porque es el transporte de los pringaos, de los que no creen en el coche, de los que piensan que esa lata de chapa en la que muchos pasan media vida sin rozarse con la humanidad, no puede ser buena. Cierto roce es positivo aunque sea molesto, pero no hay mal que cien años dure y tuve la fotuna de no salir en YouTube.
 |
Lo que había visto en el video no pasó del susto, pero hubiera sido desagradable encontrarse a los bomberos.
El empleo era modesto pero muy polivalente. Al uso en el gremio de la tapicería, que se rige por el Convenio de La Madera. Salario base y jornada partida. Por lo visto trabajan casi siempre nueve horas. De 8 a 1 y de 3 a 7. Y casi siempre sobre pedido. Como me dijo el jefe: «Si quieres venir a las 3 vienes a las 3, y si quieres salir a las 6, lo haces». Todo eran facilidades. El jefe es un sujeto de campo. Grueso y de mirada escrutadora, como de boina. Noté que buscaba en mis ojos la limpieza de carácter, la calidad del paño, lo que se ha denominado honradez y que a la corta resulta algo muy peregrino. Aquél hombre creyó en un momento difuso que podría hacerse conmigo y estaba deseando cerrar el trato. Entre otras cosas porque estaba realizando la labor de la persona que estaba buscando y no tenía edad ni cuerpo para semejante deslome. Y también porque estaba harto de explicar a tanto pretendiente la misma monserga. A su juicio, ninguno de los que había pasado por allí tenía la más mínima gana de dar el callo. Sólo venían a que les sellara el volante. Y a este paso tendría que contratar a un extranjero. La faena era muy simple: sierra de cinta y grapadora de pistola. Los armazones ya vienen fabricados de serie pero hay que modificar las medidas. Tienen varios modelos de sillones y de sofás y tiran mucho de metro.
—Aquí, para un hombre como tú, que ya tendrás los cuarenta —sentenció el jefe sosteniéndome la visual—, hay trabajo para ocho años. Eso sí, lo que no hay mientras tanto es otra cosa. Porque pringas todo el día.
¿Acaso tenía más tiempo antes, cuando me ganaba el jornal en el Agujero? Iba también en transporte público —los autobuses municipales—, pero los turnos me estaban matando. Valga como muestra el botón de lo jodido que es subir al búho la madrugada del domingo para ir más allá del Ebro, a orillas del Gállego y acabar en las afueras vistiendo de verde. Como los cirujanos, aunque el uniforme de un peón del plástico es más basto. Más sufrido. Sólo de pensarlo me pongo nostálgico. Será el síndrome de Estocolmo. O que he recibido un correo electrónico en el que todavía se me hecha de menos.
El peonaje es adictivo y cuesta coger la condicional.
Me ayudó encontrarme la otra noche con Alejandro, con su sonrisa franca y guasona asomando entre el bigote y la perilla, con su larga melena de pirata flamenco, entendiendo muy bien de lo que estoy hablando y animándome a continuar. Sabe de primera mano lo duro que es dejar atrás un empleo.