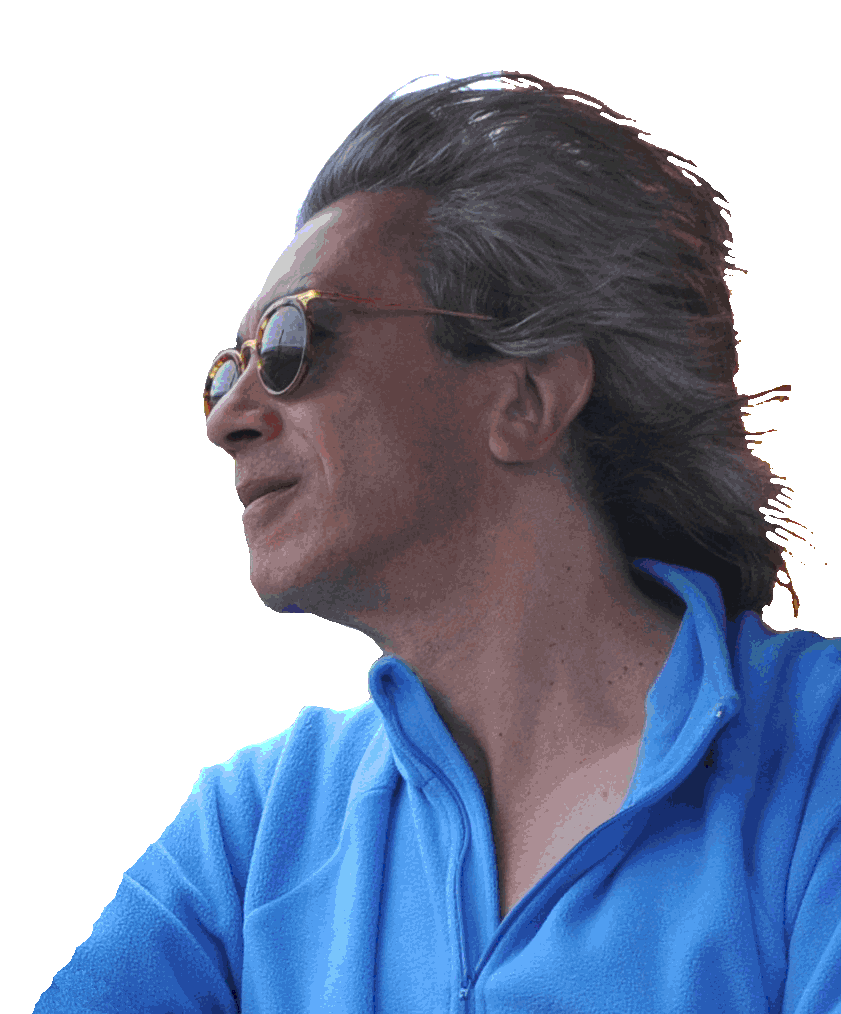
domingo 24 de abril de 2011
El secreto
El secreto es un jugoso pedazo de carne que extraen de un cerdo propinándole un tajo en horizontal. Le atizan la cuchillada cerca de la paletilla, a la altura de la cruceta. Sólo puede accederse a este manjar adquiriéndolo en una carnicería, aunque también lo sirven en los supermercados mediante horribles bandejas de poliuretano expandido, como si hubiera crecido en ellas por casualidad. Escribiendo sobre los secretos resulta indignante que el primero que venga a mi cabeza esté relacionado con el estómago. Supongo que el resto de los enigmas esconden tapujos más complicados que el hecho de estar a dieta, pero mucho me temo que lo único que cambia es la bandeja, la cual toma en la mayor parte de las ocasiones el aspecto de una lengua.
Los secretos se incrustan como una perdigonada en las orejas de la gente, estallan sibilinamente en su interior y galopan por la garganta hasta alojarse en las papilas, receptores que utilizarán luego de trampolín para alcanzar la salida. El problema es que no la encuentren. Si el huésped es testarudo, debido a una promesa o a haber prestado juramento, se enlazarán alrededor del cuello igual que una corbata y cerrarán el nudo hasta provocarle la asfixia. Lo más frecuente es que el dueño de la lengua ceda con el tiempo a la presión expulsando el secreto por la boca, rara vez queda constancia escrita porque el alivio es menor y son pocos los que prefieren llevarse el secreto a la tumba. Menospreciar el peligro que arrastra un secreto, por insignificante que nos parezca, resulta una insensatez. Su proximidad imanta a los seres humanos condenando al receptor a que repita el proceso, lamentablemente es un cuento de nunca acabar.
Yo intento mantener con los secretos una distancia prudente. Entre otras razones porque mi natural tendencia al olvido me anima a captar hasta el menor de los susurros. Mis pabellones auditivos se despliegan automáticamente formando pequeñas pero eficaces antenas parabólicas y los secretos se pegan a ellas con precisión algebráica. ¿Se me pueden contar secretos? Desde luego, incluso freírmelos en una sartén. Una vez digeridos sólo quedará de ellos la grasa, aparte de la consabida materia fecal.
La grasa, sustancia que acumulo en las zonas más sabrosas de mi cuerpo, no presenta ningún misterio. Tan sólo tendría que aparecer un carnicero dispuesto a extirparla para que desapareciera de sopetón. La razón es que lo somatizo todo, incluso las amenazas. Quizá la hipnosis, ideada como una tortura contra los alcahuetes, represente un apuro. He oído que no sólo levanta secretos sino que ayuda a dejar de comer y hasta de fumar. Si además obliga a recordar lo que has estado olvidando a lo largo de cinco décadas podría dejarme tonto para los restos. No gozo de la mejor disposición, lo confieso. No quiero asumir el riesgo de encontrar un psiquiatra y mucho menos un médium, de modo que los secretos ajenos por lo general están a buen recaudo conmigo. Últimamente, sin embargo, me he enterado de que ronda por ahí un best-seller cuya autora es una tal Rhonda Byrne. Se titula «El Secreto» y dicen del libro que es tan efervescente, tan positivo y jovial que podría haber sido el desencadenante de la recesión económica que nos envuelve... Comprenderán que me pueda la curiosidad.
La primera vez que vi este libro, un volumen de apenas doscientas páginas, fue sobre la caja de herramientas del ascensorista o —expresándome sin propiedad— del individuo que arregla el ascensor, tipo enjuto donde los haya. De tez morena y cabello negro cortado a navaja, el ascensorista es un joven de veintitantos años que se expresa correctamente en castellano, aunque haya nacido lejos de la península. No podría decir dónde porque todavía no hemos desarrollado semejante nivel de confianza. Lo único que logré descubrir es que alcanza un metro y setenta centímetros de altura, una certeza que se fraguó debido a la sombra que proyectaba el sujeto contra la ventana de la escalera, cuya medida es la que cito.
Nuestro encuentro se produjo al cerrar un servidor la puerta de casa y disponerme a subir al ascensor. Lo primero que noté, siendo apenas las diez de la mañana, fue la extraña oscuridad que reinaba en el rellano. Y lo segundo, la presencia misma del ascensor. En muy raras ocasiones encuentro la cabina libre y mucho menos aguardándome en el tercer piso, así que intenté abrir la puerta y dejar que la tecnología me trasportase hasta el portal: el viaje resulta más cómodo que mover las piernas y te permite además gesticular frente al espejo.
Con ánimo tan deportivo dispuse el tirador hacia mi persona de manera mecánica pero sin resultado alguno. Volví a la carga de nuevo empleando buena parte de mis recursos musculares con idéntica falla. Pulsé el botón repetidas veces, incluso propiné una coz contra la puerta. Al tercer intento frustrado, tras observar minuciosamente que nadie había muerto en el interior del elevador (no es la primera vez que se cuelga el artefacto y tienen que rescatar a los viajeros), me resigné a bajar las escaleras. Fue en ese instante cuando escuché un leve chasquido sobre mi cabeza y elevé la vista.
—¿Sería tan amable de alcanzarme una llave del 8?
Entre las sombras se deslizó una voz ronca de marcado acento extranjero. No había bajado ni un escalón, pero desde ese ángulo tan sólo contemplaba la imprecisa silueta de un hombre, montado a horcajadas sobre el ascensor, como si se tratara de un cíclope al que sólo pudiera dar muerte mediante un hachazo en la chepa. Me quedé atónito mirándole.
—Está en la caja de herramientas —indicó—. Justo a mi espalda.
Tardé un segundo en orientarme. Volví sobre mis pasos, llegué a la puerta de casa y comencé a subir las escaleras como si fuera a hacer una visita a los vecinos del cuarto, que son chinos. Todavía desconozco si de la China o de Taiwán, lo mismo nacieron en Nanjing y emigraron a Shangai para hacer fortuna, que montaron un todo a cien después de abandonar Hong Kong. En pensamientos de esta índole suelo deleitarme cuando ejecuto órdenes o emprendo tareas mecánicas, se trata de un fenómeno absurdo pero natural a mi esencia y he podido comprobar que siempre concluye con un descubrimiento, cualquiera, por obvio que sea. En este caso fue la caja en cuestión. Aunque también la proximidad del ascensorista, que ya asomaba una mano por encima de las rejas protectoras a modo de mojón, podría calificarse como un hallazgo. El joven llevaba un mono cubierto de manchas, igual que sus mofletes. Al verme, las mejillas le dibujaron un arco y pude contar dos caries en su sonrisa. A través de las rejas me pareció fingida, como si estuviera poniéndome a prueba. Entonces, sobre la caja de herramientas, la azul de toda la vida, metálica, de asas negras y tan grande como una mesilla de noche, encontré el libro. Se titulaba «El Secreto» y el ejemplar, acostumbrado a crecer entre trapos y destornilladores de carraca, tornillos de todos los tamaños y grosores, tuercas, llaves y manivelas, parecía muy sobado y grasiento, casi enfermo. Lo cojí en las manos, revolví después en las entrañas de la caja buscando la llave y al levantar una maza escuché una exclamación, lo que me indujo a pensar que había acertado con la llave correcta. Se la acerqué y nos quedamos mirando un instante a los ojos.
—¿Puedo echarle un vistazo? — dije. Pensé que el libro me quemaba en las manos, aunque en realidad sólo me las estaba ensuciando.
—Claro —espetó el ascensorista algo más relajado.
Lo abrí al azar y sin pensármelo dos veces caí en la página noventa y siete. Con letra gorda y facilona pude leer lo siguiente:
«Muchas personas se han sacrificado por otras pensando que eso las hace mejores... ¡Falso! Hay abundancia para todos y cada persona tiene la responsabilidad de invocar sus propios deseos. Si no te tratas como te gustaría que te trataran los demás, nunca podrás cambiar las cosas».
—¿Y funciona? —pregunté devolviendo el libro a la caja de herramientas.
—No sabría decirle — contestó el joven manipulando la llave en las entrañas del ascensor—, pero yo lo recomiendo a todo el mundo.
—Sin duda es un libro que promete —deduje de su respuesta.
«El Secreto» lleva siete años de constantes reediciones y ha dejado el cerebro como una pasa a millones de lectores. Predicando la contemplación de uno mismo hasta llegar a sentirse una maravilla de la naturaleza, una divinidad que se merece todo lo que le caiga encima, desastres incluidos, su autora se ha hecho de oro y no duda en pregonarlo a los cuatro vientos. Tal vez el ascensorista que trabaja en el inmueble donde vivo, por la misma ley de atracción universal que reza en las solapas de «El Secreto», vuelva una y otra vez a mi casa —dos veces al mes, como mínimo— con el propósito de arreglar el ascensor y nunca lo consiga. Quizá se lo merezca o quizá se esté haciendo de oro con pequeños arreglos que le permiten seguir viniendo cada vez que se estropea. Quien sabe. Millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Los secretos se incrustan como una perdigonada en las orejas de la gente, estallan sibilinamente en su interior y galopan por la garganta hasta alojarse en las papilas, receptores que utilizarán luego de trampolín para alcanzar la salida. El problema es que no la encuentren. Si el huésped es testarudo, debido a una promesa o a haber prestado juramento, se enlazarán alrededor del cuello igual que una corbata y cerrarán el nudo hasta provocarle la asfixia. Lo más frecuente es que el dueño de la lengua ceda con el tiempo a la presión expulsando el secreto por la boca, rara vez queda constancia escrita porque el alivio es menor y son pocos los que prefieren llevarse el secreto a la tumba. Menospreciar el peligro que arrastra un secreto, por insignificante que nos parezca, resulta una insensatez. Su proximidad imanta a los seres humanos condenando al receptor a que repita el proceso, lamentablemente es un cuento de nunca acabar.
Yo intento mantener con los secretos una distancia prudente. Entre otras razones porque mi natural tendencia al olvido me anima a captar hasta el menor de los susurros. Mis pabellones auditivos se despliegan automáticamente formando pequeñas pero eficaces antenas parabólicas y los secretos se pegan a ellas con precisión algebráica. ¿Se me pueden contar secretos? Desde luego, incluso freírmelos en una sartén. Una vez digeridos sólo quedará de ellos la grasa, aparte de la consabida materia fecal.
La grasa, sustancia que acumulo en las zonas más sabrosas de mi cuerpo, no presenta ningún misterio. Tan sólo tendría que aparecer un carnicero dispuesto a extirparla para que desapareciera de sopetón. La razón es que lo somatizo todo, incluso las amenazas. Quizá la hipnosis, ideada como una tortura contra los alcahuetes, represente un apuro. He oído que no sólo levanta secretos sino que ayuda a dejar de comer y hasta de fumar. Si además obliga a recordar lo que has estado olvidando a lo largo de cinco décadas podría dejarme tonto para los restos. No gozo de la mejor disposición, lo confieso. No quiero asumir el riesgo de encontrar un psiquiatra y mucho menos un médium, de modo que los secretos ajenos por lo general están a buen recaudo conmigo. Últimamente, sin embargo, me he enterado de que ronda por ahí un best-seller cuya autora es una tal Rhonda Byrne. Se titula «El Secreto» y dicen del libro que es tan efervescente, tan positivo y jovial que podría haber sido el desencadenante de la recesión económica que nos envuelve... Comprenderán que me pueda la curiosidad.
La primera vez que vi este libro, un volumen de apenas doscientas páginas, fue sobre la caja de herramientas del ascensorista o —expresándome sin propiedad— del individuo que arregla el ascensor, tipo enjuto donde los haya. De tez morena y cabello negro cortado a navaja, el ascensorista es un joven de veintitantos años que se expresa correctamente en castellano, aunque haya nacido lejos de la península. No podría decir dónde porque todavía no hemos desarrollado semejante nivel de confianza. Lo único que logré descubrir es que alcanza un metro y setenta centímetros de altura, una certeza que se fraguó debido a la sombra que proyectaba el sujeto contra la ventana de la escalera, cuya medida es la que cito.
Nuestro encuentro se produjo al cerrar un servidor la puerta de casa y disponerme a subir al ascensor. Lo primero que noté, siendo apenas las diez de la mañana, fue la extraña oscuridad que reinaba en el rellano. Y lo segundo, la presencia misma del ascensor. En muy raras ocasiones encuentro la cabina libre y mucho menos aguardándome en el tercer piso, así que intenté abrir la puerta y dejar que la tecnología me trasportase hasta el portal: el viaje resulta más cómodo que mover las piernas y te permite además gesticular frente al espejo.
Con ánimo tan deportivo dispuse el tirador hacia mi persona de manera mecánica pero sin resultado alguno. Volví a la carga de nuevo empleando buena parte de mis recursos musculares con idéntica falla. Pulsé el botón repetidas veces, incluso propiné una coz contra la puerta. Al tercer intento frustrado, tras observar minuciosamente que nadie había muerto en el interior del elevador (no es la primera vez que se cuelga el artefacto y tienen que rescatar a los viajeros), me resigné a bajar las escaleras. Fue en ese instante cuando escuché un leve chasquido sobre mi cabeza y elevé la vista.
—¿Sería tan amable de alcanzarme una llave del 8?
Entre las sombras se deslizó una voz ronca de marcado acento extranjero. No había bajado ni un escalón, pero desde ese ángulo tan sólo contemplaba la imprecisa silueta de un hombre, montado a horcajadas sobre el ascensor, como si se tratara de un cíclope al que sólo pudiera dar muerte mediante un hachazo en la chepa. Me quedé atónito mirándole.
—Está en la caja de herramientas —indicó—. Justo a mi espalda.
Tardé un segundo en orientarme. Volví sobre mis pasos, llegué a la puerta de casa y comencé a subir las escaleras como si fuera a hacer una visita a los vecinos del cuarto, que son chinos. Todavía desconozco si de la China o de Taiwán, lo mismo nacieron en Nanjing y emigraron a Shangai para hacer fortuna, que montaron un todo a cien después de abandonar Hong Kong. En pensamientos de esta índole suelo deleitarme cuando ejecuto órdenes o emprendo tareas mecánicas, se trata de un fenómeno absurdo pero natural a mi esencia y he podido comprobar que siempre concluye con un descubrimiento, cualquiera, por obvio que sea. En este caso fue la caja en cuestión. Aunque también la proximidad del ascensorista, que ya asomaba una mano por encima de las rejas protectoras a modo de mojón, podría calificarse como un hallazgo. El joven llevaba un mono cubierto de manchas, igual que sus mofletes. Al verme, las mejillas le dibujaron un arco y pude contar dos caries en su sonrisa. A través de las rejas me pareció fingida, como si estuviera poniéndome a prueba. Entonces, sobre la caja de herramientas, la azul de toda la vida, metálica, de asas negras y tan grande como una mesilla de noche, encontré el libro. Se titulaba «El Secreto» y el ejemplar, acostumbrado a crecer entre trapos y destornilladores de carraca, tornillos de todos los tamaños y grosores, tuercas, llaves y manivelas, parecía muy sobado y grasiento, casi enfermo. Lo cojí en las manos, revolví después en las entrañas de la caja buscando la llave y al levantar una maza escuché una exclamación, lo que me indujo a pensar que había acertado con la llave correcta. Se la acerqué y nos quedamos mirando un instante a los ojos.
—¿Puedo echarle un vistazo? — dije. Pensé que el libro me quemaba en las manos, aunque en realidad sólo me las estaba ensuciando.
—Claro —espetó el ascensorista algo más relajado.
Lo abrí al azar y sin pensármelo dos veces caí en la página noventa y siete. Con letra gorda y facilona pude leer lo siguiente:
«Muchas personas se han sacrificado por otras pensando que eso las hace mejores... ¡Falso! Hay abundancia para todos y cada persona tiene la responsabilidad de invocar sus propios deseos. Si no te tratas como te gustaría que te trataran los demás, nunca podrás cambiar las cosas».
—¿Y funciona? —pregunté devolviendo el libro a la caja de herramientas.
—No sabría decirle — contestó el joven manipulando la llave en las entrañas del ascensor—, pero yo lo recomiendo a todo el mundo.
—Sin duda es un libro que promete —deduje de su respuesta.
«El Secreto» lleva siete años de constantes reediciones y ha dejado el cerebro como una pasa a millones de lectores. Predicando la contemplación de uno mismo hasta llegar a sentirse una maravilla de la naturaleza, una divinidad que se merece todo lo que le caiga encima, desastres incluidos, su autora se ha hecho de oro y no duda en pregonarlo a los cuatro vientos. Tal vez el ascensorista que trabaja en el inmueble donde vivo, por la misma ley de atracción universal que reza en las solapas de «El Secreto», vuelva una y otra vez a mi casa —dos veces al mes, como mínimo— con el propósito de arreglar el ascensor y nunca lo consiga. Quizá se lo merezca o quizá se esté haciendo de oro con pequeños arreglos que le permiten seguir viniendo cada vez que se estropea. Quien sabe. Millones de moscas no pueden estar equivocadas.