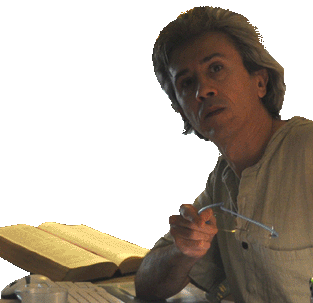
viernes 3 de octubre de 2008
© Sergio Plou
|
Artículos 2008 |
|---|
|
Al darme la vuelta continuaba allí. Había venido con otra persona, recogieron sus consumiciones —dos cafés— y se acomodaron malamente en una mesita enana. En la cafetería donde suelo hacer un receso, y que estuve a punto de abandonar por miedo a pillar un capazo, la peña se fue apretujando alrededor de minúsculos círculos de mármol hasta que la congestión, los móviles, el humo y las voces generaron una grillera de tal magnitud que la gráfica se disparó. La estadística de ocupación de dicho establecimiento, a las diez de la mañana, se sale de cuentas. En el improbable caso de sufrir una inspección de bomberos, por ejemplo, en cuyo ánimo estuviese desalojar el local en quince minutos, a todas luces sería una insensatez intentarlo porque los profesionales encargados de tal engorro no cabrían por la puerta. Tampoco les oiría nadie. El maravilloso caos sonoro que reina en la península ibérica, a diferencia de lo que ocurre en Escocia, lo mismo atraviesa los bares que los cines, las piscinas, polideportivos e incluso hospitales y bibliotecas, donde exigir un silencio absoluto va contra natura. Nuestro guirigay resulta tan excitante para el conjunto de los europeos que desde antaño lo venden las agencias como un atractivo turístico. En tabernas, tascas y chiringuitos, salvo raras excepciones, los clientes nativos regulan el desorden de sus apriscos reduciendo el problema por saturación. De hecho no tardan en apurar el tentempié más allá de un cuarto de hora. Aunque es lo máximo que un ser humano puede aguantar en cualquier negocio hostelero sin pedir una bombona de oxígeno, dada la proverbial resistencia de los indígenas a estirar los recreos, el plazo de lo que debe durar la masticación de un bocadillo es por ley de quince minutos. En el pico de la gráfica, justo durante el colapso del bar, los analistas extranjeros han podido comprobar que los hispanos, en semejantes condiciones, todavía tienen tiempo y espacio suficiente como para echar fugaces vistazos a sus muñecas, pobladas siempre por inútiles relojes de pulsera, que usan más como reclamo y ostentación que para medir el consumo de sus vidas. Que estudian también el periódico sin demasiado detenimiento, pasando la vista sobre las letras gordas y evadiendo a posta las páginas del crucigrama, no se vayan a cebar y se les pire el santo al cielo. Aprovechan para comentarse lo que leen mientras comen y beben y todavía les sobra un rato para llenar de nicotina sus pulmones, incinerando todos los pitillos que no se podieron fumar en el trabajo debido a la prohibición legislativa. Antes de volver a sus quehaceres tienen además por costumbre soltar la vejiga, razón por la que se forman predecibles atascos en los urinarios y dando lugar a chanzas y encuentros de toda laya. Fue en ese momento, al darme la vuelta, cuando comprobé que todavía continuaba allí y que, pese a las aglomeraciones, estaba dispuesta a quedarse. Me acerqué a la barra abriéndome de codos y pedí la cuenta, pero era ya demasiado tarde. |
| Primeras Publicaciones | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 — 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Cronicas | Críticas Literarias | Relatos | Las Malas Influencias | Sobre la Marcha | La Bohemia | La Flecha del Tiempo |
|---|