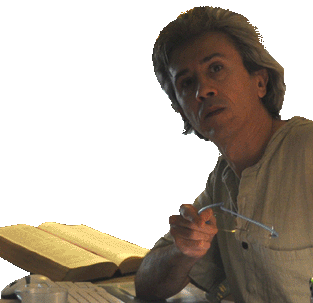|
Nuestros padres y abuelos, los progenitores de las últimas generaciones que soportaron el régimen anterior, lograron construir una paciencia digna de mejor empeño y para salir adelante necesitaron añadir a su carácter un potente espíritu de sacrificio. Esta cualidad se forjó en sus conciencias no sólo a fuerza de sortear fusilamientos y persecuciones, que ya es decir bastante, sino mediante el miedo y la explotación de todos los supervivientes. La posguerra fue tan larga, tan dura y tan alucinatoria que el juez Garzón, a mi escaso entender, se ha quedado corto al mandar que se abran las fosas y se limpien las cunetas de la dictadura de Franco, tendría que haber exigido a las autoridades sanitarias que cubrieran el tratamiento psiquiátrico de generaciones enteras. Si la barbarie de un genocida, o el crimen de lesa humanidad, resultan delitos perseguibles de oficio, el daño cortical en cambio no parece reparable con un simple mandamiento judicial. Está suficientemente documentado que después de un trauma lo más común es encontrarse con un cerebro hecho fosfatina.
La caduca mentalidad de inmolarse, inculcada desde los púlpitos y los colegios religiosos —léase católicos—, está a años luz del esfuerzo natural que requiere cualquier tarea para alcanzar unos resultados razonables. En cambio, la disciplina inglesa fabricó durante décadas entre los ciudadanos de las clases medias y bajas un cuajo tan impresionante que los pudientes, ante el exceso de mártires, exigieron a sus subordinados comportamientos heróicos. Todavía la burguesía actual —heredera de la anterior y testigo de la siguiente— mantiene ciertos hábitos insalubres de antaño y continúa generando entre sus practicantes, o los que simulan comulgar con semejantes memeces, una aguda relación de dependencia. Los profesores que imparten hoy en las aulas la asignatura de Liderazgo han comprobado que una gestión autoritaria fomenta una idea selvática del tajo en las empresas, lo que cínicamente denominan los expertos como «darwinismo laboral». El darwinismo laboral, al contrario del científico, resulta ser creacionista porque el desarrollo y evolución de los animales de esta selva tan peculiar depende casi siempre de sus directivos, que encarnan la idea de un dios todopoderoso. Este modelo exige de los currantes actitudes esclavistas, ignorando peligros, aceptando graves recortes salariales, ampliando jornadas y trabajando a destajo, circunstancias que multiplican el número de bajas y accidentes. Con el ánimo de hacerles entender a los jefes que estas prácticas no conducen a ninguna parte, se les habla en un lenguaje impropio pero que les suena mejor. Se les hace ver que ciertos listillos adquieren cualidades interpretativas, como poner cara de velocidad, dar sensación de enorme trajín y sudar profusamente, impresión esta última que produce inevitables viajes al lavabo. Se les avisa incluso de que para llamar la atención los hay que llegan a infligirse daños físicos y mutilaciones. Se intenta inculcar que las prácticas autoritarias generan victimismo, bajadas en la producción y en el rendimiento de los empleados, además de una aguda tendencia al absentismo, por lo que son de muy dudosa rentabilidad económica. De hecho, cuando aparecen estos detalles en las gráficas, reflejan la mala praxis de los ejecutivos en recursos humanos.
Esta herencia discursiva, esta mentalidad arcaica, es el resultado de una transición política sin víctimas ni culpables. Conviene comprenderlo porque vivimos tiempos de crisis. Cuando no se exigen trabajadores sino que se necesitan santos, individuos capaces de darlo todo por la empresa igual que antaño se daba todo por la patria, vamos camino del éxtasis. Basta con añadir patologías religiosas, como la flagelación y el sufrimiento placenteros, para que la baja autoestima o la ignorancia se conviertan de nuevo en un valor social. Vuelven así los timos piramidales y tampoco me extraña que el presidente del Congreso de los Diputados acabe colgando una placa de Sor Maravillas en los pasillos de las Cortes. Le sienta como un guante a esta época. Una monja masoca, que dedica su existencia a causarse daños físicos, merece que su nombre figure entre los grandes personajillos de nuestra historia oficial. El hecho de que su convento estuviera precisamente en la Carrera de san Jerónimo es a mi juicio lo de menos. Lo importante es la leyenda que sirvió de motor:«déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecta». Esta irreprimible vocación de ser humillada la condujo un día a colgarse por la melena a una viga del techo, y desconozco si la dejó calva pero su congregación, escindida de las carmelitas descalzas porque le parecía muy avanzada, fue para su tiempo una de las más ultraotodoxas que se recuerdan. |