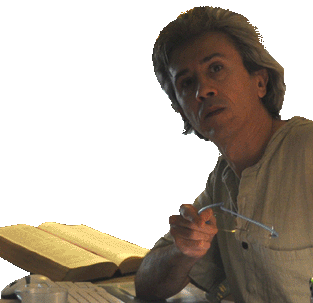|
La peculiar capilla sixtina que ha pintado Miquel Barceló en la sede de Naciones Unidas en Ginebra ha costado la friolera de veinte millones de euracos. No soy un perito en arte ni pretendo valorar semejante hazaña. Es más, hará un par de domingos que le dedicaron un reportaje en el semanal, le eché un vistazo a las fotos y lo cierto es que me encantó el resultado. Ojalá me crecieran billetes por las orejas, porque le encargaría a Barceló que me arreglara el baño a su gusto y capricho. Y digo el baño porque las Naciones Unidas son el retrete de la diplomacia internacional, entre otras razones porque allí no van los políticos a otra cosa que a cagarla. Comprendo que se merecen un marco de incomparable inspiración, sobre todo para hablar con la debida altura de espíritu sobre las guerras que ellos mismos provocan y los muertos de hambre que ocasionan. No lo discuto, ellos sabrán lo que hacen con nuestros dineros y con su escasa o nula conciencia. Lo que no se me ocurriría nunca es la cutredad de abonar parte de la factura del arreglo de mi baño con los ridículos donativos que entrego a Greenpeace. A los ecologistas de Greenpeace, es obvio que el Gobierno no les subvenciona un céntimo —ni falta que les hace—, pero tampoco permite a los ciudadanos que deduzcamos en nuestra declaración de la renta aquellas cuotas que abonamos a dicha ONG. Con cualquier otra organización se vale el chanchullo, pero a los chicos malos del Rainbow Warrior es mejor no darles ni agua. Casi mejor así, de recibir alguna limosna en este preciso instante la echarían en falta.
El Gobierno, a la hora de apoquinar el dinero que cuesta una obra como la que se ha marcado Miquel Barceló, y con el triste fin de ahorrarse un piquito del total, acaba de restar medio millón de euretes al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Y se ha quedado tan ancho. Un país como el que gobierna Peta Zeta, que presume de ser la octava potencia económica del globo, le ratea medio kilo a los desnutridos del Congo, a las hermanitas de las misiones —para que no sigan construyendo inútiles iglesuelas en África— y a los médicos sin fronteras, que se empeñan en salvar de la muerte cada año a miles de desgarramantas, seguramente los mismos que luego se desgarran la piel en las alambradas de Melilla. Si llegan a la frontera, claro. ¿Y todo para qué? Para que en la inauguración de la cúpula de Barceló, el próximo día 18, se hagan una foto monísima contemplando el techo desde los Reyes al jefe del Gobierno, pasando por el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario general de la ONU. Así de estúpida es la realidad.
Hacen falta modernos y hermosos palacios para que luzcan confortablemente sus trapos y sus lenguas los aristócratas de la clase política. No dudan en regalar millones de euros a los banqueros del planeta —supongo que como premio a lo bien que se han forrado— y en cambio descuentan de la hucha del domund una bonita suma de lo que cuesta pintar el local. Es un detalle muy feo y que dice lo suficiente sobre cómo se administran los cuartos del 0,7% para el Tercer Mundo, un porcentaje que nunca se alcanza y dudo que se logre jamás. La gente, mientras tanto, podrá escandalizarse con el valor de una obra de arte y alucinar con que lleguen a pagarse veinte millones por unas cuantas estalactitas de colores. A mí me parece que el jornal de los artistas, por mucho que cobren, resulta más provechoso que regalárselo a las entidades financieras o a las empresas de armamento. No me explico todavía cómo no han pensado antes en quitar algún milloncejo del pastón que se lleva esta gentuza, por robar y matar a sus semejantes sin escrúpulo de ninguna índole, en vez de echar mano a la gorra de los pobres. Igual piensan que de Afganistán o de Wall Street nos llegará otra cosa que un montón de ataudes y una ruina inminente. Igual hablan de rescatar a la clase media de la quiebra y lo único que están pensando es en ahogarla definitivamente. |