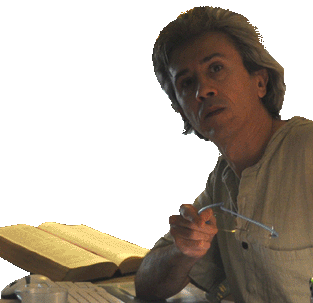
jueves 29 de mayo de 2008
© Sergio Plou
|
Artículos 2008 |
|---|
|
Se respira en el ambiente cierto estado de ansiedad, que se acumula y se desborda mediante las trombas de agua que caen por sorpresa y nos pillan sin el paraguas a mano. La ciudad se va regando para que le crezcan rápido los girasoles. No hay nada como pedir a la madre naturaleza la capitalidad del mundo en cualquier asunto para que se muestre benéfica hasta decir basta. Incluso el Gobierno se lo está pensando e igual nos ilumina mañana con la clausura del trasvase, no porque sea un desastre ecológico sino porque ya no hace falta, de esta forma tan ingenua nos libramos de un conflicto ético en cuanto al desarrollo sostenible. Habría sido una hipocresía que el río que cruza la Expo y que sirve de excusa para levantar todo este tingladillo de negocios, antes de llegar al mar le encasquetaran un baypass metálico para robarle unos litros. Así, por lo menos, se salva la cara. Algo semejante ocurre con las bicicletas. Los ciclistas se juegan la vida entre los coches a diario porque los automovilistas piensan que son un peligro para la circulación vial. Cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta de que el verdadero estorbo lo originan los vehículos a cuatro ruedas, no sólo porque apestan la atmósfera sino también porque impiden el libre tránsito de los peatones, sin embargo la economía suicida del capitalismo nos empuja a seguir fabricando coches como churros en detrimento del transporte público. Estamos tan vacíos por dentro que necesitamos adquirir objetos inútiles, cuyo mayor servicio es originar soberbios atascos. La bicicleta es práctica y favorece el ejercicio físico, pero es barata y produce pocos empleos en comparación con otros trastos, así que la condenan nuestros gobernantes a que circulen por las aceras o salgan los domingos de paseo, cuando el tráfico es menor. Para salvar la cara se montan un servicio de alquiler a las orillas del río, que menos da una piedra, y así nadie puede decir que no se hace nada para mejorar el problema. Se trata de calmar la conciencia a base de parches para cubrir la ansiedad. La inflación galopa rumbo al 5%, los bancos endurecen las condiciones de cualquier préstamo y sobran más de un millón de viviendas en todo el país, pero como los paisanos tienen que vivir en alguna parte suben los precios de los alquileres. La Expo, a cierta peña, le está destrozando las gónadas y llega a pedir quinientos euros por una noche en un piso de sesenta metros de Fernando el Católico, donde no hay yacusi ni cama de agua y tampoco te dan un masaje tailandés. Los siete mil y pico currantes que están levantando el barullo de Ranillas jamás creyeron que por un chamizo de cincuenta metros tendrían que apoquinar más de seiscientos euracos en Zaragoza, no me extraña que estén comiéndose todas las horas que les echen para que el trabajo les resulte rentable. Como ya no hay plazas disponibles en los hoteles, los precios de los alquileres se disparan y los visitantes poco previsores encontrarán un panorama turístico similar al de Manhattan. Acojona pensar que después de la Expo se mantenga el cachondeo inmobiliario en tan alta estima, no hay salario que soporte un alquiler de tres mil euros mensuales. A no ser que inventen rápidamente un bebedizo que reduzca el tamaño de los sujetos y que en 70 metros quepan varias familias numerosas, apenas quedará dinero para ir al supermercado y comprar un pollo clorado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advierte que los alimentos seguirán costando un ojo de la cara hasta el 2017. A no ser que se paralice la siembra de cereales con destino a los carburantes biodiesel y de paso se permita la producción de los temibles alimentos manipulados genéticamente, los ciudadanos europeos nos hartaremos de pollos clorados. Los yanquis los zampan así de toda la vida, con su salmonela y su campylobacter, el único problema es que después se suben a la azotea y descargan su ansiedad ametrallando a los vecinos. |
| Primeras Publicaciones | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 — 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Cronicas | Críticas Literarias | Relatos | Las Malas Influencias | Sobre la Marcha | La Bohemia | La Flecha del Tiempo |
|---|