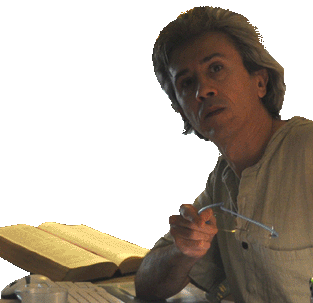
jueves 1 de mayo de 2008
© Sergio Plou
|
Artículos 2008 |
|---|
|
Se habla mucho del Monstruo de Amstetten, al que se le ha puesto tan arcaico título porque no se hallaba una palabra más adecuada en el diccionario para designar su completa carencia de escrúpulos ni su salvaje falta de humanidad. Van saliendo a la luz los zulos de Europa, donde las malas bestias someten a sus propias hijas, engendran nietos con ellas y además hacen corto en su aberración. No se entiende porqué se largan a Tailandia sin cuidar de la mazmorra. Será que allí no necesitan esconderse ni secuestrar a nadie: campan a sus anchas. Pone los pelos de punta pensar en los sótanos del primer mundo y en el burdel en que se han convertido los paises más pobres. Da asco y lástima al mismo tiempo ver hasta dónde llega la miseria de la esclavitud sexual y el enorme retroceso que representa para las libertades y la igualdad de género descubrir semejante atrocidad en el corazón de nuestro continente. Leyendo «Las amantes», de Elfriede Jelinek —premio Nobel de Literatura en 2004— me quedé atónito al contemplar un paisaje austriaco de relaciones humanas tan devastador como el que ella cuenta y sin embargo, con el trascurso de los años, acabas por comprender que todavía puede ser peor y que tal vez la autora se haya quedado corta también en sus narraciones. Cuando se afirma en las películas y novelas que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia nunca se sabe hasta qué punto se achican las semejanzas. Las familias albergan en el subsuelo de Europa otras familias paralelas que viven en un mundo subterraneo, donde nunca llega la luz del sol. No sólo se descubren sectas recónditas en las cuevas de Penza, allá en Rusia, aguardando la llegada del fin del mundo con el mismo temperamento que en cualquier parada se espera a que llegue el autobús. No hay que irse tan lejos para encontrar un grupo humano sometido por la fuerza y el constante lavado de cerebro a la clandestinidad más absoluta. Tras los muros de nuestras casas se extiende un hormiguero fabricado palmo a palmo que cubre una sonora vergüenza. Difícilmente se consigue entender cómo un sujeto de esta ralea consigue secuestrar a su hija durante veinte años, tener siete hijos con ella y lograr que nadie se entere. Ni siquiera su propia esposa. A medida que se van conociendo los detalles, con la morbosidad que caracteriza a este tipo de noticias y el emponzoñamiento habitual al que ciertos medios nos tienen acostumbrados, salta a la vista que la intimidad de los domicilios conyugales llega en ciertos extremos a construir auténticas taifas. En la era digital, donde se nos asegura que estamos controlados hasta las heces, resulta que pueden surgir este subtipo de criminales y organizar un patético harén bajo la mesita de su televisor. Su propiedad se estratifica. No sólo se puebla de verjas y alarmas, también penetra en el terreno hasta llegar a las capas freáticas. Sólo que en lugar de agua se encuentra un pozo ciego: el espejo cóncavo de su propietario. |
| Primeras Publicaciones | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 — 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Cronicas | Críticas Literarias | Relatos | Las Malas Influencias | Sobre la Marcha | La Bohemia | La Flecha del Tiempo |
|---|