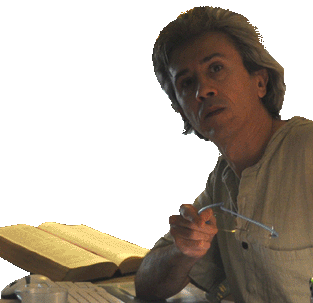|
El mundo anglosajón celebra esta noche la brasa de Halloween. Aquí no acaba de cuajar porque disfrutamos de una versión más jasca. Nos da mal fario disfrazar a la muerte, aunque parezca mentira somos muy supersticiosos. A los nenes, en cambio, les meten con calzador las calabazas y los esqueletos, y se lo pasan en grande. De hecho vuelven del cole convertidos en monstruos y espantando a sus abuelos, que no acaban de pillar la onda a las costumbres importadas. La gente mayor se imagina yendo a la copistería con una foto de su difunto más próximo y pensando que van a ampliarle la jeta en una cartulina a tamaño natural, que después tendrán que recortarla con unas tijeras y ajustarle unas gomitas, y es que se ponen enfermos. No se ven.
A ingleses y norteamericanos también les parecería un escarnio jugar así con la imagen de sus seres más queridos, máxime cuando la gente más joven podría haber muerto de un balazo en la guerra y ayer mismo volver de Irak en una caja de pino. Las convenciones no se llevan a semejante extremo. Aunque esta noche varios grupos de Obamas, Bushes y MacCaines en miniatura estarán apareciendo a las puertas de las casas e infundiendo un terror infantil entre sus vecinos, lo cierto es que acabarán pidiendo dulces, regalos y propinas, que son siempre más fáciles de pagar que los impuestos o las mordidas. Halloween, en Estados Unidos, es una fiesta de niños. La costumbre ha desarrollado entre los adultos un estereotipo tendente al carnaval de aire gótico, con un escaparate enorme de artefactos a la venta pero cortado siempre por un repetitivo patrón simbólico: la calabaza luminosa. El despliegue genera tal negocio que es raro encontrar iniciativas. La creatividad está muy mediatizada.
Tampoco somos un ejemplo. Acudimos en masa a los cementerios durante un solo día, como si el resto del año fuese imposible, nos diera pánico acudir o no hubiese nadie vivo y conocido en tan inhóspito paraje que pudiese certificar ante terceros que en realidad estuvimos allí. Porque decir que hemos ido, sin testigos, es como presumir de una operación y no mostrar las cicatrices. La mayor creatividad en una jornada como la de mañana — y a la luz del día— no consiste en otra cosa que en elegir las flores. El resto del año serán de plástico, por supuesto, pero mañana saldrán tan frescas de nuestras neveras que darán la impresión de recién cortadas. Aún se estila bruñir las lápidas, claro. Se adecentan las tumbas el día de hoy para dar la impresión de que se acude con frecuencia, sólo que resulta tan predecible la excusa que suelen encontrarse con el mistol a la misma hora los que después dan pábulo a las patrañas, de este modo propician un ambiente incómodo y bastante hipócrita que —sin entrar en discusiones peregrinas — apenas le resta emotividad. Más bien al contrario, promueve los conflictos y hace que hierva la sangre. Llantinas, pañuelos y lutos forman parte del paisaje desde que tengo memoria, así que el primero de noviembre son indispensables.
Si fuese de obligado cumplimiento hacer un halloween hispano con los utensilios de los que disponemos, los niños acabarían llamando a las puertas de los vecinos esta noche disfrazados de sus abuelos, con una liga negra ajustada en el antrebrazo, unas flores en la mano y tal vez un mistol asomando del bolsillo, como si acabasen de llegar del cementerio, no sé si de pasarle un trapo a los apellidos o a devolver el frasco que, con las prisas, quedó abandonado junto a la lápida. Igual reciben a cambio un caramelo, porque aún se estila el repartir dulces para azucarar los momentos difíciles, pero se me hace muy cuesta arriba imaginar una situación semejante. Ver a los niños repartiendose por los hogares de esta guisa supondría un alto nivel de autocrítica. Incluso de motivación personal. Sin embargo, es más sencillo que un niño arrastre consigo alguna partícula de sus antecesores a que, desde luego, nazca con un pecado original. Ver a los niños disfrazos de sus parientes fallecidos proyectaría en sus progenitores la herencia del dolor, la marca humana del recuerdo más ingenuo, tal vez de esta manera toda la parafernalia de la muerte dejaría espacio a la realidad. Supongo que la industria acabaría vendiéndonos, como un belén luminoso, pequeños bloques de nichos en miniatura. Los colocaríamos en la ventana, igual que hacen los yanquis con sus calabazas, para anunciar mediante las intermitencias de las bombillas que hoy es una noche especial. ¿Más divertida y surrealista? ¿Más trágica y emocional? Es una simple cuestión de formas. ¿Acaso nadie se ha reído nunca cuando lo más lógico sería llorar? |