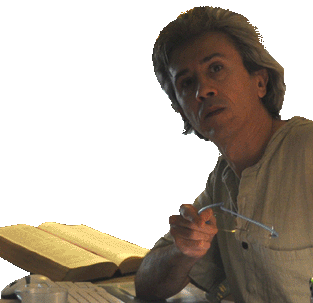|
Ocurrió cuando le narraba el argumento de lo que había leído la noche anterior. Apenas llevaba un par de minutos poniéndola en antecedentes cuando hubo un borboteo anormal en el acuario, supongo que reclamando silencio, y entró en fase REM. Mi compañera sentimental se queda frita escuchando mi voz de madrugada, que a media luz adquiere poderes narcolépticos. Es una lástima que los maduritos interesantes —así se describen muchos en las páginas de contactos— entre múltiples destrezas no gocemos también de cualidades hipnóticas. Hacía dos horas que estaba leyendo para mis adentros «La pared vacía», una vieja novela de misterio escrita por Elizabeth Sanxay Holding, pensando en que hoy, si la bella durmiente volvía a pedirme un resumen, le iba a contar la trama de una obra más ligerita, pero no surtió efecto. Así que apagué el interruptor de la mesilla y veinticinco vueltas después me estaba comiendo la manta. Si no surgen mejores acontecimientos, lo más frecuente en otoño es que al tumbar el melón sobre la almohada me invadan sueños insulsos. Mi conciencia sufre a menudo tal vaporada que al sonar el despertador y recobrar el conocimiento me es imposible esbozar un croquis de lo que he vivido durante el sopor. Ayer fue al revés, primero llegó el blancazo y luego se me pegaron las sábanas, de tal modo que ni a ráfagas de metralleta me hubiera levantado al alba. Cuando me bulle cualquier sandez bajo la capa del cráneo puedo hervirla cada veinte minutos buscando soluciones delirantes y si encima visito el baño —¿será la próstata?— me desvelo completamente, ¿acaso barruntaba lloviznas?
De tanto escuchar en las noticias la misma cantinela, me obsesioné con las hecatombes financieras y al cabo de una eternidad conseguí conciliar el sueño. Apoyado en la barandilla de un patio, cerca de un corro donde gritaban como histéricos una manada de jóvenes bien trajeados, seguí el lento desplome del capitalismo mediante unos prismáticos que uso, cuando me acuerdo de llevarlos, en la azotea del teatro. Con curiosidad de entomólogo, en lugar de actores observé a unos señoritos que, a falta de ideas, cubren sus sesos con una lámina de gomina. La extienden igual que mantequilla sobre el cuero cabelludo y dicha materia les aporta una mala leche extraordinaria. Los vi enarbolando sus plumas de plata y agitando fajos de papelotes, dando órdenes a diestro y siniestro con la iracundia que emplean los corredores de apuestas en las carreras de galgos. Después de jugar su partida de padel cogerían un yet hasta Leeds, donde iban a almorzar en el restaurante de Anthony, el célebre cocinero inglés que asesinó a su amante y lo troceó con deleite para freírse uno de sus muslos en aceite de oliva. No pueden evitarlo, son unos esnobs.
Mientras el presidente del Gobierno sale por la tele garantizando los ahorros con treinta mil millones de euros, al otro lado del mundo, en un hotel de California donde las habitaciones cuestan más de mil dólares la noche, los ejecutivos de la aseguradora AIG se corren una espléndida juerga para celebrar el rescate de su empresa gracias al aval del estado yanqui. Cuenta la leyenda que allí se mandaron hacer un peeling, la manicura, masajes descontracturantes y que hasta vino el callista, pero seguramente también se fueron de putas porque la factura asciende casi a medio millón y nadie dice cuántos eran los que se dieron el gustazo... Como para firmar un seguro de vida con esta chusma o jugarse un colín en el parqué. Antes, cuando yo tenía parqué — hará de este fenómeno varias décadas— me hacía tanta ilusión verlo brillante que lo bruñía con unos trapos de felpa. Arrastraba los pies igual que los patinadores se deslizan sobre el hielo y me tumbaba luego sobre la maderita de color miel, que es muy cálida. Desde aquella laguna de tablas observaba el techo sin miedo a pillar una gripe. Siempre imaginé que los parqués de las Bolsas son de una soberbia tarima flotante y bien pulida y que, cuando las bolsas caen, los broker lo dejan todo perdido de kleenex y órdenes de venta, circunstancia que provoca el hartazgo de las señoras de la limpieza. Recuerdo que hace un torrado de años llegué incluso a tener unas obligaciones eléctricas, y no me refiero a las de pagar el recibo. Se me ocurrió adquirirlas como una forma de ahorro, pero eran otros tiempos. En esas estaba cuando sonó el despertador del movil anunciando un nuevo día. También sonó el grifo del cuarto de baño, el microondas y hasta el exprimidor eléctrico, porque el registro sonoro es prodigioso cuando te freirías un muslo con tal de seguir durmiendo. Era mi compañera sentimental, que iba temprano a nadar antes de ir al curro. |