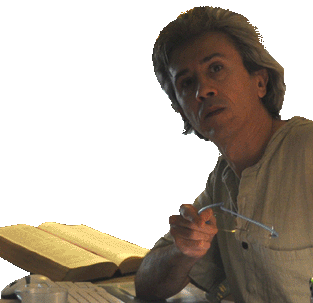
domingo 17 de agosto de 2008
© Sergio Plou
|
Artículos 2008 |
|---|
|
Desde antes que Herbert George Wells publicase por fascículos en 1897 su novela «El hombre invisible», la humanidad ha soñado con tener la capacidad de ocultarse, pasar desapercibida o sencillamente desaparecer a los ojos del resto para maniobrar de forma impune y enterarse de unas cuantas cositas. Los japoneses llevaban unos años intentando crear un tejido que tapase de la vista lo que fuera menester, pero los norteamericanos han logrado en un laboratorio de California y mediante la nanoingeniería construir un nuevo material que desvía los haces de luz. De hecho, ni los absorbe ni los refleja y la investigación, como cabría esperar, ha sido financiada por el ejército estadounidense. Supongo que será uno de sus secretos mejor guardados del mundo. Invertir en los tejidos invisibles ahorrará un pastón en espías pero pone la piel de gallina imaginar tan sólo en qué puede emplearse semejante tecnología. El planeta se llenará de detectores, escáneres especiales, gafas capaces de captar un índice de refracción negativa y hasta de seguretas invisibles. Llegará un instante en que dudaremos de estar solos y será mucho más fácil entrar en paranoia. Los jefes, que ahora se ven obligados por su «popularidad» a viajar de incógnito, podrán saber lo que les venga en gana de primera mano, sin soplones ni intermediarios, y las organizaciones mafiosas camparán a sus anchas. Casi todas las premisas ya se cumplen hoy sin necesidad de ser invisibles, pero el control nunca acaba de ser suficiente. El monopolio, aunque esté prohibido, es la razón que mueve a las grandes empresas y para que sus productos sean los únicos que se venden en el mercado hay que jugar sucio. La Tambovskaya o la Organizatsiya, como se nombra en ruso a la mafia que opera desde los Urales hasta América, anda estos días especialmente revuelta con la guerra del oleoducto que cruza Georgia y al mismo tiempo con los capos más punteros de la organización, donde están haciendo un criba guapa y llevándose por delante a los «invisibles». Uno de ellos, un mengano llamado Gennadi Petrov, uno de los jefazos denominados «ladrones de la ley», que vivía alegremente en la Costa del Sol y que tuvo que recluirse en su palacete de Palma de Mallorca, acudió a la policía española pidiendo protección porque estaba acorralado por las altas esferas. Las altas esferas no son unas bolas que planean sobre las cabezas de la gente, sino más bien esbirros de los más altos jefes que te clavan una inyección letal y te dejan morir tranquilamente en tu camita. En Rusia se muere ahora por problemas de corazón, que es mucho más limpio. El caso Litvinenko —que está documentado en una película que proyectan los jueves en los Renoir — dejaba demasiados rastros nucleares para un cochino asesinato de un periodista de habas. Los infartos, al lado del uranio enriquecido, son deliciosamente neutros, así que, a los pocos días de ir con el soplo a los agentes, Petrov la diñó en su palacio gracias a un problemita vascular. Y a otra cosa, mariposa. De haber tenido a su disposición la capacidad de ocultarse mediante una tela invisible, ahora no estaría escribiendo nadie sobre este asunto pero entre las muchas gracias que declaró a los guardias, se sabe que su acta de diputado en la Duma rusa le costó a Petrov unos trecientos mil euretes. Allí hay que pagar a los grandes jefes para ejercer de político, entrar en las listas de un partido y resultar elegido después como intocable. Otros capos mayores que él, como Vladimir Kumarin, pasaron también a mejor vida. Todos ellos salieron de las cocinas del antiguo KGB de San Petersburgo, igual que Putin. Y esta gente no se anda con tonterías. No termino de imaginarme qué harían estos sujetos si además pudieran ser invisibles. Sólo de pensarlo me da repelús. |
| Primeras Publicaciones | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 — 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Cronicas | Críticas Literarias | Relatos | Las Malas Influencias | Sobre la Marcha | La Bohemia | La Flecha del Tiempo |
|---|