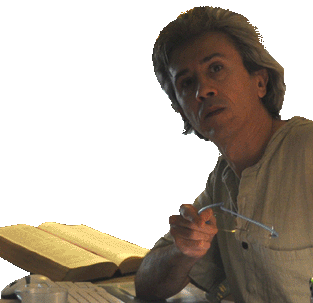|
La Expo, igual que una servilleta de papel, se pudre a la orilla del Ebro. En cuestión de un mes se ha quedado fósil, es basura y ha pasado a la historia con minúsculas. No sé qué será de Zaragoza el año que viene, cuando llegue agosto como siempre y no haya una telepamplina a la que subirse, lo mismo asistimos a un suicidio en masa, a una emigración en masa o hacemos sencillamente masa en el sofá, donde resistiremos a la crisis con el porrón en una mano y el mando de la tedeté en la otra, dejándonos llevar por el ventilador y soñando con las olas. Es la máxima tecnología que podremos permitirnos.
La recesión, el invento más fabuloso que hayan parido los ricos, lo más in de lo in, la película de terror que viene a poner las cosas en su sitio, nos teletransporta de nuevo a la segunda división del consumo. Ahora que cualquier idiota puede conocer Berlín por cincuenta euros, hay que conseguir que rabie en seco, que añore esos tiempos en los que podía viajar, tomarse unas cañas y además que le trajeran la compra a casa. Se cierra el grifo y vuelven las aguas a su cauce. Sólo el lujo más ostentoso diferenciaba a los ricos de siempre de los nuevos ricos y cualquier patán presumía de tener mandadera, aunque fuera oriunda del Senegal. Llegó un momento en que la clase media rozó con la lengua los viejos placeres de la opulencia y ahora que le han cogido vicio deben devolver el gusto y la gana o les hunden el chiringuito.
La crisis es un chantaje de la vieja elite económica, la que tiene castillos en cuyos jardines crecen árboles que dan dinero, la materia prima con la que se constituyen los bancos. Los bancos son los graneros de la clase pudiente y el Estado, a modo de tributo feudal, regala un pastón a las entidades financieras. No porque vayan mal, sino porque funcionan como un reloj de bolsillo. Son las maravillosas herramientas que controlan nuestro tiempo, el que dedicamos casi siempre a fabricar billetes de banco. Trabajando para una empresa, la misma que maneja sus créditos y sus cuentas con el mismo banco que pagará después nuestros sueldos, podemos hacer frente a nuestros gastos particulares y darnos de vez en cuando algún capricho. Los ricos se han dado cuenta de que no hace falta tanto dispendio para atarnos en corto. Han vaciado las cajas fuertes y para celebrarlo se han fumado un puro, a ver qué pasa.
Los ingenuos piensan que en realidad los bancos funcionan tan mal que los jefes no se atreven a decírnoslo. A su juicio, el caos que se armaría justifica por sí sola tal mentira pero sería más prudente ir nacionalizando poco a poco los bancos, hospitales, trenes y hasta las compañías telefónicas. Tarde o temprano el Estado acabará soltando el dinero en ellas, así que lo justo es comprarlas a bajo costo. O expropiarlas directamente. Lo raro es que continúen privatizando cualquier actividad pública que sea mínimamente rentable... ¿No resulta extraño? ¿No convendría recuperar de nuevo para la sociedad aquellos espacios que, por cuatro perras y a fuerza de cohechos, corruptelas y tráfico de influencias, se depositaron en manos de esos ineptos que arruinaron cualquier expectativa? Al revés, se trata de seguir en la misma dirección.
La gente no acaba de creérselo. No sé, debían pensar que la Expo duraría toda la vida. Se tragaron el bulo de que era un fenómeno sostenible. No sólo se recuperaría el meandro sino que en tres días iba a funcionar un parque empresarial impresionante, la envidia parisina de la Defense, la rehostia en patineta. Las tonterías que llegaron a decirse y lo fácilmente que colaron en nuestros cocos. Hasta los del Acuario comprenden ahora que no hay dios que mantenga vivo el show de los peces. ¿Habría que nacionalizarlo entonces? Todos los aborígenes hemos pasado ya por sus instalaciones y hasta que olvidemos bañeras y barbos pasarán años, véase el parque de atracciones. Cuando regrese otra vez a nuestra memoria, ¿seguirá el acuario en su sitio o lo habrá cubierto el polvo difuso de la nostalgia? Apuesto por el segundo extremo, pero se me abren las carnes.
Los millones que se han enterrado en la ribera para lograr que agosto fuese un mes más agradable...
¿No les enternece que se formen las más peregrinas asociaciones con el propósito de salvar la gota splash de la Torre del Agua, a la que amenazan los organizadores del evento con trocear para que ocupen su sitio las oficinas de la CAI? A mí me deja atónito. El viejo logo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada era una virgencita levitando, no una gota de agua enorme cayendo del techo, por favor, menuda cursilada. Menos mal que los munícipes, con el alcalde a la cabeza, van entendiendo que vivimos una época de permanente rebaja y se han empeñado en montar allí la litronería de Mañolandia. De esa manera tan singular, la Expo de Zaragoza quedaría reducida a lo que siempre fue, un parque temático de bares que permita ir cerrando las zonas saturadas de garitos y tascas. Hay que controlar el bebercio, que la peña se va del mundo cuando no tiene con qué drogarse, y para calmar a los nostálgicos aseguran que el gigantesco gotillón, rebanado en tostadas, se montará otra vez en el futuro Museo de la Expo. Hasta entonces reposarán sus restos en un almacén, junto al montón de ninots que fueron indultados. Y mientras encuentran otro juguete —Gran Scala, las olimpiadas pirenáicas o lo que se les ocurra—, todo cuela. |