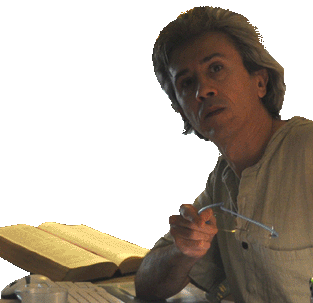|
Nunca he visto las credenciales de ningún magistrado, desconozco si van con chapa, son plastificadas o llevan la foto del funcionario en cuestión. Tampoco me consta haber echado el ojo a los documentos de ningún diputado, ni siquiera autonómico, será que no me ponen los carnés. Pienso que ya tendríamos que ser alguien por el hecho de estar vivos, sólo al estirar la pata podría decirse con cierta rotundidad que no somos nadie. La burocrática manía de demostrar que somos quienes realmente decimos resulta tan exasperante como inútil. Nuestro aspecto está ligado a una retahíla de números, tanto de matrículas como de libretas de ahorros, teléfonos, contraseñas y hasta tarjetas de súpermercado, cartulinas que sirven para que te den puntos mientras controlan tus compras. Pretenden fotografiarnos también las córneas, el mapa cromosómico y los empastes con el absurdo motivo de asegurar que la persona que está pasando por el arco magnético de un aeropuerto es la misma que sale segundos después, aunque vaya descalza. Dicen que la identidad es sagrada y cuantos más papeles la sepultan más ridícula parece. ¿Realmente somos tan importantes o no valemos ni un colín? La excusa de proteger nuestros datos y nóminas complica la dulce tarea de valorar la existencia. Fortalecemos la memoria sorteando inconvenientes y recordando nimiedades cuya utilidad es prescindible.
En la calle, en cambio, nos manejamos con una mentalidad bien distinta y la existencia de cada cual se rige por patrones aún más subjetivos. Pero muy simples. Por ejemplo, puedes caer mal al portero de la discoteca y recibir de repente un mar de guantadas. En ese instante da igual que tengas carné de conducir, que seas socio del real Zaragoza o de la misma piscina que el matón de la puerta. Es más, tu identidad podría resultar un inconveniente porque en su ánimo se presenta la emoción de coserte a patadas y sin encomendarse a comprobación alguna procede sin más ni más. La entrada de ciertos garitos parecen la frontera del tercer mundo, una tiranía ridícula y caprichosa donde hay que sobornar a los guardias, ya sea en metálico o en especie, para que te permitan el paso. La tradicional reserva en el derecho de admisión se convierte entonces en una subespecie del antiguo derecho de pernada, entendiendo por pernada que te pongan literalmente la pierna en el cuello y dobleguen así tu voluntad. Empeñarse en llenar el gaznate en antros de tan recia seguridad como ausencia de intelecto reduce una magnífica velada a un esperpento mortal. No es la primera vez que a las puertas de una discoteca madrileña se monta tal sindiós que acaba el asunto en los periódicos. En esta ocasión ha pagado el pato un varón del que tan sólo conocemos su peso —rondaba los cien kilos— y si sabemos una cuestión tan peregrina es porque los centuriones que flanqueaban el acceso al local excusaron su comportamiento afirmando que la causa de tan repentino fallecimiento podría deberse a un exceso de grasa. Al final, como siempre, somos lo que nuestro aspecto confirma: gordos, delgados, altos o bajos. Y basta que se tercie un mohín para que Lynch se materialice en forma de segureta.
Casualmente aquella noche, bien entrada la madrugada, un joven magistrado estaba tomándose unas copas en la discoteca en cuestión. Los jueces que se caricaturizan en las series de televisión maniobran siempre con toga y desde el estrado, rara vez los vemos tomándose un cubata en un bar. En este gremio, tan famosos como Garzón o Marlaska, hay muy pocos así que un individuo puede afirmar que está al frente de un juzgado y responderle otro que él conduce un camión o una hormigonera. Y santas pascuas. Acreditarse no sirve de nada. Con los policías y los sanitarios parece más fácil, porque el uniforme y las sirenas forman un conjunto muy teatral. No me imagino a un juez sacando el mazo o el birrete de una mochila anexa. El problema de ciertas profesiones es que no basta con ejercerlas, conviene también llevarlas impresas en la cara si no quieres que te la partan. El magistrado del que hablo intentó frenar la agresión múltiple de los porteros hacia un cliente en la misma puerta y le dijeron que «ni juez ni hostias, a ver si te vamos a dar a ti también». Cuando la violencia se desata sobran los carnés, sólo median los golpes, de modo que el juez tuvo que llamar a la policía, que suele presentarse armada. Para entonces ya era demasiado tarde y aunque el juez —del que sólo conocemos su juventud por las noticias— se personará como testigo de excepción en los juzgados, siempre queda el regusto amargo de pensar que la identidad, la real y la burocrática, concluyen siempre entre los puños de varios matones sin cerebro. Da igual que seas un magistrado o un simple peatón, la vieja cuestión de Shakespeare exige que Hamlet pueda vivir para contarlo.. |