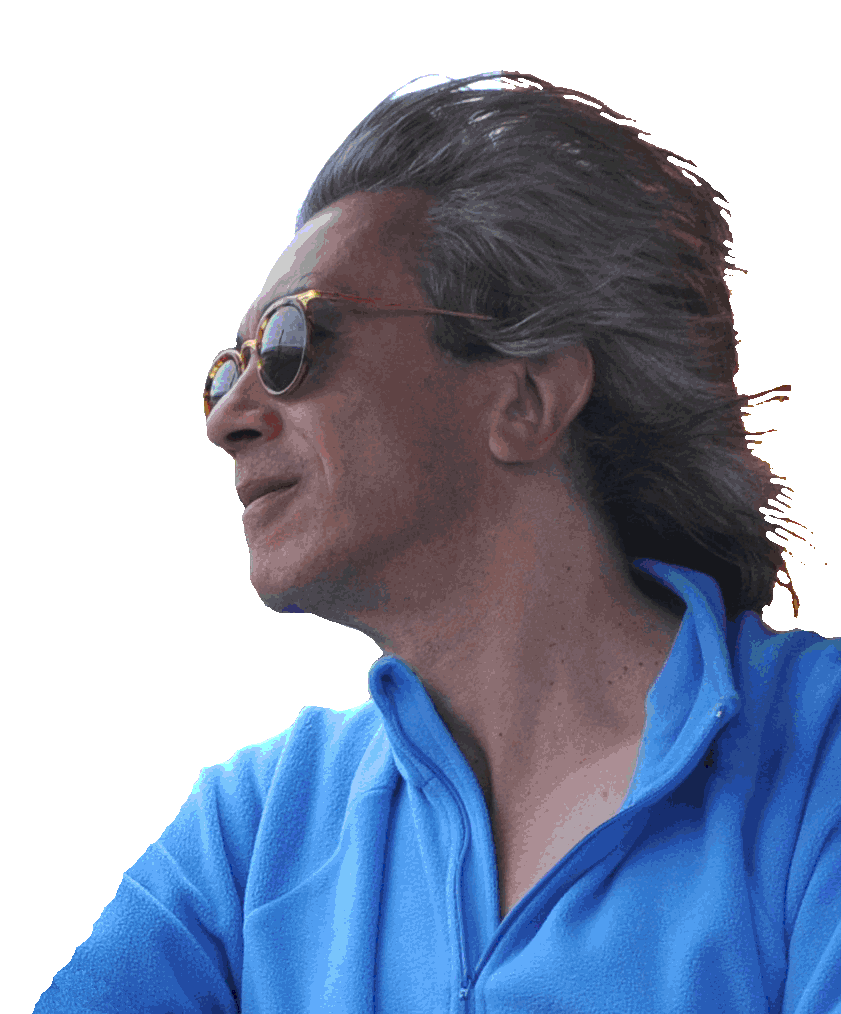
martes 9 de febrero de 2010
Cambiar de vida
Lo positivo de esta crisis es que se te rifa el casero. Un casero profesional, un tío Gilito, de los que pasan el rato viendo cómo procrean los billetes de banco en sus cuentas corrientes, si eres buen pagador te llama por teléfono y te baja el alquiler. Para que ocurra un suceso tan paranormal como el que cito basta con insinuar que te largas y el culo se le hace pepsicola. En otra época era impensable pero ahora es un fenómeno corriente. Subir el pago de los inmuebles se ha convertido en una hazaña. El IPC no se cantea y las entidades financieras, a fuerza de embargos y subastas, les están comiendo el terreno a los viejos especuladores de siempre, de modo que se ha creado un panorama nefasto para su negocio, donde la oferta supera con gran holgura a la demanda. Aunque los amos del monopoly desconfían hasta de su propia sombra tienden a acoquinarse frente a los cambios y prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer. La ocasión la pintan calva.
No he llevado a la práctica semejante argucia porque encontrar un piso de algo más de sesenta metros por doscientos y pico euros es una utopía. Mi domicilio fue durante mucho tiempo inhabitable, al igual que el resto del edificio, que siempre ha corrido el riesgo de pasar a la leyenda. Gracias a que sus pobladores están pidiendo a gritos una lobotomía, mi casa continúa siendo una extraña excepción que confirma la regla. Es barata pero inquietante y esta rareza, sin embargo, no me impide pensar que el precio de los domicilios en su conjunto resulta abusivo.
Es anormal que se pague un sueldo por un arriendo. Me refiero a un jornal de seiscientos euros, que es lo más común, pero el sistema económico se resiste a modificar sus hábitos de tal modo que las nóminas de los mileuristas representan hoy una auténtica bicoca. Salvo que vaya a peor y colapse, al capital no le mola hacerse el harakiri, prefiere alentar a los demás a que se quiten de enmedio o se abran en canal. Pasándose por la piedra a generaciones enteras de incautos se intenta que el dinero cambie de manos y recibir unas friegas de esta pomada no agrada a las familias de clase media. La inversión de estas gentes estriba en haber comprado un piso, aparte del propio, destinado a las rentas. Hasta hoy pudieron mantenerlo en adobo esperando que la hija de sus entretelas decidiera casarse, pero resulta que el negocio del hijo —así es la crisis— se va al garete y de pronto se encuentran los padres entre la espada y la pared. ¿Resultado? La hija se queda sin herencia, el hijo se pule la de su hermana en pagar deudas y mengua el patrimonio familiar. Está por ver que el inmueble se venda pero con ese propósito y con mucho dolor de corazón se pone al inquilino de patitas en la calle. No hablo de mí, sino de mi compañera sentimental, a la que ha afectado la crisis ajena en cabeza propia.
Como lo cortés no quita lo valiente y estoy harto de ducharme de perfil, en un alarde de optimismo puse sobre la mesa la entrañable ocurrencia de compartir una vivienda. Siempre que tuviera las habitaciones suficientes como para gozar de un despacho y pudiese disfrutar de agua caliente en un baño europeo, estaría de acuerdo. Una vez tomada la decisión te encuentras de pronto imaginando un domicilio con dos acuarios y dos lavadoras, dos teléfonos y dos ordenadores e incluso un par de neveras y friegaplatos. No hablo de dos cocinas porque calificar de cocina lo que yo tengo sería una arrogancia, pero la cubertería, los juegos de cama y sus respectivos catres, sofás, sillas y sillones, estufas de butano, reproductores de música, cojines y luminarias, exigen un concienzudo análisis de criba para favorecer la integración de ambos domicilios. Se trata de aumentar la calidad de vida reduciendo el número de zarrios y conservando la autonomía de los sujetos, sin que el precio resienta las cartillas o suframos una hernia en el empeño.
Afrontando la cuarta mudanza de mi vida, esta vez de carácter múltiple, peinamos la ciudad en busca de un piso que reuniera las características exigidas. Varias semanas después puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que dicha experiencia no enriquece el intelecto aunque permitiría a los profesionales de las encuestas hacerse una idea vaga pero muy sociológica sobre la crudeza que manifiesta el vecindario.
Hasta ahora la mejor anécdota ha sido el hallazgo de un portero de fincas urbanas, cuya fauna creía en extinción, que derrochaba un sentido del humor tan hilarante como impropio a la leyenda que empaña su oficio. El joven, alto y desgarbado, un sujeto leído y de amplio vocabulario, se ajustó las gafas y nos echó la vista encima. Debió apreciar una ausencia porque enseguida nos preguntó si éramos de la productora. Mi compañera sentimental y un servidor cruzamos una mirada, a medio camino entre la complicidad y la estupefacción, para terminar confesando que habíamos preferido dejar la cámara en el vehículo.
— No sabes lo que pesa —constató mi compañera.
— A fin de cuentas —indiqué— todavía estamos buscando localizaciones.
— ¿Se trata de una comedia o de una película de terror?
— Mucho me temo que va a ser de terror —asintió mi compañera.
— En ese caso —replicó el portero con una luz extraña en sus pupilas—, os va a entusiasmar.
Como si arrastrase una joroba imaginaria y en vez de llaves hiciera sonar los huesos de un murciélago entre sus manos, el portero nos acompañó gentilmente al ascensor con el sano propósito de mostrarnos la mejor de sus mazmorras.
— Debió construirse como una cárcel de lujo, por eso la situaron en una almena del castillo —comentó mientras subíamos—. Un sótano hubiera sido el emplazamiento ideal, pero goza de unas fabulosas vistas a la charca que hay frente al Auditorio, cuyo aroma a ciénaga irrumpe en la vivienda con sólo entornar el portón.
De forma pausada pero constante iba renqueando el elevador mientras escalaba las plantas, dando la soberbia impresión de ser izado mediante maromas, como si se tratara de un montacargas medieval. El silencio, interrumpido tan solo por los chasquidos del artefacto que nos transportaba, era tan lúgubre que el portero se maravilló del efecto enmudecedor que producía en nosotros.
—Insuperable —sonrió de forma macabra—. Ya no se fabrican artilugios así.
Escuchamos un latigazo sobre nuestras cabezas y el armazón donde viajábamos se detuvo de repente, entonces el portero empujó la escotilla, que ladró por falta de grasa como si hubiéramos pisado el rabo a un perro enfermo, y nos cedió el paso. Eran las cinco y media de la tarde, estábamos en el sexto piso y una luz mortecina teñía de sombras el rellano. Hizo ademán de pulsar el interruptor, pero la bombilla que colgaba del techo no se encendió. Nos la quedamos mirando ensimismados.
—Por la noche conviene traer una lintera —aconsejó—, pero con un quinqué se optimiza el ambiente.
Hizo una seña para que le siguiéramos y nos condujo hasta la puerta del fondo, donde se hallaba el piso que íbamos a visitar. La madera presentaba un desgarrón impactante.
—No es un hachazo —informó—. El tipo de alimaña que arrancó de cuajo la mirilla y también la aldaba, que era de hierro fundido, todavía es un misterio. Pero una vez en el interior, según vais por el pasillo y a la altura de la cocina, podréis apreciar un magnífico golpe de pico contra el estuco. Justo en el centro del tabique, no tiene pérdida. Pasad, pasad —nos animó—, no seáis tímidos. Sentiros como en vuestra propia casa.
No he llevado a la práctica semejante argucia porque encontrar un piso de algo más de sesenta metros por doscientos y pico euros es una utopía. Mi domicilio fue durante mucho tiempo inhabitable, al igual que el resto del edificio, que siempre ha corrido el riesgo de pasar a la leyenda. Gracias a que sus pobladores están pidiendo a gritos una lobotomía, mi casa continúa siendo una extraña excepción que confirma la regla. Es barata pero inquietante y esta rareza, sin embargo, no me impide pensar que el precio de los domicilios en su conjunto resulta abusivo.
Es anormal que se pague un sueldo por un arriendo. Me refiero a un jornal de seiscientos euros, que es lo más común, pero el sistema económico se resiste a modificar sus hábitos de tal modo que las nóminas de los mileuristas representan hoy una auténtica bicoca. Salvo que vaya a peor y colapse, al capital no le mola hacerse el harakiri, prefiere alentar a los demás a que se quiten de enmedio o se abran en canal. Pasándose por la piedra a generaciones enteras de incautos se intenta que el dinero cambie de manos y recibir unas friegas de esta pomada no agrada a las familias de clase media. La inversión de estas gentes estriba en haber comprado un piso, aparte del propio, destinado a las rentas. Hasta hoy pudieron mantenerlo en adobo esperando que la hija de sus entretelas decidiera casarse, pero resulta que el negocio del hijo —así es la crisis— se va al garete y de pronto se encuentran los padres entre la espada y la pared. ¿Resultado? La hija se queda sin herencia, el hijo se pule la de su hermana en pagar deudas y mengua el patrimonio familiar. Está por ver que el inmueble se venda pero con ese propósito y con mucho dolor de corazón se pone al inquilino de patitas en la calle. No hablo de mí, sino de mi compañera sentimental, a la que ha afectado la crisis ajena en cabeza propia.
Como lo cortés no quita lo valiente y estoy harto de ducharme de perfil, en un alarde de optimismo puse sobre la mesa la entrañable ocurrencia de compartir una vivienda. Siempre que tuviera las habitaciones suficientes como para gozar de un despacho y pudiese disfrutar de agua caliente en un baño europeo, estaría de acuerdo. Una vez tomada la decisión te encuentras de pronto imaginando un domicilio con dos acuarios y dos lavadoras, dos teléfonos y dos ordenadores e incluso un par de neveras y friegaplatos. No hablo de dos cocinas porque calificar de cocina lo que yo tengo sería una arrogancia, pero la cubertería, los juegos de cama y sus respectivos catres, sofás, sillas y sillones, estufas de butano, reproductores de música, cojines y luminarias, exigen un concienzudo análisis de criba para favorecer la integración de ambos domicilios. Se trata de aumentar la calidad de vida reduciendo el número de zarrios y conservando la autonomía de los sujetos, sin que el precio resienta las cartillas o suframos una hernia en el empeño.
Afrontando la cuarta mudanza de mi vida, esta vez de carácter múltiple, peinamos la ciudad en busca de un piso que reuniera las características exigidas. Varias semanas después puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que dicha experiencia no enriquece el intelecto aunque permitiría a los profesionales de las encuestas hacerse una idea vaga pero muy sociológica sobre la crudeza que manifiesta el vecindario.
Hasta ahora la mejor anécdota ha sido el hallazgo de un portero de fincas urbanas, cuya fauna creía en extinción, que derrochaba un sentido del humor tan hilarante como impropio a la leyenda que empaña su oficio. El joven, alto y desgarbado, un sujeto leído y de amplio vocabulario, se ajustó las gafas y nos echó la vista encima. Debió apreciar una ausencia porque enseguida nos preguntó si éramos de la productora. Mi compañera sentimental y un servidor cruzamos una mirada, a medio camino entre la complicidad y la estupefacción, para terminar confesando que habíamos preferido dejar la cámara en el vehículo.
— No sabes lo que pesa —constató mi compañera.
— A fin de cuentas —indiqué— todavía estamos buscando localizaciones.
— ¿Se trata de una comedia o de una película de terror?
— Mucho me temo que va a ser de terror —asintió mi compañera.
— En ese caso —replicó el portero con una luz extraña en sus pupilas—, os va a entusiasmar.
Como si arrastrase una joroba imaginaria y en vez de llaves hiciera sonar los huesos de un murciélago entre sus manos, el portero nos acompañó gentilmente al ascensor con el sano propósito de mostrarnos la mejor de sus mazmorras.
— Debió construirse como una cárcel de lujo, por eso la situaron en una almena del castillo —comentó mientras subíamos—. Un sótano hubiera sido el emplazamiento ideal, pero goza de unas fabulosas vistas a la charca que hay frente al Auditorio, cuyo aroma a ciénaga irrumpe en la vivienda con sólo entornar el portón.
De forma pausada pero constante iba renqueando el elevador mientras escalaba las plantas, dando la soberbia impresión de ser izado mediante maromas, como si se tratara de un montacargas medieval. El silencio, interrumpido tan solo por los chasquidos del artefacto que nos transportaba, era tan lúgubre que el portero se maravilló del efecto enmudecedor que producía en nosotros.
—Insuperable —sonrió de forma macabra—. Ya no se fabrican artilugios así.
Escuchamos un latigazo sobre nuestras cabezas y el armazón donde viajábamos se detuvo de repente, entonces el portero empujó la escotilla, que ladró por falta de grasa como si hubiéramos pisado el rabo a un perro enfermo, y nos cedió el paso. Eran las cinco y media de la tarde, estábamos en el sexto piso y una luz mortecina teñía de sombras el rellano. Hizo ademán de pulsar el interruptor, pero la bombilla que colgaba del techo no se encendió. Nos la quedamos mirando ensimismados.
—Por la noche conviene traer una lintera —aconsejó—, pero con un quinqué se optimiza el ambiente.
Hizo una seña para que le siguiéramos y nos condujo hasta la puerta del fondo, donde se hallaba el piso que íbamos a visitar. La madera presentaba un desgarrón impactante.
—No es un hachazo —informó—. El tipo de alimaña que arrancó de cuajo la mirilla y también la aldaba, que era de hierro fundido, todavía es un misterio. Pero una vez en el interior, según vais por el pasillo y a la altura de la cocina, podréis apreciar un magnífico golpe de pico contra el estuco. Justo en el centro del tabique, no tiene pérdida. Pasad, pasad —nos animó—, no seáis tímidos. Sentiros como en vuestra propia casa.