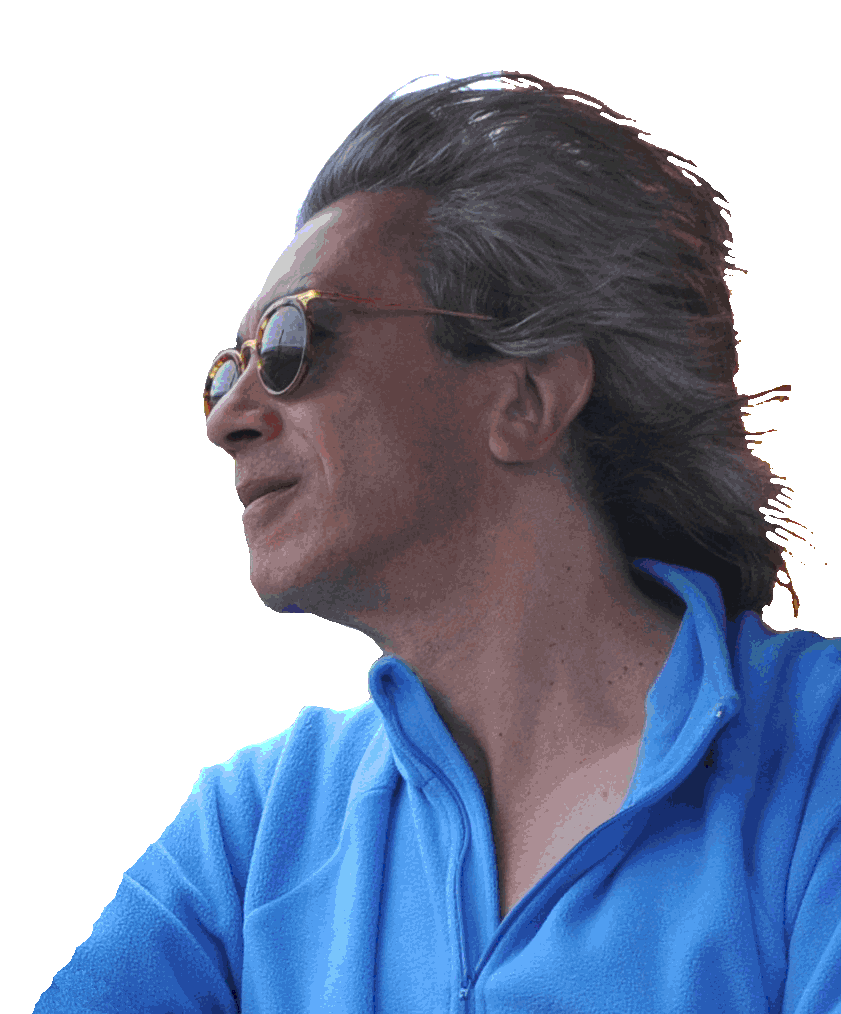
sábado 13 de junio de 2009
Cíclicos y replicantes
Somos animales de costumbres, nos repetimos igual que el ajo. Más que procrear intentamos reprodudir un clon, necesariamente no de nosotros mismos, sino de alguien al que nos interesa tener cerca, del que nos encaprichamos hasta el punto de perpetuar su imagen o su comportamiento. Decimos entonces que la nena o el nene en cuestión es calcado a tal o cual persona, que se saca los mocos de la misma manera o que interpreta al piano la sonatas de Chopin con el desparpajo de quien sea. Si salta a la vista que es verdad, nadie lo discute. A lo sumo se le van adosando cualidades a la criatura con el ánimo de influir en su conducta.
La parentela se aboca en discusiones absurdas sobre el puente de la nariz, el lóbulo de la oreja y la comisura de los labios, igual que antaño hicieron sus familiares en su presencia, reduciendo a los vástagos a una vulgar caricatura. En la infancia se aprende la mayor parte de los conocimientos emocionales que transportamos durante la juventud y que después arrastramos como si fueran hábitos en la época adulta. Si no somos conscientes de los errores, corremos el riesgo de perpetuarlos en la vejez, cuando los más mayores se ven impelidos a transmitir a los hijos de su hijos el resumen de su aprendizaje. Si no hemos digerido saludablemente nuestra propia existencia es muy sencillo que tendamos a poner un ladrillo más en ese muro cíclico de clichés que nos rodea a diario y donde la evolución de los sentimientos es a menudo una tarea hercúlea.
La prueba y el error identifica a la persona. Escuchar que nadie aprende en cabeza ajena es un fenómeno corriente y sin embargo nos empecinamos en influir en las tiernas molleras de los críos bajo la excusa de evitarles un trauma, un dolor o un fracaso, y en la mejor de las situaciones sin comprender que de regalo, y por el mismo precio, proyectamos en sus cerebros los mismos miedos y frustraciones que alimenta nuestro subconsciente. En el colmo de la ignorancia nos desespera observar que se repiten, generación tras generación, los mismos conflictos y que los seres humanos tropezamos siempre en las mismas piedras.
Con la tendencia que tenemos a ver la botella medio vacía, es evidente que tampoco prestamos la debida atención a todas aquellas mentalidades que se van abriendo camino por sí solas, así que el premio y el castigo van conformando la realidad social de una forma contradictoria. Los contínuos porqués de la infancia, esa batería de incógnitas que disparan las personitas en edad de crecer y que terminan por sacar de sus casillas a los progenitores, generan una interminable escalera de conocimientos y al mismo tiempo construyen en su masa gris todo un témpano de valores. La voracidad del saber y el entendimiento psicólogico que adquieren de los sujetos a los que encuestan se superponen en las franjas que forjan su carácter. Así que en un día tan futbolístico como hoy, donde la masificación prende fuego a la persona, ¿nos conviene ser unos borregos?
La parentela se aboca en discusiones absurdas sobre el puente de la nariz, el lóbulo de la oreja y la comisura de los labios, igual que antaño hicieron sus familiares en su presencia, reduciendo a los vástagos a una vulgar caricatura. En la infancia se aprende la mayor parte de los conocimientos emocionales que transportamos durante la juventud y que después arrastramos como si fueran hábitos en la época adulta. Si no somos conscientes de los errores, corremos el riesgo de perpetuarlos en la vejez, cuando los más mayores se ven impelidos a transmitir a los hijos de su hijos el resumen de su aprendizaje. Si no hemos digerido saludablemente nuestra propia existencia es muy sencillo que tendamos a poner un ladrillo más en ese muro cíclico de clichés que nos rodea a diario y donde la evolución de los sentimientos es a menudo una tarea hercúlea.
La prueba y el error identifica a la persona. Escuchar que nadie aprende en cabeza ajena es un fenómeno corriente y sin embargo nos empecinamos en influir en las tiernas molleras de los críos bajo la excusa de evitarles un trauma, un dolor o un fracaso, y en la mejor de las situaciones sin comprender que de regalo, y por el mismo precio, proyectamos en sus cerebros los mismos miedos y frustraciones que alimenta nuestro subconsciente. En el colmo de la ignorancia nos desespera observar que se repiten, generación tras generación, los mismos conflictos y que los seres humanos tropezamos siempre en las mismas piedras.
Con la tendencia que tenemos a ver la botella medio vacía, es evidente que tampoco prestamos la debida atención a todas aquellas mentalidades que se van abriendo camino por sí solas, así que el premio y el castigo van conformando la realidad social de una forma contradictoria. Los contínuos porqués de la infancia, esa batería de incógnitas que disparan las personitas en edad de crecer y que terminan por sacar de sus casillas a los progenitores, generan una interminable escalera de conocimientos y al mismo tiempo construyen en su masa gris todo un témpano de valores. La voracidad del saber y el entendimiento psicólogico que adquieren de los sujetos a los que encuestan se superponen en las franjas que forjan su carácter. Así que en un día tan futbolístico como hoy, donde la masificación prende fuego a la persona, ¿nos conviene ser unos borregos?