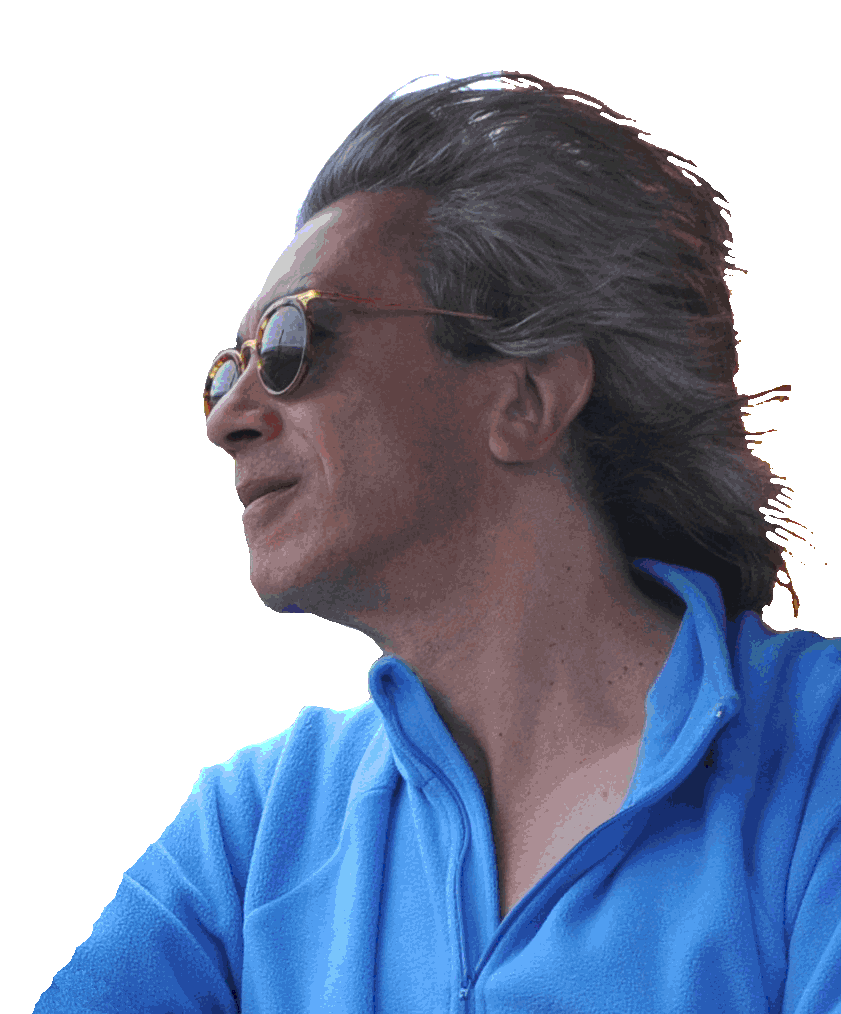
sábado 25 de septiembre de 2010
El adivino
Con el cambio de casa llegó la transformación. A peor, por supuesto, hay algo que me empuja a empeorar constantemente. Es como si adrede quisiera defraudar toda esperanza. Todavía desconozco la de quién, así que igual es la mía. Si alguna vez tuve uso de razón es probable que la empleara en cualquier excentricidad. Supongo que la de no ser utilizado en exceso, por ejemplo, fue la más arriesgada. Dejarse manipular es algo indecente, enseguida le coges gusto y acabas pidiendo más. Salvo en la falta de materia gris, no encuentro diferencias entre un adicto al trabajo y un esclavo. Admiro a los inútiles porque no dan su brazo a torcer. Les parecerá un crimen gozar de tan mala reputación, con lo que cuesta llevar la contraria, pero he visto a demasiada gente que comienza perdiendo la dignidad y que mejora enseguida, de modo que hay que andarse con ojo. Un simple descuido, apenas te das cuenta y eres irreconocible. Estás poseído por otra persona que, en el mejor de los casos, ni siquiera sabe quién es.
Hay personas que están viviendo lo que hubieran querido sus abuelos, sus padres, sus maridos o cualquier otro desconocido. El caos remonta generaciones enteras de tal modo que la distancia entre una secta y un equipo de fútbol es similar a la que existe entre los seguidores de una tertulia radiofónica y los de un partido político. Nada es ya lo que parece. Los filósofos más benévolos afirman que el trastorno es tan enorme que parece el fruto de la decadencia occidental, pero yo no me lo creo. Cuando se considera un deporte lavar el cerebro de la gente se alcanza muy deprisa el punto de ebullición. Si no hay forma humana de extraer de ti provecho alguno, tampoco merece la pena el esfuerzo, así que ser un inútil con los tiempos que corren resulta una bendición. Desconozco si dan cursillos pero me gustaría saber dónde hay que apuntarse.
No hay nada más aburrido que llevar escrito el futuro en la palma de la mano, es algo similar a lo que ocurre cuando te examinas con una chuleta. Que cuele la trampa es lo de menos, el problema reside en convencerte de que has conseguido aprobar por tus propios méritos. Los ilusos resultan más temibles que los sujetos normales, por eso me resisto a creer en las hadas y en los agentes literarios, las almas caritativas se me antojan un mito. Sin embargo todavía se me acercan los videntes a echarme las cartas, suceso preocupante donde los haya, lo que me induce a creer que todavía soy un ingenuo. Si los inútiles no sirven para nada, los ingenuos en cambio se tragan cualquier cosa y nunca se sabe lo que es peor. Me he puesto a echar cuentas y no recuerdo haber mejorado desde 1973, cuando al tutor de mi clase le dio por separarme de mi compañero de pupitre y empezó el declive. Para entonces ya vivía en un ambiente marcadamente esotérico, pero formábamos un buen tándem.
Las mesas colegiales de entonces no iban sueltas sino amarradas por parejas a sus respectivas sillas y había que levantar una tapa para acceder a los libros de texto que, con el paso de los días, se iban llenando de garabatos hasta dar grima. No se habían inventado aún los carritos y llevar cartera en aquella época era cosa de pijos, de modo que acarreábamos los libros en torretas bajo el brazo o contra la cadera, según la masculinidad de cada cual. El chaval que tenía a mi derecha era un auténtico hacha para las matemáticas. Parco en palabras y solitario en sus actividades, estaba dotado de una inteligencia infernal para los números, lo que provocaba en mí una admiración digna de suplicar clemencia.
Yo me tenía por una criatura modosa y precavida, de las que se aplican mucho contra el cuaderno y sacan la lengua para escribir con letra impoluta unos párrafos muy sentidos, de esos que sin duda hacen salivar a los frailes. Formábamos una curiosa pareja de alumnos, entre friki, sabihonda y menorera, lo que entonces se llamaba esnob, y que apenas duró cuatro meses antes de venirse abajo. No hubo inmolación a las puertas del colegio, al revés, casi fue un alivio. De haber continuado hasta hoy quién sabe si hubiéramos terminado rigiendo los destinos de cualquier Polonia. Él continuó siendo un listillo pero condenado a más altos vuelos, mejores influencias y compañías de mejor casta, terminó cerrando la orla como un juez facha. A mí me dio por lo artístico, que es una forma como otra cualquiera de evitar el suicidio o la delincuencia común, y treinta y siete años después, a media mañana de una jornada laborable, ya estaba listo para ser pasto de un adivino en mi cafetería habitual.
Me dijo que viviría ciento tres años, que me iba a tocar la lotería y que tendría que visitar al dentista. Para qué quieres más.
Hay personas que están viviendo lo que hubieran querido sus abuelos, sus padres, sus maridos o cualquier otro desconocido. El caos remonta generaciones enteras de tal modo que la distancia entre una secta y un equipo de fútbol es similar a la que existe entre los seguidores de una tertulia radiofónica y los de un partido político. Nada es ya lo que parece. Los filósofos más benévolos afirman que el trastorno es tan enorme que parece el fruto de la decadencia occidental, pero yo no me lo creo. Cuando se considera un deporte lavar el cerebro de la gente se alcanza muy deprisa el punto de ebullición. Si no hay forma humana de extraer de ti provecho alguno, tampoco merece la pena el esfuerzo, así que ser un inútil con los tiempos que corren resulta una bendición. Desconozco si dan cursillos pero me gustaría saber dónde hay que apuntarse.
No hay nada más aburrido que llevar escrito el futuro en la palma de la mano, es algo similar a lo que ocurre cuando te examinas con una chuleta. Que cuele la trampa es lo de menos, el problema reside en convencerte de que has conseguido aprobar por tus propios méritos. Los ilusos resultan más temibles que los sujetos normales, por eso me resisto a creer en las hadas y en los agentes literarios, las almas caritativas se me antojan un mito. Sin embargo todavía se me acercan los videntes a echarme las cartas, suceso preocupante donde los haya, lo que me induce a creer que todavía soy un ingenuo. Si los inútiles no sirven para nada, los ingenuos en cambio se tragan cualquier cosa y nunca se sabe lo que es peor. Me he puesto a echar cuentas y no recuerdo haber mejorado desde 1973, cuando al tutor de mi clase le dio por separarme de mi compañero de pupitre y empezó el declive. Para entonces ya vivía en un ambiente marcadamente esotérico, pero formábamos un buen tándem.
Las mesas colegiales de entonces no iban sueltas sino amarradas por parejas a sus respectivas sillas y había que levantar una tapa para acceder a los libros de texto que, con el paso de los días, se iban llenando de garabatos hasta dar grima. No se habían inventado aún los carritos y llevar cartera en aquella época era cosa de pijos, de modo que acarreábamos los libros en torretas bajo el brazo o contra la cadera, según la masculinidad de cada cual. El chaval que tenía a mi derecha era un auténtico hacha para las matemáticas. Parco en palabras y solitario en sus actividades, estaba dotado de una inteligencia infernal para los números, lo que provocaba en mí una admiración digna de suplicar clemencia.
Yo me tenía por una criatura modosa y precavida, de las que se aplican mucho contra el cuaderno y sacan la lengua para escribir con letra impoluta unos párrafos muy sentidos, de esos que sin duda hacen salivar a los frailes. Formábamos una curiosa pareja de alumnos, entre friki, sabihonda y menorera, lo que entonces se llamaba esnob, y que apenas duró cuatro meses antes de venirse abajo. No hubo inmolación a las puertas del colegio, al revés, casi fue un alivio. De haber continuado hasta hoy quién sabe si hubiéramos terminado rigiendo los destinos de cualquier Polonia. Él continuó siendo un listillo pero condenado a más altos vuelos, mejores influencias y compañías de mejor casta, terminó cerrando la orla como un juez facha. A mí me dio por lo artístico, que es una forma como otra cualquiera de evitar el suicidio o la delincuencia común, y treinta y siete años después, a media mañana de una jornada laborable, ya estaba listo para ser pasto de un adivino en mi cafetería habitual.
Me dijo que viviría ciento tres años, que me iba a tocar la lotería y que tendría que visitar al dentista. Para qué quieres más.