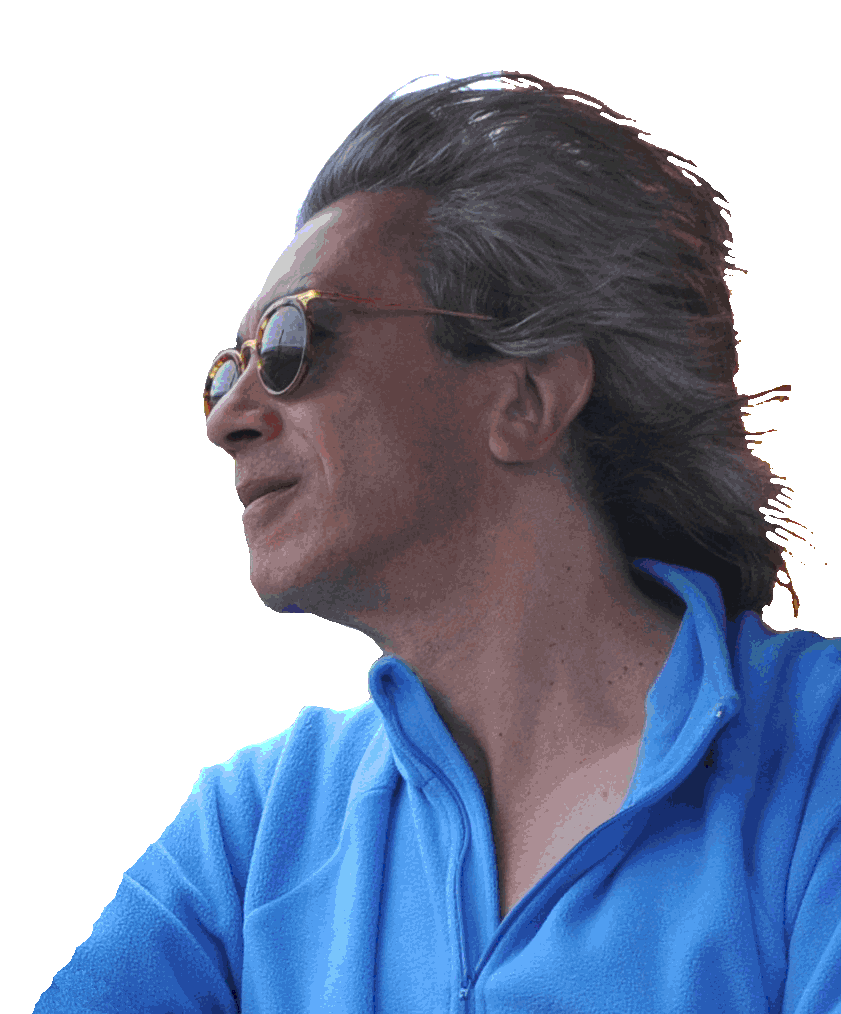
martes 23 de diciembre de 2014
El historión
Me gusta poco ir a matacaballo pero hace un par de meses que no escribo de otra forma. De hecho llevo dándole al bolígrafo sesenta días seguidos, sin pensar en otra materia que el texto, de modo que hasta ahora no he tenido la oportunidad de escapar a semejante trajín. Y echaba en falta cierto reposo. A los que practicamos el oficio de juntar letras nos encanta, por lo general, concedernos un tiempo y un espacio para crear líneas, frases e ir llenando cuartillas.
No es que me haya vuelto a embarcar en una novela. No, ya lo lamento. Tampoco me apetece escribir artículos ni crónicas de actualidad. Ahora la actualidad es tan densa, tan dura y tan rancia que basta con echar un vistazo a la libreta de ahorros para hacerse un croquis de cómo funciona el mundo. Los números hablan por sí solos, nos condenan a vivir la actualidad en primera persona y si no fuera suficiente da igual. Abra usted la puerta de su casa y la vorágine del patio de vecinos le obligará entonces a respirar esa atmósfera agobiante que estrangula a todo un país.
Una vez atrapado en la impotencia, y tal vez por esa misma razón, se verá usted empujado de repente a una encrucijada darwinista: o se adapta o muere. Parece sencillo. O una cosa o la otra, ¿verdad? El problema llega cuando la adaptación y la muerte significan prácticamente lo mismo. Y no hay que ser muy listo. La miseria que nos rodea es tan eficaz que adaptarse a ella nos arrastra peligrosamente hacia una lenta agonía. La balanza del futuro ya se inclina en esa triste dirección, de modo que no hay más remedio que provocar una ruptura, una transformación, un cambio profundo.
Yo también necesitaba un cambio pero no sabía cuál. Llegó de una forma fortuita, casual. Y cuando me hicieron la propuesta me sorprendí asintiendo con absoluta desvergüenza, como si hubiese caído en el momento exacto. Pero no tenía la menor idea de que iba a convertirme de pronto en el guardián de un argumento fascinante. Extraño. Muy singular.
Es cierto que la ocasión me la pintaron calva. O dicho de otro modo, que me hicieron una oferta que no pude rechazar. Y no estoy hablando de dinero. Quien se acerque a la cultura con el propósito de enriquecerse no tardará mucho en comprender que está perdiendo el tiempo. A fin de cuentas, y en el mejor de los casos, el éxito es una consecuencia del trabajo, el esfuerzo y la dignidad del resultado. A todos estos condimentos, además, deberemos añadir la suerte, que en algunas circunstancias parece amiga de la magia. O de la fantasía, tal es el número de coincidencias que tendrán que producirse para ganar un dinero con el arte. En cualquier caso no hablo de economía, sino del motor que desencadena los acontecimientos creativos. Una abstracción que podríamos resumir en un verbo: enamorarse. No en vano, la moneda de curso legal más frecuente entre los artistas es la del entusiasmo. La pasión.
Los artistas, cuando venden una idea a otros artistas —ya sea buscando colaboradores o socios—, cuando se dejan llevar por el cariño que sienten por lo que hacen, no sólo comparten la emoción que les embriaga sino que proyectan sobre los demás el sentimiento de una proximidad absoluta. Se trata de un calor afectivo que les quita de golpe varios años de encima y brillan entonces de una manera especial. Irresistible. Podríamos decir incluso que resplandecen al mismo tiempo que las ideas que transmiten. Y he de reconocer que, dentro de la propuesta, el argumento que tendría que defender me resultaba muy sabroso. Entre otras cosas porque ofrecía a mi paladar los ingredientes fundamentales: el regusto de un vino añejo, el olor de una entrañable amistad y hasta el sonido antiguo de un proyecto que años atrás dejé suspendido en el tiempo.
Me estaban ofreciendo de nuevo la oportunidad de acercarme al teatro, a la escena. Pero esta vez como dramaturgo y con el regalo añadido de crear un texto de clown. Como lo oyen. De clown para adultos, además. ¿Y cómo se escribe algo así? ¿Fabricando onomatopeyas al estilo de un comic? Y en ese caso, ¿cuántos zascas se valen? ¿Cuántos cuac son redundantes y cuántos son necesarios? Grandes dudas, grandes retos. Por si fuera poco, el argumento a tratar no era otro que la Gran Historia. O dicho de otro modo, promover la divulgación científica desde la óptica del humor, por lo que tendría que concentrar trece mil ochocientos millones de años de Historia en apenas una hora de espectáculo… Y ya el mero hecho de pensarlo me produjo una carcajada.
Lo que para cualquier actor resulta un hándicap, para un clown es un manjar. El clown se alimenta de problemas. Y cuanto más grande es el problema más nos enternece y más humano resulta. Así que una sola persona, pegada a una nariz roja, puede hechizar a los espectadores durante hora y pico con cualquier argumento por inconmensurable que sea. Basta con dotarla de un carácter singular. Un carácter tan poderoso que, con su mera presencia, sostenga entre sus dedos todo el conocimiento del planeta. Y así creció la doctora Aspasia, toda una eminencia en la asignatura que imparte: la cosmogonia. Tal cual suena y sin acentos.
Y qué es la cosmogonia, se preguntarán ustedes. La cosmogonia es una narración científica sobre el origen y la evolución del universo. O sea, un auténtico historión. Un historión en el que buceo desde hace un par de meses, que me atrapa y me hace reír, con la falta que hace el humor en los tiempos que corren… La pieza está en su recta final de ensayos y en enero por fin se abrirá al público. Les mantendré informados sobre el día y la hora de las funciones. Mientras tanto quede constancia aquí de lo que estoy haciendo, no vayan a pensar que me he adaptado a la situación. O todavía peor, que ya estoy muerto. Simplemente ocurre que estoy haciendo algo nuevo para mí. Y más que un texto parece una música. Una partitura. También me pasa que tengo la sensación de haber vuelto otra vez al final de los años 70, cuando hacer teatro era algo parecido a construir tu propia leyenda, y ya comprenderán que digerir esta nueva etapa resulta a veces mareante.
No es que me haya vuelto a embarcar en una novela. No, ya lo lamento. Tampoco me apetece escribir artículos ni crónicas de actualidad. Ahora la actualidad es tan densa, tan dura y tan rancia que basta con echar un vistazo a la libreta de ahorros para hacerse un croquis de cómo funciona el mundo. Los números hablan por sí solos, nos condenan a vivir la actualidad en primera persona y si no fuera suficiente da igual. Abra usted la puerta de su casa y la vorágine del patio de vecinos le obligará entonces a respirar esa atmósfera agobiante que estrangula a todo un país.
Una vez atrapado en la impotencia, y tal vez por esa misma razón, se verá usted empujado de repente a una encrucijada darwinista: o se adapta o muere. Parece sencillo. O una cosa o la otra, ¿verdad? El problema llega cuando la adaptación y la muerte significan prácticamente lo mismo. Y no hay que ser muy listo. La miseria que nos rodea es tan eficaz que adaptarse a ella nos arrastra peligrosamente hacia una lenta agonía. La balanza del futuro ya se inclina en esa triste dirección, de modo que no hay más remedio que provocar una ruptura, una transformación, un cambio profundo.
Yo también necesitaba un cambio pero no sabía cuál. Llegó de una forma fortuita, casual. Y cuando me hicieron la propuesta me sorprendí asintiendo con absoluta desvergüenza, como si hubiese caído en el momento exacto. Pero no tenía la menor idea de que iba a convertirme de pronto en el guardián de un argumento fascinante. Extraño. Muy singular.
 La doctora Aspasia • fotografía de Lisístrata Live In Tokyo La doctora Aspasia • fotografía de Lisístrata Live In Tokyo |
Los artistas, cuando venden una idea a otros artistas —ya sea buscando colaboradores o socios—, cuando se dejan llevar por el cariño que sienten por lo que hacen, no sólo comparten la emoción que les embriaga sino que proyectan sobre los demás el sentimiento de una proximidad absoluta. Se trata de un calor afectivo que les quita de golpe varios años de encima y brillan entonces de una manera especial. Irresistible. Podríamos decir incluso que resplandecen al mismo tiempo que las ideas que transmiten. Y he de reconocer que, dentro de la propuesta, el argumento que tendría que defender me resultaba muy sabroso. Entre otras cosas porque ofrecía a mi paladar los ingredientes fundamentales: el regusto de un vino añejo, el olor de una entrañable amistad y hasta el sonido antiguo de un proyecto que años atrás dejé suspendido en el tiempo.
Me estaban ofreciendo de nuevo la oportunidad de acercarme al teatro, a la escena. Pero esta vez como dramaturgo y con el regalo añadido de crear un texto de clown. Como lo oyen. De clown para adultos, además. ¿Y cómo se escribe algo así? ¿Fabricando onomatopeyas al estilo de un comic? Y en ese caso, ¿cuántos zascas se valen? ¿Cuántos cuac son redundantes y cuántos son necesarios? Grandes dudas, grandes retos. Por si fuera poco, el argumento a tratar no era otro que la Gran Historia. O dicho de otro modo, promover la divulgación científica desde la óptica del humor, por lo que tendría que concentrar trece mil ochocientos millones de años de Historia en apenas una hora de espectáculo… Y ya el mero hecho de pensarlo me produjo una carcajada.
Lo que para cualquier actor resulta un hándicap, para un clown es un manjar. El clown se alimenta de problemas. Y cuanto más grande es el problema más nos enternece y más humano resulta. Así que una sola persona, pegada a una nariz roja, puede hechizar a los espectadores durante hora y pico con cualquier argumento por inconmensurable que sea. Basta con dotarla de un carácter singular. Un carácter tan poderoso que, con su mera presencia, sostenga entre sus dedos todo el conocimiento del planeta. Y así creció la doctora Aspasia, toda una eminencia en la asignatura que imparte: la cosmogonia. Tal cual suena y sin acentos.
Y qué es la cosmogonia, se preguntarán ustedes. La cosmogonia es una narración científica sobre el origen y la evolución del universo. O sea, un auténtico historión. Un historión en el que buceo desde hace un par de meses, que me atrapa y me hace reír, con la falta que hace el humor en los tiempos que corren… La pieza está en su recta final de ensayos y en enero por fin se abrirá al público. Les mantendré informados sobre el día y la hora de las funciones. Mientras tanto quede constancia aquí de lo que estoy haciendo, no vayan a pensar que me he adaptado a la situación. O todavía peor, que ya estoy muerto. Simplemente ocurre que estoy haciendo algo nuevo para mí. Y más que un texto parece una música. Una partitura. También me pasa que tengo la sensación de haber vuelto otra vez al final de los años 70, cuando hacer teatro era algo parecido a construir tu propia leyenda, y ya comprenderán que digerir esta nueva etapa resulta a veces mareante.