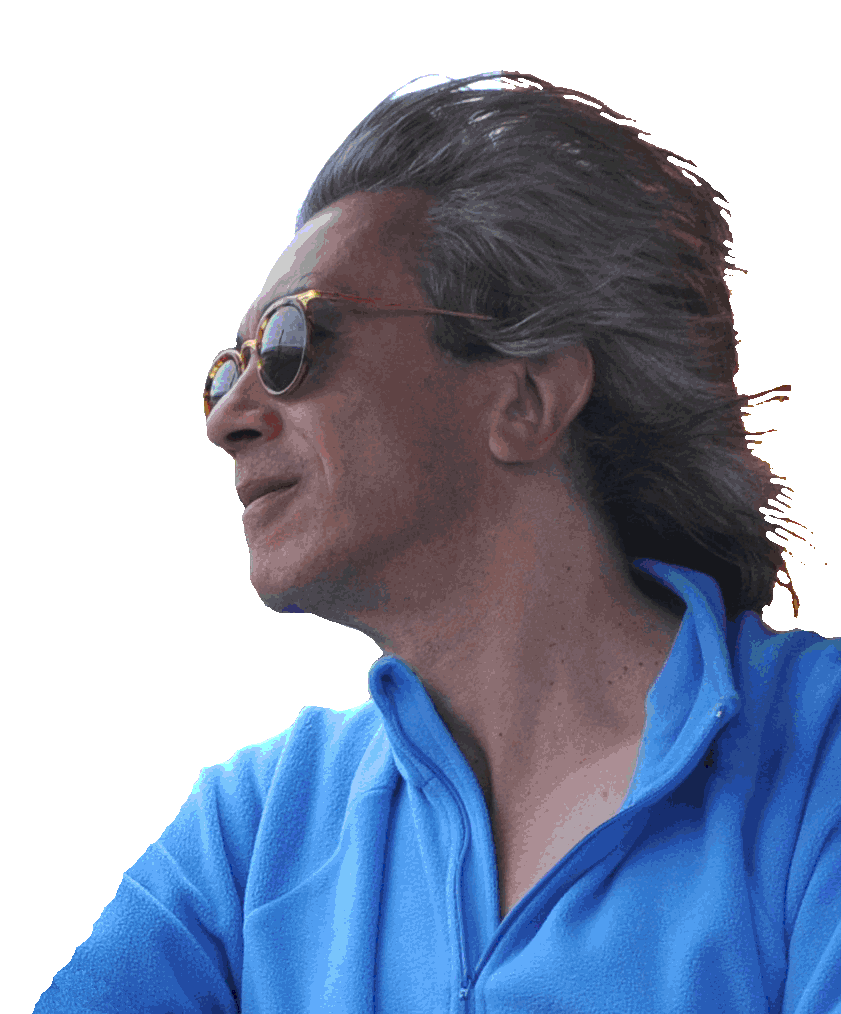
miércoles 7 de abril de 2010
El parque de la memoria
 
Fachada de antigua casa, ahora en obras |
Ahora que entra a raudales la luz del sol por el balcón resulta que me duele la cabeza. La cefalea me obliga a recordar con un cariño agnóstico mi viejo y umbrío entresuelo, esa gruta donde hibernaba como un oso, lo mismo en verano que en invierno, porque la fresca —completamente ajena a las estaciones— se apoderaba del inmueble durante todo el año. Me sumergí tanto tiempo en las profundidades de aquella caverna que, acostumbrado a la humedad y las sombras, concebí un planeta algo menos brillante y mucho más lúgubre, hasta el extremo de sufrir fotofobia. No es un error, se me antoja un castigo, porque ahora que gozo de agua caliente y hasta de calefacción por gas ciudad, echo de menos la bombona de butano y hasta la ducha fría, ¿estaré buscando un escarmiento? ¿No merezco un ápice de comodidad o le he cogido gusto al infortunio?
He llegado a creer que pertenezco al gremio de inconformistas, que anhelan lo que les falta y se aburren cuando lo tienen, pero un sosegado análisis introspectivo, tan subyugante como poco enriquecedor, bastó para que cayera en la cuenta de que estas sensaciones tal vez iban brotando e incluso crecieran porque a menudo sigo yendo hasta mi antiguo domicilio, entre otras razones para recoger el correo que todavía no llega a mi nueva residencia. Aunque la mayor parte de las veces vuelva con las manos vacías o con un fajo de publicidad, estas incursiones tal vez me estén impidiendo cerrar con cierta higiene el expediente. Ya se trate de un efecto secundario de la mudanza o de una simple aberración administrativa, soy consciente de que me paso la vida acarreando fardos de un sitio a otro, temiendo que se rompan o que mediante algún extraño número de magia se evaporen, pero rara vez alcanzo a contemplar en su totalidad la estela burocrática que me acompaña.
Empadronarse, domiciliar, dar de alta y de baja la luz, el agua, el gas y el teléfono, poner al día los documentos y ocuparse en suma por el paradero de un grueso montoncillo de folios, ya sea en forma de recibos o de volátiles notificaciones, ofusca la mente y obnubila el corazón, pero si no te esmeras en seguirles la pista corren el riesgo de traspapelarse. La burocracia, amén de sorda y ciega, sigue siendo muy lenta y tarda mucho en reaccionar ante los cambios. Cuanto más rápido te traslades de domicilio mayor será el desconcierto que provoques en ella. Las facturas, por ejemplo. Aunque hayas avisado a las entidades emisoras con la antelación suficiente, por fuerza de la costumbre seguirán llegando donde lo hacían, al menos hasta que un suceso tan ignoto como impredecible consiga el milagro de entregarlas en su nueva dirección.
  «La Bañista» de Ochoa Fernández, en el Parque de la Memoria y calle Larache, donde estaba la parcela |
Es inútil ser previsor. Ningún aviso surte efecto, así que caerán en manos de un antiguo vecino o terminarán en cualquier buzón, tal vez en otro piso o en otra calle, quién sabe si en otra ciudad. Es fácil que vayas persiguiendo tus cartas a la vez que te acorralan, sobre todo cuando cabe pagar varias veces por un servicio del que ya diste de baja.
Que te den por muerto o desaparecido es una posibilidad nada desdeñable. Igual que un desliz con la tostada, que siempre caerá al suelo del lado de la mantequilla, un hecho tan vulgar como una mudanza puede empujar tu nombre al limbo y descolgarse desde allí hasta una lista de morosos. Ni siquiera te darás cuenta, así que conviene vigilar el buzón de tu antigua vivienda y dejarte asaltar por las emociones de tu pasado más próximo. Es un precio ridículo en comparación con los inconvenientes que ocasiona el creer que lo tienes todo resuelto. Y además rejuvenece. Esta mañana, sin ir más lejos, anticipándome a una carta que tendría que llegar la semana que viene, he logrado la hazaña de catapultarme una década atrás. No sólo en el tiempo sino también en el espacio, hasta encontrarme de pronto en el Parque de la Memoria, en pleno barrio de san José, con el propósito de rematar un papeleo. Desconozco la causa por la que últimamente tropiezo por calles dedicadas al santoral. Será un fenómeno obvio, debido al número de vías públicas que el consistorio bautiza para satisfacer a la curia, pero llevando una vida casi monástica poco menos que me resulta un suceso paranormal. En pocas ocasiones se me ha ocurrido patear las mismas arterias que hace una década y jamás sospeché que una mudanza disfrutara de tal poder de traslación. Al contrario, creo que la huella burocrática que vamos dejando a nuestro paso es todavía más inquietante, sobre todo cuando presenta una fuerza motriz y es encima tan vigorosa que hasta desencadena sentimientos y emociones.