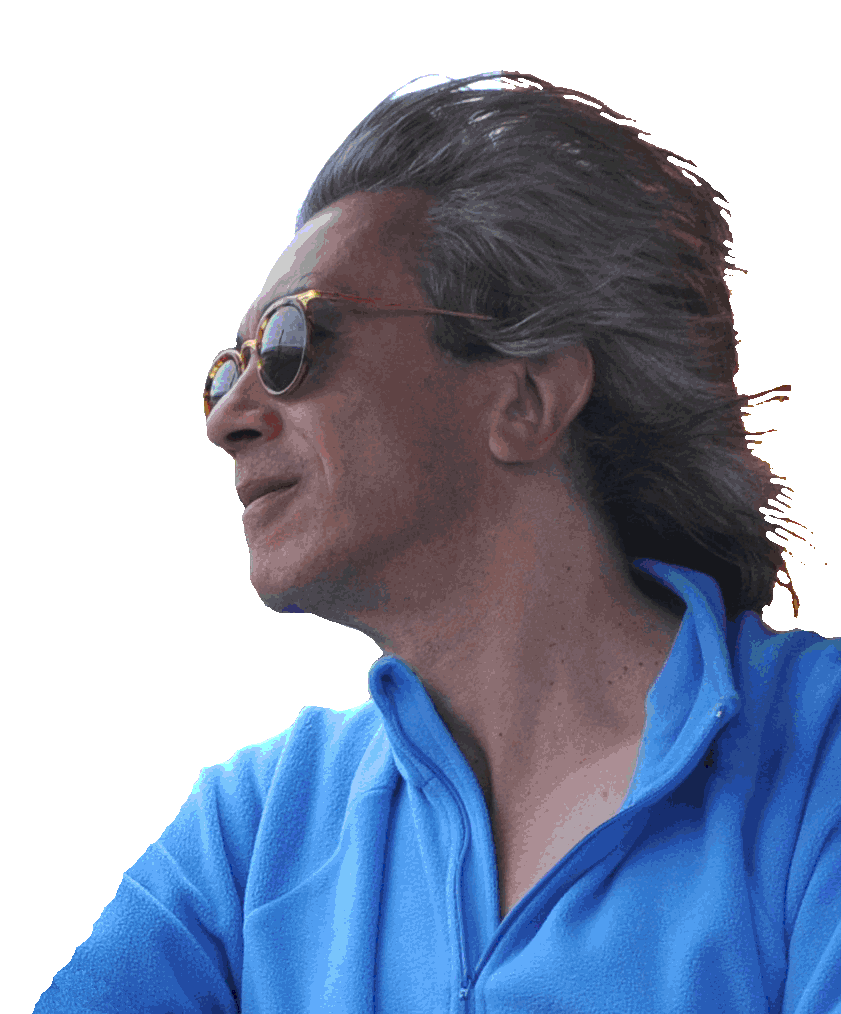
jueves 8 de septiembre de 2011
En el fin del mundo
La publicidad exagera la realidad para que no quepan dudas de que supera a la ficción. Si aún así nos resistimos al mercadeo, siempre puede manipularse la Historia hasta rozar el ridículo. Es lo que ocurre con Finisterre —que no es el fin del mundo, claro— y tampoco hay que atizarse más de novecientos kilómetros a pie descompuesto para comprender que allí, donde empieza el Atlántico, no termina el planeta. Pero la leyenda medieval y un nombre bien elegido logran que el camino francés hacia Santiago se alargue todavía noventa kilómetros más con la esperanza de llegar a un abismo tan insondable que, en el peor de los casos, nos deleitará con una magnífica puesta de sol. Se vende este atardecer con tanto ahínco que muchos de los peregrinos que llegan a Fisterra con la lengua fuera, se apresuran a aparcar la mochila en el albergue y adquieren rápidamente una buena saca de pitanzas. Se imaginan a sí mismos gozando de un anochecer de saltarse las lágrimas mientras dan cuenta de las viandas frente al océano, a cuatro kilómetros del pueblo. Pero la verdad es que nadie puede certificar una puesta de sol en Finisterre, sobre todo cuando cae la bruma igual que un puré de guisantes y cubre no sólo el cabo, sino el faro, el hotelillo anexo, el bar, el mercadillo, el aparcamiento de coches, la carretera y con el paso del tiempo el pueblo entero, así que no se hagan ilusiones.
Si algo se aprende haciendo esta fenomenal tacada de kilómetros es que se presentan de sopetón, tal y como vienen, y que resulta imposible diseñarlos a nuestro gusto. Podemos trocearlos en jornadas más breves, no cabe duda, pero hay que comérselos crudos. Para conseguir «la fisterrana» hay que tener muy claro además que la ruta no termina en Compostela, sino tres jornadas después, y no son de paseo. Hasta llegar a Negreira observamos que siguen apareciendo las flechas amarillas por los senderos y que, para asombro del caminante, del viajero o del peregrino, siguen denominando el trayecto como «camino de Santiago», debido al cuentecillo de que la virgen se estrelló con una barca de piedra —lo raro es que hubiese conseguido alzar con ella los remos— en Finisterre, con el propósito de dar ánimos a Santiago que, por lo que narran las leyendas y para colmo de contradicciones, ya debía de estar muerto. Esta es la excusa que prolonga hasta «el fin del mundo» una peregrinación católica harto absurda, pues la ruta real, la de Jano, acababa en el cabo Touriñán, en el Ara Solis, y salía desde el cabo de Creus en Girona. Para los que lleguen a Finisterre y lean en una placa que esta senda romana concluía en otra parte, conviene que sepan que les están tomando el pelo. Lo mismo que con la barca de piedra, Santiago y demás bobadas. Cada uno puede creer en lo que le venga en gana, faltaría más, pero la realidad es como la bruma galega: tiene mucho misterio, es hermosa y va calando lentamente de humedad.
El camino desde Negreira a Olveira y desde allí a Finisterre, seguramente es el más precioso y también el más agotador de los novecientos kilómetros que nos hemos metido entre pecho y espalda. No sólo porque nacen apollas nuevas donde hasta entonces había callos, sino porque las botas quedan para el arrastre. No me extraña que el cabo de Finisterre se haya convertido en un cementerio de calzado, donde la gente, rayando la locura, también le prende fuego a pantalones, mochilas, calcetines y lo que le recuerde el suplicio vivido para llegar al faro y su correspondiente pedregal, sumiendo además a la concurrencia en una peste a gasolina, caucho y tejido ardiente que atufa incluso las narices más endurecidas. Para los que hayan adornado en exceso el viaje dicha estampa podría ser decepcionante, a no ser que tengan suerte y asistan a una puesta de sol. No fue nuestro caso, pero hago constar que de llegar más tarde o incluso al día siguiente, ni siquiera nos habríamos visto las caras, así que no hay mal que por bien no venga.
Una de las novedades —cuando se sale de Compostela a Finisterre— es la reducción del número de caminantes y el reencuentro con aquellos que no sufrieron con la soba y pedían a gritos la puntilla final. Los hay incluso que continúan el descabello hasta Muxia, tal vez con la esperanza de ver allí una barca de piedra o vaya a saber qué conejada se han inventado como reclamo, pero ya son menos. Otra de las sorpresas es que existen menos locales em el trayecto donde tomar un tentempié, así que debes aprovisionarte de agua y bocadillos para cubrir largos trechos sin bares.
En la primera jornada es normal compartir la carretera con bicis y automóviles durante casi todo el trayecto, y en la segunda al menos la mitad del mismo. La última es la más variada, caminando por bosques y playas hasta llegar al cabo, donde hay montado un amplio mercadillo de hórreos en miniatura, chirlas de todos los tamaños y faros a tutiplén, formando la clásica jungla de recuerdos turísticos, de escaso gusto y corto entendimiento, ofreciendo al conjunto del faro un aspecto demoledor que a mi escaso juicio es muy obvio de lo que representa el fin del mundo. Para entonces, si no lo ha hecho ya, el peregrino, el caminante o el viajero —léase según género y nación— habrá realizado un balance de su epopeya. Al mirarme al espejo tengo la sensación de que aún me ha servido este calvario para quitarme de encima unas magras, lo que sin duda representa un éxito, pero todavía no me he subido a la báscula. Y en referencia a la mítica cuestión de si he conseguido encontrarme a mí mismo les diré que sí, por supuesto. Es fácil que un agnóstico vuelva de Compostela o de Finisterre convertido en animista o en ateo, lo raro es que crea en dios.
Si algo se aprende haciendo esta fenomenal tacada de kilómetros es que se presentan de sopetón, tal y como vienen, y que resulta imposible diseñarlos a nuestro gusto. Podemos trocearlos en jornadas más breves, no cabe duda, pero hay que comérselos crudos. Para conseguir «la fisterrana» hay que tener muy claro además que la ruta no termina en Compostela, sino tres jornadas después, y no son de paseo. Hasta llegar a Negreira observamos que siguen apareciendo las flechas amarillas por los senderos y que, para asombro del caminante, del viajero o del peregrino, siguen denominando el trayecto como «camino de Santiago», debido al cuentecillo de que la virgen se estrelló con una barca de piedra —lo raro es que hubiese conseguido alzar con ella los remos— en Finisterre, con el propósito de dar ánimos a Santiago que, por lo que narran las leyendas y para colmo de contradicciones, ya debía de estar muerto. Esta es la excusa que prolonga hasta «el fin del mundo» una peregrinación católica harto absurda, pues la ruta real, la de Jano, acababa en el cabo Touriñán, en el Ara Solis, y salía desde el cabo de Creus en Girona. Para los que lleguen a Finisterre y lean en una placa que esta senda romana concluía en otra parte, conviene que sepan que les están tomando el pelo. Lo mismo que con la barca de piedra, Santiago y demás bobadas. Cada uno puede creer en lo que le venga en gana, faltaría más, pero la realidad es como la bruma galega: tiene mucho misterio, es hermosa y va calando lentamente de humedad.



Amanece en Compostela. Embalse de Faverenza y el sol sale en Olveira

A Ponte Maceira y por el bosque de las ermitas antes de Cee

Praia de Langosteira en Fisterra y en el mismo cabo del fin del mundo |
El camino desde Negreira a Olveira y desde allí a Finisterre, seguramente es el más precioso y también el más agotador de los novecientos kilómetros que nos hemos metido entre pecho y espalda. No sólo porque nacen apollas nuevas donde hasta entonces había callos, sino porque las botas quedan para el arrastre. No me extraña que el cabo de Finisterre se haya convertido en un cementerio de calzado, donde la gente, rayando la locura, también le prende fuego a pantalones, mochilas, calcetines y lo que le recuerde el suplicio vivido para llegar al faro y su correspondiente pedregal, sumiendo además a la concurrencia en una peste a gasolina, caucho y tejido ardiente que atufa incluso las narices más endurecidas. Para los que hayan adornado en exceso el viaje dicha estampa podría ser decepcionante, a no ser que tengan suerte y asistan a una puesta de sol. No fue nuestro caso, pero hago constar que de llegar más tarde o incluso al día siguiente, ni siquiera nos habríamos visto las caras, así que no hay mal que por bien no venga.
Una de las novedades —cuando se sale de Compostela a Finisterre— es la reducción del número de caminantes y el reencuentro con aquellos que no sufrieron con la soba y pedían a gritos la puntilla final. Los hay incluso que continúan el descabello hasta Muxia, tal vez con la esperanza de ver allí una barca de piedra o vaya a saber qué conejada se han inventado como reclamo, pero ya son menos. Otra de las sorpresas es que existen menos locales em el trayecto donde tomar un tentempié, así que debes aprovisionarte de agua y bocadillos para cubrir largos trechos sin bares.
En la primera jornada es normal compartir la carretera con bicis y automóviles durante casi todo el trayecto, y en la segunda al menos la mitad del mismo. La última es la más variada, caminando por bosques y playas hasta llegar al cabo, donde hay montado un amplio mercadillo de hórreos en miniatura, chirlas de todos los tamaños y faros a tutiplén, formando la clásica jungla de recuerdos turísticos, de escaso gusto y corto entendimiento, ofreciendo al conjunto del faro un aspecto demoledor que a mi escaso juicio es muy obvio de lo que representa el fin del mundo. Para entonces, si no lo ha hecho ya, el peregrino, el caminante o el viajero —léase según género y nación— habrá realizado un balance de su epopeya. Al mirarme al espejo tengo la sensación de que aún me ha servido este calvario para quitarme de encima unas magras, lo que sin duda representa un éxito, pero todavía no me he subido a la báscula. Y en referencia a la mítica cuestión de si he conseguido encontrarme a mí mismo les diré que sí, por supuesto. Es fácil que un agnóstico vuelva de Compostela o de Finisterre convertido en animista o en ateo, lo raro es que crea en dios.