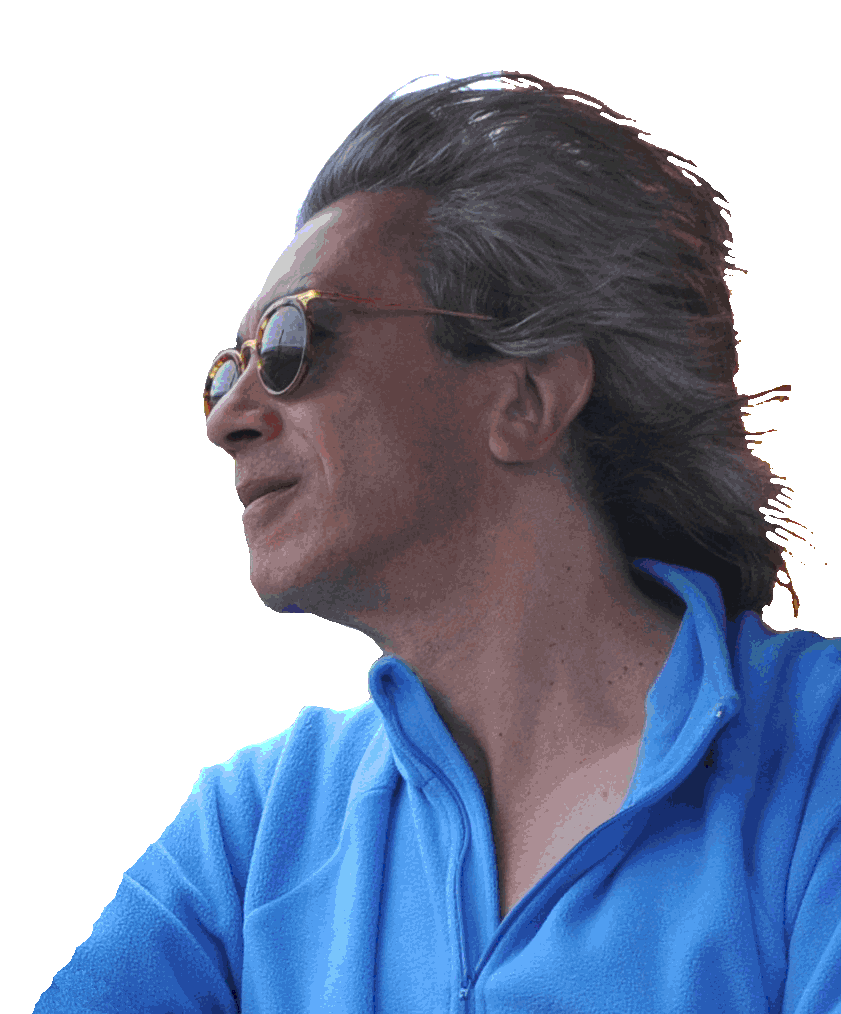
miércoles 20 de mayo de 2009
En estado de merecer
La recesión está cambiando los hábitos de consumo y los vendedores no saben a qué carta quedarse. Dicen que el mercado está contrito, que apenas se coloca una tercera parte de lo que antes se facturaba y que aún así resulta impredecible hacer pronósticos de recuperación a medio plazo. Salvo los chuches y demás golosinas, hasta el clásico comercio de los tenderetes chinos está experimentando un poderoso bajón. Escuchas los comentarios de la gente y en seguida comprendes que va formándose en las conciencias una negra nubecilla, la más triste impresión de que se avecina un apocalipsis para muchos hogares donde antes parecían atarse los perros con longaniza.
A la gripe porcina habría que sumarle una depresión colectiva y a la más caracolera de las ruinas tendríamos que añadir un terremoto continental, para que los más pudientes asumieran que pasarse la vida prendiendo fuego a la tarjeta de crédito es un cataclismo. Buena parte de la población occidental pasa las de Caín para llegar a fin de mes y en sueños hacen sudokus intentando apañar la clásica semana de vacaciones en la costa. El curro en precario, para la mayoría de la juventud, se ha convertido en una especie en vías de extinción. En la época del subsidio y la galopante economía sumergida, cuando regresa el sobre bajo mano y la chapuza como forma de ganarse el pan, la sociedad añora aquellos tiempos en que seis euros realmente valían mil pesetas. Incluso recuerda el mal día en que decidió embarcarse en la hipoteca que ahora les estrangula.
Los agoreros, hasta hace bien poco, se jactaban de que teníamos los políticos y los empresarios que nos merecíamos y que nos iba la marcha más que aun tonto un lápiz, así intentaban clavarnos las espuelas para ver si éramos capaces de levantar el culo del sofá y cambiar la situación. Si antes no nos quejábamos por pereza, ahora resulta imposible alzar la testuz, y de puro pánico las tragamos dobladas. Mientras se impone en Europa el estilo asiático de trabajo y convivencia, nos van devorando las enfermedades mentales. ¿Acaso nos merecemos este panorama?
Al modo judeocristiano de pensamiento pronto le crece el quiste de los merecimientos. A cualquier acción no le sigue una reacción, sino que la causa y el efecto termina en castigo o recompensa. Tenemos la sensación de no ser dueños de nuestro presente, así que tarde o temprano aparece un jefe y nos pone de cara a la pared, nos da un caramelito o nos repudia con el látigo de su indiferencia. A menudo nos preguntamos si tal o cual persona se merece el marido, el padre o el hijo que tienen. De la misma manera que evaluamos esfuerzos calificamos examenes y elaboramos estadisticas. Donde existen los recursos humanos también caben los inhumanos. Desde el concepto de la injusticia hasta la infravaloración de lo gratuito, objetos y personas son medidos y tasados en la subjetividad de las cifras. Poco a poco el sudor de las frentes, el sacrificio y la honradez tienden a un precio que se aquilata según se pierde la dignidad.
No causa sorpresa que en la primera década del nuevo milenio nos veamos unos a otros como acreedores en potencia, vibrando en un permanente estado de merecer y dando la terrible impresión de que estamos todos a merced de los elementos. No pasamos el control de calidad. Vivimos en unas eternas rebajas, pero lo único que hay a precio de saldo concierne a nuestro sentido común. Hemos llegado a tal extremo de merecimiento que hablar hoy de la sociedad del ocio nos suena imbécil o de ciencia ficción. Tan ridículo como ir ahorrando para adquirir el robot que un día gobierne nuestro futuro domicilio en la Milla Digital.
A la gripe porcina habría que sumarle una depresión colectiva y a la más caracolera de las ruinas tendríamos que añadir un terremoto continental, para que los más pudientes asumieran que pasarse la vida prendiendo fuego a la tarjeta de crédito es un cataclismo. Buena parte de la población occidental pasa las de Caín para llegar a fin de mes y en sueños hacen sudokus intentando apañar la clásica semana de vacaciones en la costa. El curro en precario, para la mayoría de la juventud, se ha convertido en una especie en vías de extinción. En la época del subsidio y la galopante economía sumergida, cuando regresa el sobre bajo mano y la chapuza como forma de ganarse el pan, la sociedad añora aquellos tiempos en que seis euros realmente valían mil pesetas. Incluso recuerda el mal día en que decidió embarcarse en la hipoteca que ahora les estrangula.
Los agoreros, hasta hace bien poco, se jactaban de que teníamos los políticos y los empresarios que nos merecíamos y que nos iba la marcha más que aun tonto un lápiz, así intentaban clavarnos las espuelas para ver si éramos capaces de levantar el culo del sofá y cambiar la situación. Si antes no nos quejábamos por pereza, ahora resulta imposible alzar la testuz, y de puro pánico las tragamos dobladas. Mientras se impone en Europa el estilo asiático de trabajo y convivencia, nos van devorando las enfermedades mentales. ¿Acaso nos merecemos este panorama?
Al modo judeocristiano de pensamiento pronto le crece el quiste de los merecimientos. A cualquier acción no le sigue una reacción, sino que la causa y el efecto termina en castigo o recompensa. Tenemos la sensación de no ser dueños de nuestro presente, así que tarde o temprano aparece un jefe y nos pone de cara a la pared, nos da un caramelito o nos repudia con el látigo de su indiferencia. A menudo nos preguntamos si tal o cual persona se merece el marido, el padre o el hijo que tienen. De la misma manera que evaluamos esfuerzos calificamos examenes y elaboramos estadisticas. Donde existen los recursos humanos también caben los inhumanos. Desde el concepto de la injusticia hasta la infravaloración de lo gratuito, objetos y personas son medidos y tasados en la subjetividad de las cifras. Poco a poco el sudor de las frentes, el sacrificio y la honradez tienden a un precio que se aquilata según se pierde la dignidad.
No causa sorpresa que en la primera década del nuevo milenio nos veamos unos a otros como acreedores en potencia, vibrando en un permanente estado de merecer y dando la terrible impresión de que estamos todos a merced de los elementos. No pasamos el control de calidad. Vivimos en unas eternas rebajas, pero lo único que hay a precio de saldo concierne a nuestro sentido común. Hemos llegado a tal extremo de merecimiento que hablar hoy de la sociedad del ocio nos suena imbécil o de ciencia ficción. Tan ridículo como ir ahorrando para adquirir el robot que un día gobierne nuestro futuro domicilio en la Milla Digital.