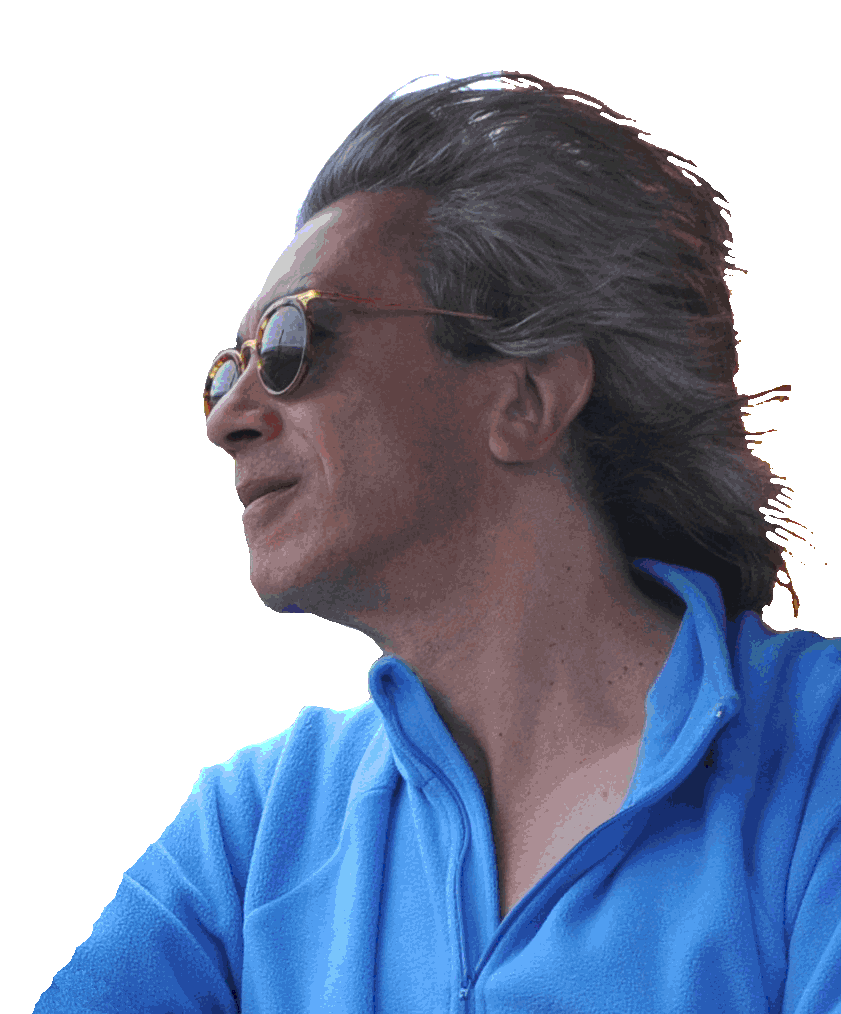
miércoles 17 de agosto de 2011
La Castilla lisérgica
Todos los viajes tienen sus «momentos cumbre» y salvo error u omisión creo que me los estoy comiendo crudos. Desconozco si se prolongará esta indigestión durante varias jornadas más o el melodrama irá in crescendo (casi opto por lo segundo), pero no me cabe la menor duda de que los agónicos instantes sufridos mientras atravesaba los míticos Montes de Oca o la hinchazón de glándula pineal que llegué a sentir de manera inaudita cuando me arrastraba igual que una sargantana por el prepáramo burgalés— antes y después del significativo enclave de Hornillos—, quedarán grabados al fuego en mi atontada memoria.
Tras la salida de la Rioja, huyendo de los fundamentalistas católicos, italianos y franceses en su mayoría, nos los fuimos encontrando por los parajes más insólitos: lo mismo al doblar alegremente un sotillo, avanzando a nuestro encuentro mientras entonaban sus clásicos «hits parades» o en el albergue de Burgos, donde creía que ya les habíamos dado esquinazo. El camino francés de Santiago es un imán para esta peña. No sólo campan a sus anchas, es que suponen que todo el mundo que corretea por allí es de su cuerda y está la mar de contento además de toparse con ellos. Este tipo de impactos me obligaron en más de una ocasión a apretar el paso y batir mi propio récord, sobre todo cuando menos me apetecía acelerar la zancada.
Tras la salida de la Rioja, huyendo de los fundamentalistas católicos, italianos y franceses en su mayoría, nos los fuimos encontrando por los parajes más insólitos: lo mismo al doblar alegremente un sotillo, avanzando a nuestro encuentro mientras entonaban sus clásicos «hits parades» o en el albergue de Burgos, donde creía que ya les habíamos dado esquinazo. El camino francés de Santiago es un imán para esta peña. No sólo campan a sus anchas, es que suponen que todo el mundo que corretea por allí es de su cuerda y está la mar de contento además de toparse con ellos. Este tipo de impactos me obligaron en más de una ocasión a apretar el paso y batir mi propio récord, sobre todo cuando menos me apetecía acelerar la zancada.

Fundamentalistas toman Domingo de la Calzada.

Brezal en Montes de Oca y Albergue de Burgos.
Huesos en Atapuerca.
Entrando en Castrojeriz. |
Había oído que los Montes de Oca representaban un calvario para los peregrinos, que el tormento comenzaba en la localidad de Villafranca, y que, desde el instante en que ponías un pie en dicho sendero te estabas lamentando de no abandonar. Efectivamente. Lo que nunca llegué a pensar es que el camino en cuestión no empezaba al concluir su término municipal sino en la propia calle donde el ángulo de ascesión, sin aviso y con el café con leche todavía en el esófago, tomó de repente una desproporción de 45°. A los veinte metros tuve que apoyarme en la gayata a la vez que contemplaba con aspereza que el suplicio no sólo amenazaba con prolongarse durante doce kilómetros, sino que terminada la acera (bien salpicada de baldosas informativas, sea en forma de flecha, chirlas, almejas y vieiras, cuya impresión todavía produce mareos), degeneraba para colmo en un andurrial pedregoso corolado de ortigas.
Tardé varios minutos en calcular que doce kilómetros de trayecto a 45° de inclinación podrían teletransportarme en el espacio al Olimpo, un gigantesco volcán de Marte. Y como dicha circunstancia, aunque no era imposible parecía harto improbable, antes o después tendría que cambiar la orografía, como así fue. Para entonces había recorrido doscientos metros de pendiente, me había llevado un soberbio sofocón y creía ya que la naturaleza era una entidad pensante y con una aguda propensión a la crueldad. No sé si para templar el espíritu o tensarme los nervios, la travesía por los Montes de Oca trajo las únicas lluvias que hasta ahora hemos padecido. Si bien tuvimos la dicha de disfrutar incomparables brezales e incluso de babear frente a un bosquecillo de helechos, a menos de cuatro kilómetros de san Juan Ortega, donde se alza una iglesia en la que apañan un misterio al que denominan «equinocio», nos salió al paso la recua de fundamentalistas con todos sus lisiados en volandas, a los que seguramente les habían evitado la mayor parte del calvario depositándolos casi al final mediante un autobús, con el propósito de amenizar los hectómetros finales en amigable cuadrilla. Sólo consiguieron que extrajera fuerzas de flaqueza y a modo de estampida saliera huyendo por el sendero echando pestes.
No fue la primera ni será la última vez. Llegar a Atapuerca y recalar en su albergue, un corral con ínfulas de refugio, nos obsequió la presencia de un hospitalero enclenque y enjuto, voluntario que estaba pidiendo a gritos una irrigación. El sujeto, que a las cinco de la tarde había conseguido ducharse, «nos dio cobijo» por cinco o seis euretes mientras nos echaba un chorreo sobre los tres o cuatro pleitos que le habían clavado y las condiciones generales del establecimiento, cuya techumbre reflejaba el delirio de algún leñador sin escuadra y cuyas duchas producían estupor al enjabonarse, momento en el cual te regalaban un hilillo de agua gélida justo antes de evaporar su caudal. Menos mal que la visita al parque arqueológico de Atapuerca y a sus yacimientos, esta última acabó a las tres de la tarde, fue lo mejor del día y del viaje. La llegada a Burgos, donde nos encontramos de nuevo con las hordas italianas, que partían a Madrid al día siguiente, para recibir las bendiciones de su papuchi y mis suspiros de alivio, auguraba el inicio de una parcela estelar: los prolegómenos del Páramo, la Castilla lisérgica, el granero de España sin un sólo árbol en millas a la redonda, la insolación garantizada. Allí conoceríamos al hospitalero de Castrojeriz, un sujeto estrafalario y asceta, extraido de los mejores filmes de Buñuel, que regenta un local municipal como si fuese su propia ermita. Un inquietante colofón tras el secarral alucinatorio que precede a Tierra de Campos, donde el cornezuelo del centeno se intuye en cada pedrusco que arrastras bajo tus pies, como si te hablaran las caras de Bélmez.
Tardé varios minutos en calcular que doce kilómetros de trayecto a 45° de inclinación podrían teletransportarme en el espacio al Olimpo, un gigantesco volcán de Marte. Y como dicha circunstancia, aunque no era imposible parecía harto improbable, antes o después tendría que cambiar la orografía, como así fue. Para entonces había recorrido doscientos metros de pendiente, me había llevado un soberbio sofocón y creía ya que la naturaleza era una entidad pensante y con una aguda propensión a la crueldad. No sé si para templar el espíritu o tensarme los nervios, la travesía por los Montes de Oca trajo las únicas lluvias que hasta ahora hemos padecido. Si bien tuvimos la dicha de disfrutar incomparables brezales e incluso de babear frente a un bosquecillo de helechos, a menos de cuatro kilómetros de san Juan Ortega, donde se alza una iglesia en la que apañan un misterio al que denominan «equinocio», nos salió al paso la recua de fundamentalistas con todos sus lisiados en volandas, a los que seguramente les habían evitado la mayor parte del calvario depositándolos casi al final mediante un autobús, con el propósito de amenizar los hectómetros finales en amigable cuadrilla. Sólo consiguieron que extrajera fuerzas de flaqueza y a modo de estampida saliera huyendo por el sendero echando pestes.
No fue la primera ni será la última vez. Llegar a Atapuerca y recalar en su albergue, un corral con ínfulas de refugio, nos obsequió la presencia de un hospitalero enclenque y enjuto, voluntario que estaba pidiendo a gritos una irrigación. El sujeto, que a las cinco de la tarde había conseguido ducharse, «nos dio cobijo» por cinco o seis euretes mientras nos echaba un chorreo sobre los tres o cuatro pleitos que le habían clavado y las condiciones generales del establecimiento, cuya techumbre reflejaba el delirio de algún leñador sin escuadra y cuyas duchas producían estupor al enjabonarse, momento en el cual te regalaban un hilillo de agua gélida justo antes de evaporar su caudal. Menos mal que la visita al parque arqueológico de Atapuerca y a sus yacimientos, esta última acabó a las tres de la tarde, fue lo mejor del día y del viaje. La llegada a Burgos, donde nos encontramos de nuevo con las hordas italianas, que partían a Madrid al día siguiente, para recibir las bendiciones de su papuchi y mis suspiros de alivio, auguraba el inicio de una parcela estelar: los prolegómenos del Páramo, la Castilla lisérgica, el granero de España sin un sólo árbol en millas a la redonda, la insolación garantizada. Allí conoceríamos al hospitalero de Castrojeriz, un sujeto estrafalario y asceta, extraido de los mejores filmes de Buñuel, que regenta un local municipal como si fuese su propia ermita. Un inquietante colofón tras el secarral alucinatorio que precede a Tierra de Campos, donde el cornezuelo del centeno se intuye en cada pedrusco que arrastras bajo tus pies, como si te hablaran las caras de Bélmez.