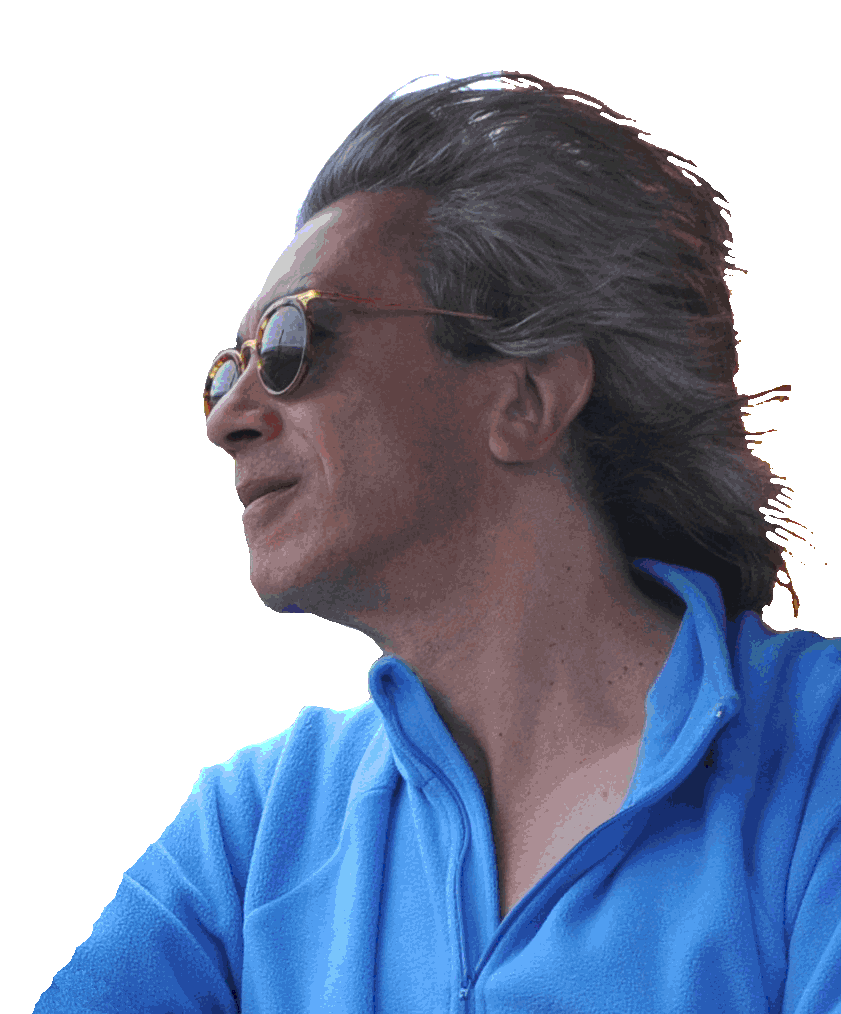
sábado 18 de julio de 2009
La inmortalidad era ésto
Cada vez que salgo de viaje no pego ojo. Me enredo de tal forma entre las sábanas que acaban convirtiéndose en maromas y según avanza la noche comienzo a transpirar con nerviosismo. El sudor encharca entonces la cama de tal modo que la gruesas cuerdas se empapan y al realizar un inesperado movimiento, para coger aire o encontrar postura, me atrapan de pronto un brazo o una pierna.
Es peor si me voy a lanzar al mundo montado sobre un motor, encima de un par —o dos pares— de ruedas de caucho. Me siento extraño cabalgando en esos ridículos y expuestos armazones de plástico y chapa. Reconozco entonces que la cama se vuelve elástica. Siento que voy dando tumbos sobre el colchón, como si fuese encontrando baches por el sueño. Los hay tan pequeños como una canica pero que se empeñan en situarse junto a una vértebra, en mitad de las escápulas, y cuando me doy la vuelta se me clavan en el esternón. También los encuentro del tamaño de un balón de playa, de hecho aparecen y se esfuman de mi camino igual que hacen los airbag. En análisis ulteriores he comprendido que se inflan con el único propósito de que no me acerque a la pared, donde acudo por inercia buscando la fresca del estuco. No son los baches más desagradables. Existen algunos tan enormes que, durante unas décimas de segundo, me levantan en el aire. Son como bolas de fuego que surgen de repente bajo mi cuerpo catapultándome hacia el techo como un géiser.
El cielo de escayola, en el domicilio de mi compañera sentimental, está a medio metro de mi cabeza, por lo que resulta fácil allí hacer una carambola. Son las ventajas que tiene dormir en una cuna de gran formato. Cuando pasamos la noche en su casa, subimos al sueño mediante una escalerilla, como si trepásemos a una nave espacial, de modo que es muy simple hacerse a la idea de que ya has emprendido el viaje. No es la primera vez que me pregunto si no estaré viajando de una manera constante, lo mismo de mi casa a la suya que del sueño a la vigilia. Y viceversa. El más sencillo de los desplazamientos adquiere enseguida la categoría de trayecto, así que conviene tomar las debidas precauciones, que siempre son pocas.
Caben en mi mochila todo tipo de adminículos, desde aspirinas hasta linternas, cargadores de teléfonos, chancletas, tónicos y tiritas, bolígrafos y libretas, colonia, pañuelos, un bañador viejo, gafas, una cámara fotográfica, el teléfono móvil y un ordenador de bolsillo, tabaco por si se me acaba, prensa escrita, encendedores de repuesto, cedés, un puerto USB y en el colmo de la prognósis el otro día me topé, para mi asombro, con una pelota de tenis. Mi mochila no sólo está llena de remedios, es el umbral que facilita la entrada a otra dimensión. O como decía mi antiguo neurólogo, es la puerta grande hacia la crisis de ansiedad. No sé cómo ha llegado a desarrollarse este vendaval de anticipaciones, la verdad, porque en mi juventud —más o menos en el precámbrico— no viajaba con otra cosa que unos calzoncillos de reserva.
Desde luego, nada será comparable a un viaje transoceánico, lo tengo claro. Supongo que ese instante, cuando viajemos a Nueva Zelanda, allá por octubre, late ahora en mi súperyo como si fuera a ocurrir mañana. En las noches tranquilas, cuando no se mueve ni una hoja y sólo cantan los grillos, siento de hecho que alguien me arrastra por los pies, que atravieso los tabiques y salgo volando literalmente por la ventana.
Si al día siguiente voy a cojer un tren, me cuesta menos conciliar el sueño, pero si es un avión el número de sorpresas con las que me obsequia una cama jamás bajan del poltergeist. En un rango del uno al diez, siempre me da en la nariz que vivo en el once. Por eso ayer, serían las dos o las tres de la madrugada, bajé de la nave espacial muy despacio y abrí todas las ventanas de la casa. Hinché los pulmones y respiré muy hondo. Corría una brisa tan agradable que me sentí inmortal.
Es peor si me voy a lanzar al mundo montado sobre un motor, encima de un par —o dos pares— de ruedas de caucho. Me siento extraño cabalgando en esos ridículos y expuestos armazones de plástico y chapa. Reconozco entonces que la cama se vuelve elástica. Siento que voy dando tumbos sobre el colchón, como si fuese encontrando baches por el sueño. Los hay tan pequeños como una canica pero que se empeñan en situarse junto a una vértebra, en mitad de las escápulas, y cuando me doy la vuelta se me clavan en el esternón. También los encuentro del tamaño de un balón de playa, de hecho aparecen y se esfuman de mi camino igual que hacen los airbag. En análisis ulteriores he comprendido que se inflan con el único propósito de que no me acerque a la pared, donde acudo por inercia buscando la fresca del estuco. No son los baches más desagradables. Existen algunos tan enormes que, durante unas décimas de segundo, me levantan en el aire. Son como bolas de fuego que surgen de repente bajo mi cuerpo catapultándome hacia el techo como un géiser.
El cielo de escayola, en el domicilio de mi compañera sentimental, está a medio metro de mi cabeza, por lo que resulta fácil allí hacer una carambola. Son las ventajas que tiene dormir en una cuna de gran formato. Cuando pasamos la noche en su casa, subimos al sueño mediante una escalerilla, como si trepásemos a una nave espacial, de modo que es muy simple hacerse a la idea de que ya has emprendido el viaje. No es la primera vez que me pregunto si no estaré viajando de una manera constante, lo mismo de mi casa a la suya que del sueño a la vigilia. Y viceversa. El más sencillo de los desplazamientos adquiere enseguida la categoría de trayecto, así que conviene tomar las debidas precauciones, que siempre son pocas.
Caben en mi mochila todo tipo de adminículos, desde aspirinas hasta linternas, cargadores de teléfonos, chancletas, tónicos y tiritas, bolígrafos y libretas, colonia, pañuelos, un bañador viejo, gafas, una cámara fotográfica, el teléfono móvil y un ordenador de bolsillo, tabaco por si se me acaba, prensa escrita, encendedores de repuesto, cedés, un puerto USB y en el colmo de la prognósis el otro día me topé, para mi asombro, con una pelota de tenis. Mi mochila no sólo está llena de remedios, es el umbral que facilita la entrada a otra dimensión. O como decía mi antiguo neurólogo, es la puerta grande hacia la crisis de ansiedad. No sé cómo ha llegado a desarrollarse este vendaval de anticipaciones, la verdad, porque en mi juventud —más o menos en el precámbrico— no viajaba con otra cosa que unos calzoncillos de reserva.
Desde luego, nada será comparable a un viaje transoceánico, lo tengo claro. Supongo que ese instante, cuando viajemos a Nueva Zelanda, allá por octubre, late ahora en mi súperyo como si fuera a ocurrir mañana. En las noches tranquilas, cuando no se mueve ni una hoja y sólo cantan los grillos, siento de hecho que alguien me arrastra por los pies, que atravieso los tabiques y salgo volando literalmente por la ventana.
Si al día siguiente voy a cojer un tren, me cuesta menos conciliar el sueño, pero si es un avión el número de sorpresas con las que me obsequia una cama jamás bajan del poltergeist. En un rango del uno al diez, siempre me da en la nariz que vivo en el once. Por eso ayer, serían las dos o las tres de la madrugada, bajé de la nave espacial muy despacio y abrí todas las ventanas de la casa. Hinché los pulmones y respiré muy hondo. Corría una brisa tan agradable que me sentí inmortal.