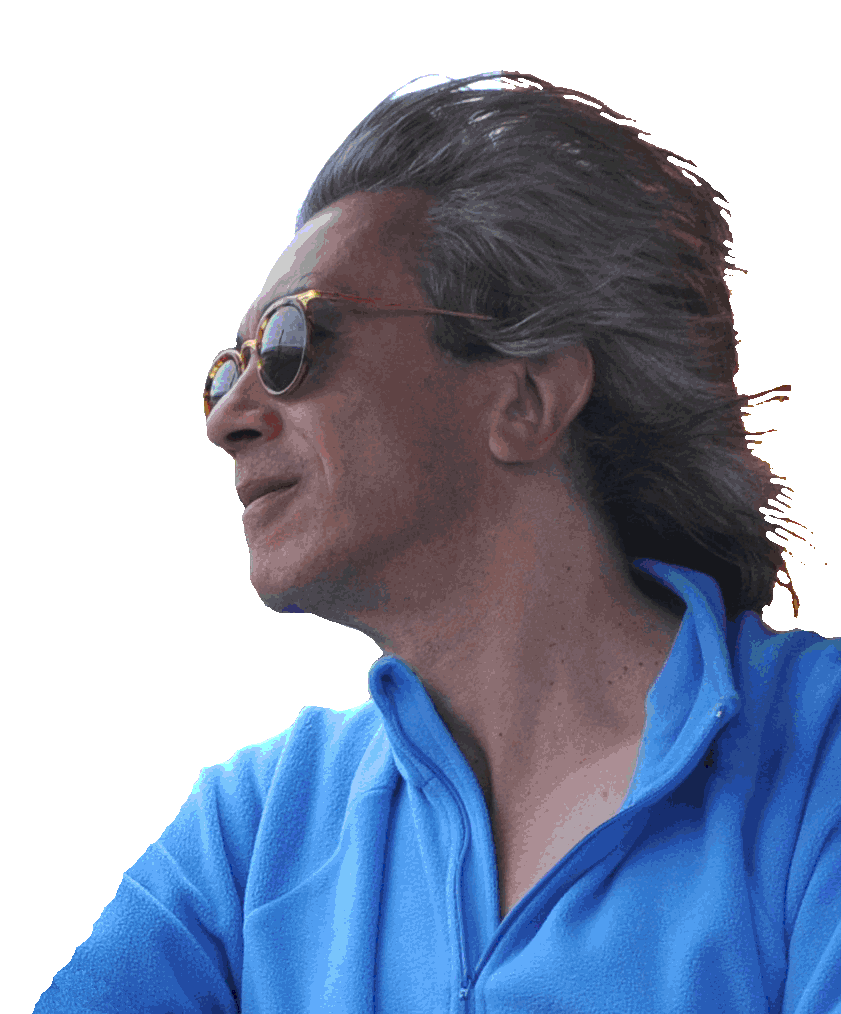
sábado 27 de agosto de 2011
Misterios gozosos
A estas alturas de brasa no me puedo quejar. No he sufrido accidentes, y menos aún de carácter grave, tampoco luxaciones, heridas, siquiera rasguños, fracturas o una vulgar tendinitis, así que toda esta epopeya —como cuentan los evangelios, desconozco si oficiales o apócrifos— podría calificarse de una constante hilatura de «misterios gozosos». La entrada en la Maragatería, por la puerta trasera de Astorga, evidenciaba que el camino hacia Finisterre no me regalaría otra cosa que ampollas, cansancio pedestre y aborrecimiento psicológico. Pero nunca es tarde para equivocarse. La vía francesa hasta Santiago, coronada por millones de católicos desde el medievo, es hoy una ruta hueca y escasamente sufrida, porque un sujeto tan deportista como yo (nulo hasta decir basta) se la puede ir calzando jornada tras jornada sin ninguna preparación física y sin adelgazar en exceso, circunstancia que no deja de ser lamentable.
Menos mal que contemplar el Palacio Episcopal de Gaudí resulta siempre enriquecedor, al igual que visitar la recientemente inaugurada Casa de los Panero, que abría sus goznes para cotilleo de vecinos y foráneos el mismo día de nuestra llegada a la localidad. Menuda romería de endomingados astorganos pisó el domicilio paterno del difunto Michi, Leopoldo María y Juan, odiados hijos del insigne poeta franquista, tan querido en el pueblo. A raíz del mítico largometraje titulado «El Desencanto», que no tiene desperdicio y del que próximamente se estrenará una secuela, los Panero se convirtieron en una leyenda y entrar en su vivienda, desnuda, carente de todo mobiliario, produce escalofríos incluso a los no iniciados en la historia familiar.
El descubrimiento del recomendable albergue de san Javier, con su sabor a madera vieja y su gélida fuente para descansar los pies, que consigue anestesiar las extremidades de los que tienen pezuñas en lugar de cinco dedos y múltiples callosidades, también resultó gratificante. Es un tormento soportar a los hospitaleros italianos, que se han montado un holding parroquial a lo ancho del camino, exigiendo descaradamente «donativos» cuando tendrían que pedir a la curia un sueldo por su trabajo. Los italianos, si nadie pone remedio, considerarán este camino una tierra propia. De hecho son una plaga.
Y no me considero un peregrino, más bien soy una especie de cronista viajero, un sufridor de «misterios gozosos», y la subida a la última localidad de la Maragatería, fue el más destacado entre los que colaboraron a endurecer mis tiernas carnes. El suplicio de llegar a Foncebadón, una aldea arruinada en el estricto sentido de la palabra —sus viviendas dan la impresión de haber sido devastadas por un seísmo— te deja, aparte de sin aliento, sin adjetivos. Haberte dado una panzada monumental para llegar a una especie de escombrera y encontrar allí una litera te quita las ganas de hacer «treking» para toda tu vida. Este misterio sólo es comparable al producido a la jornada siguiente cuando, tras caer en arrobo contemplando el espacio celeste en su abrumadora complejidad, no en vano pude distinguir la Galaxia del Cangrejo sin llevar las gafas puestas, te sobreviene de repente un frío polar que te congela los sentimientos oscuros, aquellos que nacen a las seis de la madrugada de un verano de agosto y rodeado del vacío más abrumador. Si alguien es capaz de creer en dios en semejantes circunstancias pensará también que se trata de un asesino en serie, máxime cuando te aguarda la ascensión final, el techo del camino, la subida mítica a la Cruz de Ferro, a mil quinientos metros de altitud.
Gracias al frontal que llevaba estampado en la frente mi compañera, cuya lucecilla nos iba guiando mientras lloviznaba, tuve el privilegio de no sufrir un derrame durante la ascensión. La foto de la izquierda, tomada a las siete y pico de la mañana, da una idea de lo esquizofrénica que resulta la raza humana cuando se propone sandeces de este calibre. Si era duro subir más absurdo fue bajar. Encontrarse en mitad de un monte a un sujeto que asegura ser templario mientras agita un campano y sella las credenciales de los caminantes, como si dicho mengano y sus visitas no tuvieran otro que hacer, ofrece argumento suficiente para elaborar un documental. Sólo la llegada al Acebo, el pueblo que da la bienvenida al Bierzo y que obsequia —de manera eufemística, claro, porque hubo que pagarlo— con un desayuno de saltarse las lágrimas, consiguió aminorar mis desdichas hasta Ponferrada, donde pernoctamos en un sótano con otros cuarenta individuos... Escribo la presente crónica desde Villafranca del Bierzo. Tumbado en el suelo observo cómo se desliza por el techo una araña minúscula que escapa por el balcón del albergue. Escucho el arrullo del río Valcarce mientras tomo conciencia de la batalla de mañana, la de O Cebreiro, paso obligado y angustioso que nos conducirá hasta Galicia. Allá nos las den todas.
Menos mal que contemplar el Palacio Episcopal de Gaudí resulta siempre enriquecedor, al igual que visitar la recientemente inaugurada Casa de los Panero, que abría sus goznes para cotilleo de vecinos y foráneos el mismo día de nuestra llegada a la localidad. Menuda romería de endomingados astorganos pisó el domicilio paterno del difunto Michi, Leopoldo María y Juan, odiados hijos del insigne poeta franquista, tan querido en el pueblo. A raíz del mítico largometraje titulado «El Desencanto», que no tiene desperdicio y del que próximamente se estrenará una secuela, los Panero se convirtieron en una leyenda y entrar en su vivienda, desnuda, carente de todo mobiliario, produce escalofríos incluso a los no iniciados en la historia familiar.



Palacio de Gaudí, fuente del albergue y Casa de los Panero.
Cruz de Ferro, a 1500 metros de altitud.


Pueblo de Acebo, botas a la entrada y castillo de Villafranca. |
Y no me considero un peregrino, más bien soy una especie de cronista viajero, un sufridor de «misterios gozosos», y la subida a la última localidad de la Maragatería, fue el más destacado entre los que colaboraron a endurecer mis tiernas carnes. El suplicio de llegar a Foncebadón, una aldea arruinada en el estricto sentido de la palabra —sus viviendas dan la impresión de haber sido devastadas por un seísmo— te deja, aparte de sin aliento, sin adjetivos. Haberte dado una panzada monumental para llegar a una especie de escombrera y encontrar allí una litera te quita las ganas de hacer «treking» para toda tu vida. Este misterio sólo es comparable al producido a la jornada siguiente cuando, tras caer en arrobo contemplando el espacio celeste en su abrumadora complejidad, no en vano pude distinguir la Galaxia del Cangrejo sin llevar las gafas puestas, te sobreviene de repente un frío polar que te congela los sentimientos oscuros, aquellos que nacen a las seis de la madrugada de un verano de agosto y rodeado del vacío más abrumador. Si alguien es capaz de creer en dios en semejantes circunstancias pensará también que se trata de un asesino en serie, máxime cuando te aguarda la ascensión final, el techo del camino, la subida mítica a la Cruz de Ferro, a mil quinientos metros de altitud.
Gracias al frontal que llevaba estampado en la frente mi compañera, cuya lucecilla nos iba guiando mientras lloviznaba, tuve el privilegio de no sufrir un derrame durante la ascensión. La foto de la izquierda, tomada a las siete y pico de la mañana, da una idea de lo esquizofrénica que resulta la raza humana cuando se propone sandeces de este calibre. Si era duro subir más absurdo fue bajar. Encontrarse en mitad de un monte a un sujeto que asegura ser templario mientras agita un campano y sella las credenciales de los caminantes, como si dicho mengano y sus visitas no tuvieran otro que hacer, ofrece argumento suficiente para elaborar un documental. Sólo la llegada al Acebo, el pueblo que da la bienvenida al Bierzo y que obsequia —de manera eufemística, claro, porque hubo que pagarlo— con un desayuno de saltarse las lágrimas, consiguió aminorar mis desdichas hasta Ponferrada, donde pernoctamos en un sótano con otros cuarenta individuos... Escribo la presente crónica desde Villafranca del Bierzo. Tumbado en el suelo observo cómo se desliza por el techo una araña minúscula que escapa por el balcón del albergue. Escucho el arrullo del río Valcarce mientras tomo conciencia de la batalla de mañana, la de O Cebreiro, paso obligado y angustioso que nos conducirá hasta Galicia. Allá nos las den todas.