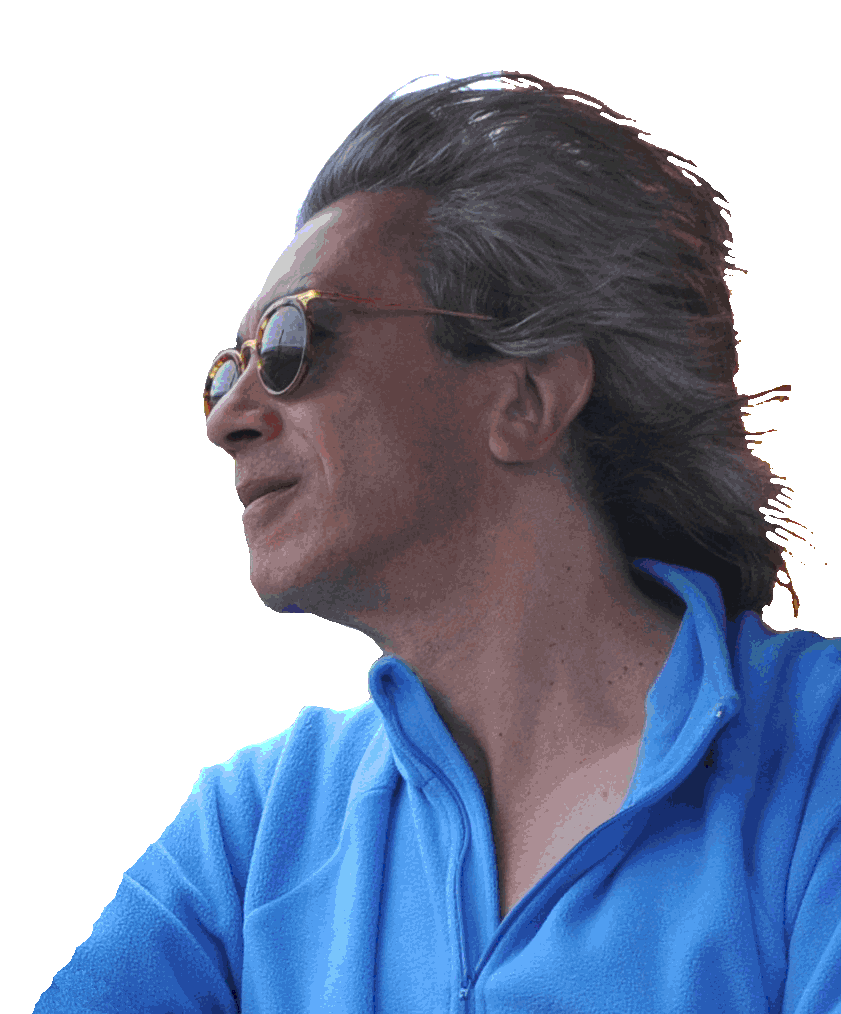La juventud se ha interpretado siempre como sinónimo de salud y en la actualidad, atravesando una época tan aciaga, se nos antojan conceptos equivalentes. Por la cuenta que nos trae estamos condenados a ser jóvenes hasta la hora del juicio. Si tuviéramos la desdicha de contraer una enfermedad nos crearía —dolencias aparte— un tremendo agujero en el bolsillo. Y entonces adiós juventud, divino tesoro. Ya lo siento, pero nunca he sido de los que arrojan pestes contra los jóvenes. A menudo me han considerado los adultos en esa edad disparatada que lo mismo sirve para un adolescente que para un treintañero. Igual que ahora se llama la atención de un sujeto mediante ese «co» tan aragonés, me acostumbré de tal modo en mis años mozos a escuchar la coletilla del «joven» tras la oreja que jamás pensé oír otro adjetivo. De hecho la primera ocasión que descubrí a un imberbe dirigiéndose a mí con el clásico título de señor fue ya imposible disimular que tras las arrugas y las canas me ocultaba yo, una persona bastante crecidita. Fue un palo, lo reconozco, aunque nada comparable a los que recibes después. A los ojos de un joven, pasada la cincuentena, no eres más que una ruina, de ahí que no quepa esperar mejor tratamiento que el de usted. El usted es un espacio perturbador, semejante a una trampa, donde el madurito interesante y el viejo cascarrabias se transforman en abuelos.
 |
Las edades conforman la personalidad y dan brillo al carácter de cada sujeto, de ahí que renuncie con frecuencia a la critica: conviene no olvidar el pasado para comprender nuestro presente. Sin el tamiz de la experiencia difícilmente podemos juzgar las situaciones o los comportamientos ajenos, nos limitamos a generalizar las conductas de unos cuantos atribuyéndoselas a generaciones enteras. Y no es justo, ni siquiera normal. Referirse a lo normal supone adentrarse en un territorio resbaladizo, donde lo frecuente o lo llamativo construyen las rancias estampas y los estereotipos. Aunque podamos describir el contexto y analizar el paisaje social que envuelve a los jóvenes, será complejo ponerse en la piel de cada sujeto. Si es imposible ejercer la paternidad sin tropezar a veces en el paternalismo, si es raro amar a una persona sin caer a veces en los celos y si es confusa la amistad que no sólo se mide por la lealtad sino por el número de las traiciones, salta a la vista que la opinión o incluso el sentimiento que podamos desarrollar con respecto a una idea o una persona tampoco serán de mármol. Y quien tenga un hijo adolescente sabrá de lo que estoy hablando.
 |
Si hubiera seguido a pies juntillas los consejos de mis padres, seguramente me encontraría en un lugar diferente. Desconozco si mejor o peor. Nadie sabe los vuelcos que dará la vida, pero es probable que no estuviera escribiendo estas líneas. Al fin y al cabo somos el resultado de nuestros aciertos y errores, pero también del hábitat que nos rodea. Sabemos que es propio de los jóvenes derrochar la energía, comerse el mundo, rebelarse y probar todo lo que se ponga a su alcance. La adolescencia parece un campo abonado a la arrogancia, los patinazos y las decepciones, una noria emocional donde te demuestras que has dejado de ser niño y que estás en vías de convertirte en un joven adulto mediante el control del egoísmo. Durante esa época tan difusa y sin embargo tan redundante, cualquier triunfo se torna arrollador y cualquier aburrimiento insufrible. El futuro es mañana y el pasado es ayer, aunque lo más corriente sea vivir en un presente continuo. En el ya. Dentro del ya no es posible hacer demasiados planes, sólo caben las estrategias para que ese ya del que hablamos sea lo más parecido a lo que deseas vivir. Y en medio del carrusel saltan chispas.
A medida que vamos creciendo perdemos intensidad y nos batimos el cobre con menor energía, así que nos conviene a los adultos recordar de dónde venimos para mantener la emoción tan despierta como la destreza que se nos supone. No en vano el problema de los jóvenes, generación tras generación, no es otro que canalizar su potencial. Si apartamos por un instante la pereza, causa sorpresa el sambenito que se les ha colgado últimamente. Me refiero a los ninis, aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Si no fuera porque la etiqueta resulta desesperanzadora podríamos tomarla a guasa y sin embargo, lo más triste, es que parezca una consecuencia lógica de la realidad. ¿Para qué estudiar si no vas a encontrar un trabajo? ¿Y cómo vas a trabajar si es imposible encontrar un empleo? Se han escrito ríos de tinta a propósito de la pérdida de valores, pero casi siempre desde ángulos capciosos, rara vez se hizo hincapié en el desmantelamiento de principios cívicos y sociales, salvo que entroncaran de alguna manera con la religión católica y las familias más convencionales. El concepto de los ninis nació como una fórmula denigrante hacia aquellos jóvenes que, pudiendo estudiar y trabajar, se tumbaban a la bartola. Se utilizó igual que un martillo contra la escuela pública, intentando demostrar que no criaba emprendedores sino holgazanes adictos al botellón y escapistas por naturaleza. Carne de cañón para el fracaso escolar. Años después, terminada la era del ladrillo, la generación de los ninis sigue siendo la misma pero ha encontrado razones que la sitúan en el mapa. De hecho la realidad les da la razón. Vivimos en un país corrompido, sin valores ni solidaridad, donde los derechos de nuestros abuelos se pisotean tranquilamente. ¿Qué cabe esperar en un futuro? ¿Cómo podemos educar los padres a un menor de edad en semejantes circunstancias? En esas estamos, y les aseguro que no es fácil.