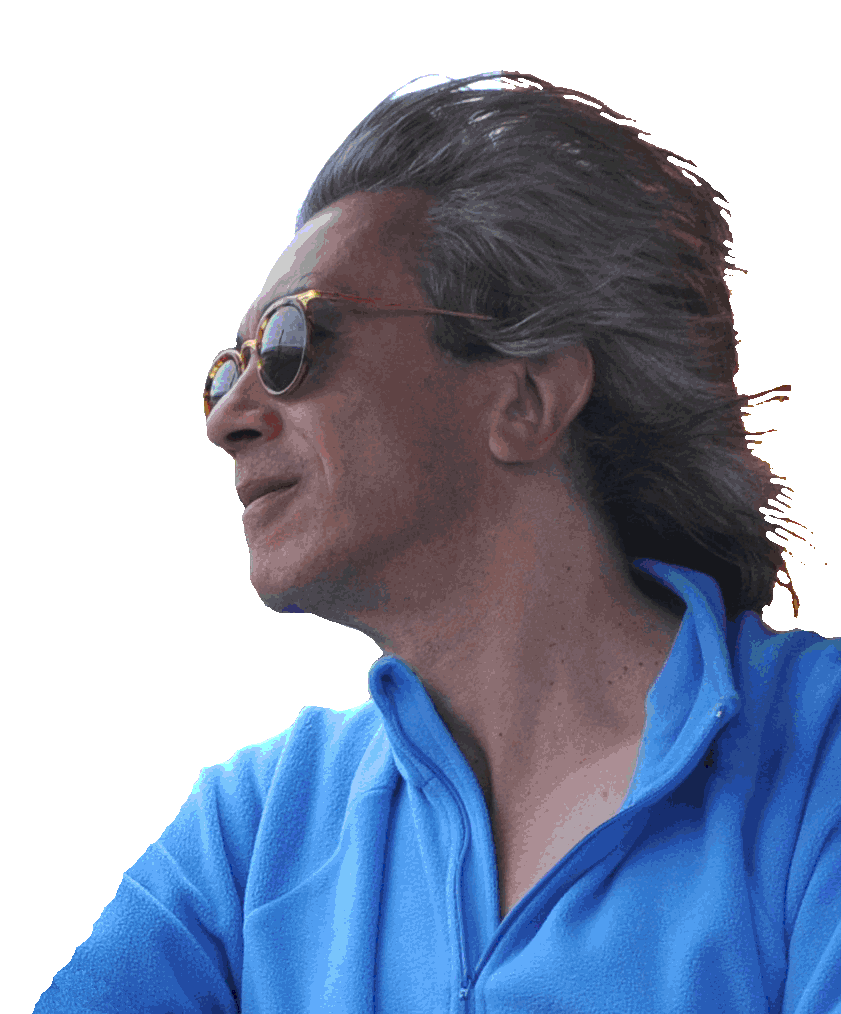
miércoles 10 de agosto de 2011
Sin dejar rastro
Una vez que llegas a la romería del camino francés, el espectáculo se complica. Parto de la siguiente base: no me gusta el deporte. El mono es un animal de nulo sacrificio y sus descendientes, que conformamos la humanidad, nos empeñamos en sufrir por sufrir, sin recompensa alguna salvo la que trae el fin del calvario. Entonces bufamos de placer. Hablo de la penosidad porque una vez en Logroño te das cuenta de que el tormento se multiplica en distintos frentes. Hasta Agoncillo, con su castillete, la pesadilla todavía fomenta cierta dignidad. Aunque la ruta de los polígonos no guarde el menor misterio, excepto para aquellos que hacen un test económico de los lugares por donde transitan, los arrabales y el escalextric desaniman al caminante. Y a mí sobremanera. En cuanto a los albergues municipales, llegas a la capital riojana y comprendes rápidamente que todos están completos, de modo que arrastras la mochila y comienza el periplo de la búsqueda de acomodo.
Eran las tres de la tarde, por decir algo, cuando encontramos una que invitaba al gasto, a la ducha y al atocine. Servidor, nada más atracar, suelto amarras y caigo en coma. Es cuestión de asomar pronto por la puerta y darse un garbeo, so pena de ictus. Durante la búsqueda de posada llamó mi atención el juego de la oca a tamaño natural, del que he escogido para la portada una fotografía sobre los dados. El dueño de la pensión era un terrateniente de los hostales. Vivía colgado del móvil y se proyectaba entre ambas mediante una motocicleta. En cuanto al estado de los pies no me puedo quejar y si me quejo da lo mismo, simplemente no gano para apósitos contra llas ampollas y gracias a ellas me voy curtiendo. De cualquier forma, con nueve etapas en los gemelos, cuando quiero pensar qué diantres hago en medio de la nada el cerebro ya me ha obsequiado con un viaje astral o una pérdida de consciencia. Cualquier vacío logra que la andada parezca más breve de lo que es en realidad.
Al acabar el camino del Ebro, donde apenas nos encontramos con un chaval que se lo hacía a pie y con un ciclista, entramos en el más convencional de los caminos con un guirigay que te rompe el paso, si es que alguna vez conseguí tener paso propio y no un renqueo oscilante, modelo galgo cojo de patas traseras, una especie de oscilación que provoca lástima. Recuerdo una cuesta, peculiarmente dañina, en medio de un secarral cerca de Arrúbal, donde me dejé las babas contra la cuneta al llegar a la cima. Menos mal que en la cúspide de la rasante aguardaba un banco. No imagino de dónde lo trajeron. Me queda grande averiguar cómo consiguieron transportarlo al descampado. No había un alma en millas a la redonda. Ni siquiera una liebre. Y eso que llevo contadas tres docenas.
La soledad del camino del Ebro, una vez en Logroño, la contemplas con nostalgia. Observar cómo te adelanta una muchacha que trota alegremente subida en unas chanclas de tacón no colabora a extraer lo mejor de uno mismo. Los ciclistas que gritan ¡opa! para abrirse hueco entre los esforzados corricolaris tampoco inspiran los más nobles sentimientos. Esos padres de familia que empuñan un gnomon en lugar de un bastón y tiran de la prole como si los condujeran al parnaso, sin mostrar rastro de agobio en su faz ni el menor espasmo nervioso en sus pantorrillas, te obligan por un segundo a creer en dios, para ver si castiga su arrogancia enviando en tu auxilio al ángel exterminador que, para regocijo de los presentes, podría dejarlo tullido con su espada flamígera. Es fácil venirse abajo y caer en penosas conjeturas cuando el camino de soledad se convierte en muchedumbre. Escribo la presente crónica desde el albergue de Ventosa, antes de llegar a Nájera, rodeado de italianos que derrochan la poca energía que les queda en un juego de mesa. Desconocen lo que les depara la noche, cuando en pleno silencio despierte el pterodáctilo que habita en mis entrañas y comience a barritar con desenfreno. Tiemblen los peregrinos, ha llegado el terror de los albergues.


Albergue de Alcanadre y edificio de la localidad

Girasoles cerca de Arrubal y señal en el suelo de Logroño |
Eran las tres de la tarde, por decir algo, cuando encontramos una que invitaba al gasto, a la ducha y al atocine. Servidor, nada más atracar, suelto amarras y caigo en coma. Es cuestión de asomar pronto por la puerta y darse un garbeo, so pena de ictus. Durante la búsqueda de posada llamó mi atención el juego de la oca a tamaño natural, del que he escogido para la portada una fotografía sobre los dados. El dueño de la pensión era un terrateniente de los hostales. Vivía colgado del móvil y se proyectaba entre ambas mediante una motocicleta. En cuanto al estado de los pies no me puedo quejar y si me quejo da lo mismo, simplemente no gano para apósitos contra llas ampollas y gracias a ellas me voy curtiendo. De cualquier forma, con nueve etapas en los gemelos, cuando quiero pensar qué diantres hago en medio de la nada el cerebro ya me ha obsequiado con un viaje astral o una pérdida de consciencia. Cualquier vacío logra que la andada parezca más breve de lo que es en realidad.
Al acabar el camino del Ebro, donde apenas nos encontramos con un chaval que se lo hacía a pie y con un ciclista, entramos en el más convencional de los caminos con un guirigay que te rompe el paso, si es que alguna vez conseguí tener paso propio y no un renqueo oscilante, modelo galgo cojo de patas traseras, una especie de oscilación que provoca lástima. Recuerdo una cuesta, peculiarmente dañina, en medio de un secarral cerca de Arrúbal, donde me dejé las babas contra la cuneta al llegar a la cima. Menos mal que en la cúspide de la rasante aguardaba un banco. No imagino de dónde lo trajeron. Me queda grande averiguar cómo consiguieron transportarlo al descampado. No había un alma en millas a la redonda. Ni siquiera una liebre. Y eso que llevo contadas tres docenas.
La soledad del camino del Ebro, una vez en Logroño, la contemplas con nostalgia. Observar cómo te adelanta una muchacha que trota alegremente subida en unas chanclas de tacón no colabora a extraer lo mejor de uno mismo. Los ciclistas que gritan ¡opa! para abrirse hueco entre los esforzados corricolaris tampoco inspiran los más nobles sentimientos. Esos padres de familia que empuñan un gnomon en lugar de un bastón y tiran de la prole como si los condujeran al parnaso, sin mostrar rastro de agobio en su faz ni el menor espasmo nervioso en sus pantorrillas, te obligan por un segundo a creer en dios, para ver si castiga su arrogancia enviando en tu auxilio al ángel exterminador que, para regocijo de los presentes, podría dejarlo tullido con su espada flamígera. Es fácil venirse abajo y caer en penosas conjeturas cuando el camino de soledad se convierte en muchedumbre. Escribo la presente crónica desde el albergue de Ventosa, antes de llegar a Nájera, rodeado de italianos que derrochan la poca energía que les queda en un juego de mesa. Desconocen lo que les depara la noche, cuando en pleno silencio despierte el pterodáctilo que habita en mis entrañas y comience a barritar con desenfreno. Tiemblen los peregrinos, ha llegado el terror de los albergues.