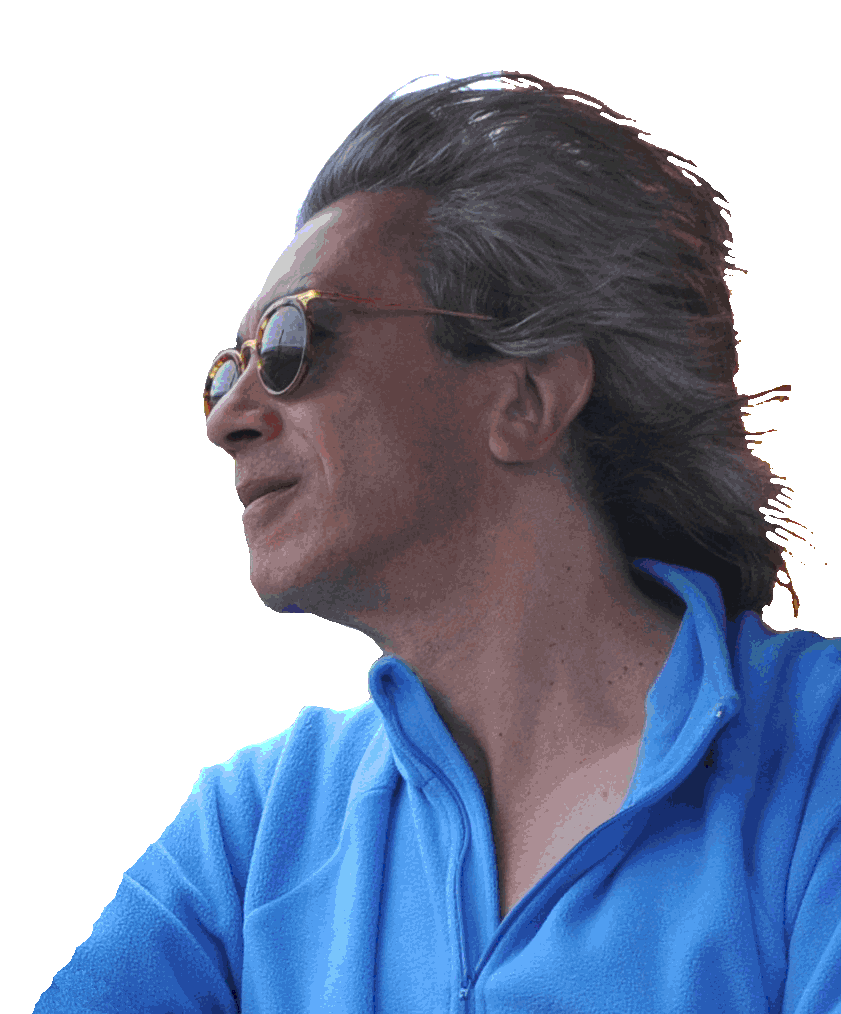
sábado 23 de febrero de 2013
Treinta y dos años después
Buena parte de lo que hoy puede leerse en la prensa escrita está teñido por el Cuéntame de aquél 23 de febrero de 1981, cuando un tipo de cabeza hueca y tricornio de charol desenfundó la pistola del cinto y se presentó en las Cortes al mando de un pelotón de imberbes pegando tiros al techo. ¿Fue una estampa de república bananera? Con la distancia de los años y en plan nórdico tal vez, aunque yo la recuerdo bastante jasca, muy castellana y con un toque macarra. Se me grabaron dos fotos en el coco. La primera, fundamental para entender el cotarro, era la imagen de la pistola. Un fulano bigotudo la iba enseñando al público como quien muestra la verdad de la vida (que a su juicio era la muerte) y con ella en la mano iba indicando que estaba dispuesto a utilizarla si no seguían sus instrucciones. Y la segunda es una imagen en movimiento, el resorte mecánico que se produce cuando trescientos y pico diputados responden al unísono. Oyes la ráfaga de balas y al instante se produce la ola. Fantástico y emotivo. El mensaje era claro como el agua: tengan ustedes miedo.
Por entonces tenía yo veinte tacos, que es más o menos como dieciséis o diecisiete de ahora. Hacía teatro y gozaba de una vida bohemia aunque provinciana. A última hora de la tarde tenía previsto acercarme hasta el Oasis para escuchar un recital poético de Ángel Guinda, que era lo máximo a lo que se podía aspirar un lunes en Zaragoza. En aquella época no existía internet. Ni los móviles, que son un invento de antes de ayer. Si estabas fuera de casa y querías llamar por teléfono, entrabas en un bar o buscabas una cabina. No había ese despliegue de pantallas que ahora te encuentras en cualquier cafetería, en la mayoría de ellas ni siquiera había un triste televisor. Así que me encontré a las puertas del Oasis con la persiana bajada. La persiana era de fleje y se cerraba por los dinteles igual que un acordeón, atrapando el polvo de los extremos y creando una frontera metálica entre el público y los artistas. Recuerdo que habría una veintena de personas congregadas en la reja mientras el propio poeta, del otro lado, nos informaba que había suspendido la función. La orden de suspender el acto no venía del gobierno civil, era fruto del miedo.
Aquella noche se cerraron muchos bares sencillamente por miedo a lo que pudiera ocurrir y cuando llegué a casa me recibió mi padre con una bronca que me pilló a contrapié. Quizá fueran las once, no más y estaba el hombre desencajado. Intentó arrearme un par de mangazos en la mollera sin demasiada convicción, como si estuviera ventilando la habitación y al mismo tiempo trasmitiendo de paso un ápice de sentido común en aquella cabeza de chorlito, pero aquellos soplamocos no tenían otro objetivo que amansar el manojo de nervios que le tensaba por dentro. Para entonces ya me había hecho cargo de la situación y era consciente del problema, pero era incapaz de sentir miedo. Y la verdad es que nunca me he visto como un tipo valiente. Tan sólo tuve la suerte de no sufrir la primera onda expansiva, la que se proyecta con la información y que suele hacer mella entre los más mayores. Una vez que escuché las noticias de la radio comencé a preocuparme, pero era ya demasiado tarde para que el miedo cuajase en mi persona. Sin embargo, estaba muy expectante. Hasta que no apareció ese mamarracho armado con una pistola en el congreso de los diputados, lo que ocurriera allí no parecía tan importante como para sostener el interés de la gente, y eso que iban a sustituir a un presidente del gobierno por otro. Desde luego aún no existía esta sensación de hartazgo que tenemos ahora con los políticos, aunque sí cierto desinterés.
Esta algarada puso en guardia a la casta, que se protegió de sucesivas intentonas ampliando el rango de su seguridad y a partir de entonces ya no fue tan fácil acercarse al edificio de la Carrera de san Jerónimo. Y mucho menos entrar. Se convocaron manifestaciones para defender la democracia, interpretando que la voluntad popular residía precisamente en aquellos señores que fueron secuestrados por los golpistas, cuyas caras más visibles saldrían de la cárcel años después sin retractarse y cuya trama civil se evaporó en la neblina de los acontecimientos. Es chocante que hoy, cuando se cumplen treinta y dos años de aquella asonada, salgan a la luz pública unas memorias de Sabino Fernández Campo -antiguo secretario general de la casa del rey- que desmienten por completo la versión oficial de lo que sucedió en la Zarzuela durante la intentona. Las ha colgado Anasagasti, el senador nacionalista vasco, en su blog y en un extracto de las mismas nos muestra a un rey confabulado secretamente con los golpistas, celebrando con champán la entrada de Tejero en el parlamento. Al margen de la veracidad de lo que se cuenta, cuya comprobación es al menos tan compleja como creerse a pies juntillas el mito del monarca que se nos vendió entonces, salta a la vista que la ingenuidad que manteníamos durante el siglo pasado con respecto a los cargos públicos resulta imposible de sostener en el presente.
 |
Por entonces tenía yo veinte tacos, que es más o menos como dieciséis o diecisiete de ahora. Hacía teatro y gozaba de una vida bohemia aunque provinciana. A última hora de la tarde tenía previsto acercarme hasta el Oasis para escuchar un recital poético de Ángel Guinda, que era lo máximo a lo que se podía aspirar un lunes en Zaragoza. En aquella época no existía internet. Ni los móviles, que son un invento de antes de ayer. Si estabas fuera de casa y querías llamar por teléfono, entrabas en un bar o buscabas una cabina. No había ese despliegue de pantallas que ahora te encuentras en cualquier cafetería, en la mayoría de ellas ni siquiera había un triste televisor. Así que me encontré a las puertas del Oasis con la persiana bajada. La persiana era de fleje y se cerraba por los dinteles igual que un acordeón, atrapando el polvo de los extremos y creando una frontera metálica entre el público y los artistas. Recuerdo que habría una veintena de personas congregadas en la reja mientras el propio poeta, del otro lado, nos informaba que había suspendido la función. La orden de suspender el acto no venía del gobierno civil, era fruto del miedo.
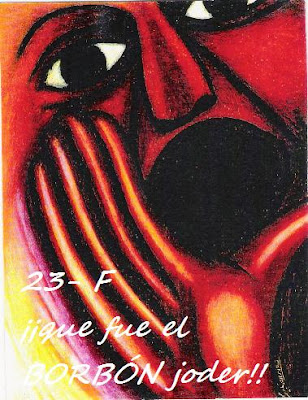 |
Aquella noche se cerraron muchos bares sencillamente por miedo a lo que pudiera ocurrir y cuando llegué a casa me recibió mi padre con una bronca que me pilló a contrapié. Quizá fueran las once, no más y estaba el hombre desencajado. Intentó arrearme un par de mangazos en la mollera sin demasiada convicción, como si estuviera ventilando la habitación y al mismo tiempo trasmitiendo de paso un ápice de sentido común en aquella cabeza de chorlito, pero aquellos soplamocos no tenían otro objetivo que amansar el manojo de nervios que le tensaba por dentro. Para entonces ya me había hecho cargo de la situación y era consciente del problema, pero era incapaz de sentir miedo. Y la verdad es que nunca me he visto como un tipo valiente. Tan sólo tuve la suerte de no sufrir la primera onda expansiva, la que se proyecta con la información y que suele hacer mella entre los más mayores. Una vez que escuché las noticias de la radio comencé a preocuparme, pero era ya demasiado tarde para que el miedo cuajase en mi persona. Sin embargo, estaba muy expectante. Hasta que no apareció ese mamarracho armado con una pistola en el congreso de los diputados, lo que ocurriera allí no parecía tan importante como para sostener el interés de la gente, y eso que iban a sustituir a un presidente del gobierno por otro. Desde luego aún no existía esta sensación de hartazgo que tenemos ahora con los políticos, aunque sí cierto desinterés.
Esta algarada puso en guardia a la casta, que se protegió de sucesivas intentonas ampliando el rango de su seguridad y a partir de entonces ya no fue tan fácil acercarse al edificio de la Carrera de san Jerónimo. Y mucho menos entrar. Se convocaron manifestaciones para defender la democracia, interpretando que la voluntad popular residía precisamente en aquellos señores que fueron secuestrados por los golpistas, cuyas caras más visibles saldrían de la cárcel años después sin retractarse y cuya trama civil se evaporó en la neblina de los acontecimientos. Es chocante que hoy, cuando se cumplen treinta y dos años de aquella asonada, salgan a la luz pública unas memorias de Sabino Fernández Campo -antiguo secretario general de la casa del rey- que desmienten por completo la versión oficial de lo que sucedió en la Zarzuela durante la intentona. Las ha colgado Anasagasti, el senador nacionalista vasco, en su blog y en un extracto de las mismas nos muestra a un rey confabulado secretamente con los golpistas, celebrando con champán la entrada de Tejero en el parlamento. Al margen de la veracidad de lo que se cuenta, cuya comprobación es al menos tan compleja como creerse a pies juntillas el mito del monarca que se nos vendió entonces, salta a la vista que la ingenuidad que manteníamos durante el siglo pasado con respecto a los cargos públicos resulta imposible de sostener en el presente.