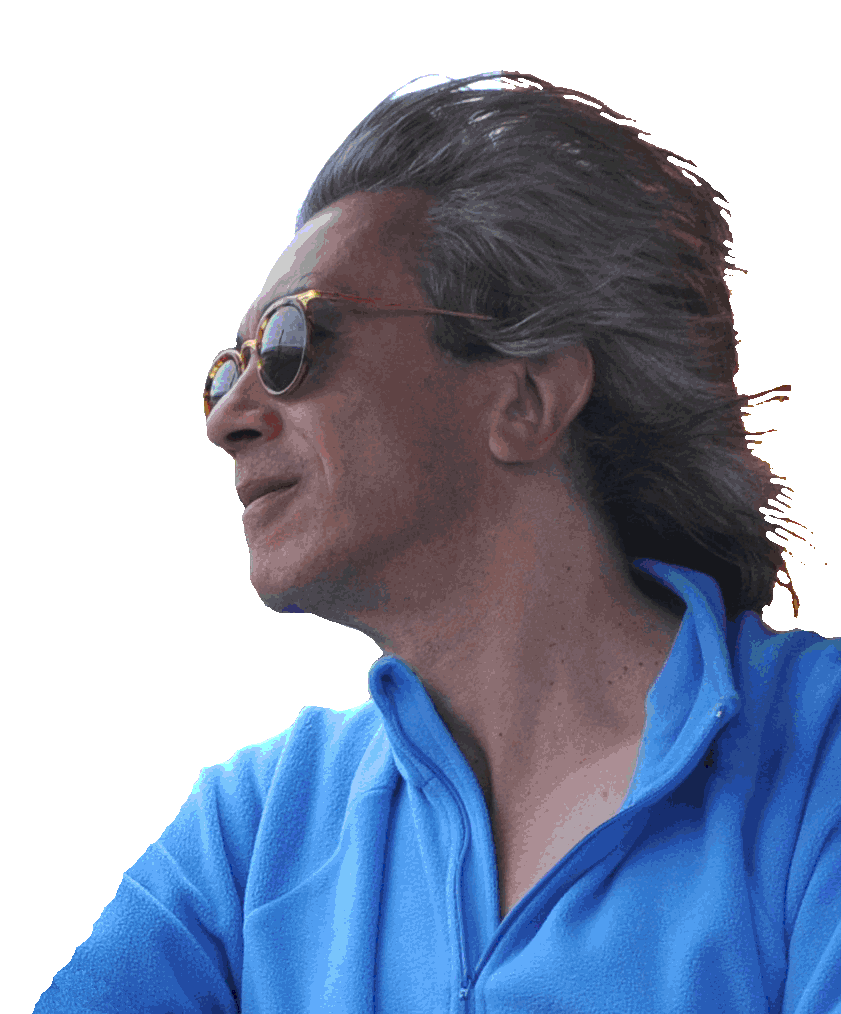
jueves 1 de septiembre de 2011
Trotando por el terruño
Llevo encima lo que los católicos denominan «credencial del peregrino» para poder acceder a los albergues, la mayoría de los cuales, en Galicia, los inauguró el dinosáurico Fraga Iribarne en 1993 cuando ejerció como cacique de la Xunta. Sin credencial no hay albergue, y los albergues cuestan cinco euros, en comparación con el doble de los llamados albergues privados. La credencial consiste en unos papelotes grapados que llevan impresas unas casillas donde te estampan un sello. A mí, como se me nota en la jeta la cara de agnóstico que tengo, me han ido clavando los sellos donde les ha venido en gana, de modo que parece que haya ido dando saltos entre las ciudades y pueblos del estadito español en helicóptero. Dudo que me regalen en Santiago la compostela, por mucho que me ponga beato y haga una fila de trescientas personas. No está en mi ánimo perder el tiempo. Dicen que también dan «la peregrina» a los civiles. Si estoy de humor igual me vengo arriba, pero lo dudo.
Todo esto viene a cuento de que ya estamos en la parroquia de Casanova, en el concello de Palais de Rei, a sesenta y pocos kilómetros del Campo de las Estrellas (Compostela, Santiago de), albergue desde donde escribo la presente, a escasos centímetros del camino y bajo la sombra de un castaño enorme. Desde un poyete de cemento veo pasar a los ciclistas, caminantes, viajeros y peregrinos en una tarde que amenaza lluvia pero que no termina de romper y como justo aquí empieza una cuesta exigente puedo disfrutar los gotillones de sudor que se empapan a todos aquellos que han decidido prolongar su jornada hasta la localidad de Melide, diez kilómetros más allá de donde estoy. En Galicia todo es menos previsible. Una lugareña puede salirte al paso para colocarte una filloas. Una recua de vacas puede cortarte el camino. Un sujeto que en vez de pies calza unas extremidades de madera puede saludarte desde un muro de pizarra mientras vacía en el gaznate su cantimplora y te desea que «nadie afloje», como si temiera que de aflojarse las tuercas de sus falsos pies todo el planeta pudiese reventarle las narices a cualquiera, y no sólo a él. ¿Y qué decir de la lluvia? ¿De esa regadera inmensa que se vuelca desde el cielo y te obliga a dejar la mochila en el suelo y buscar precipitadamente la capelina para no chipiarte?
Los pueblos gallegos son en realidad aldeas ínfimas donde apenas sobrevive una persona y varios perros que duermen en la carretera de forma tan soporífera que parecen haber muerto. Escribo mientras una brisa sutil hacer caer bellotas sobre la mesa de cemento donde he colocado el ordenador, temiendo que una, como esta mañana durante el desayuno, me golpee con la fuerza de una piedra en la cabeza. Es frecuente que a nuestro paso aparezca el camión cisterna que recoge la leche de las frisonas ordeñadas en cada castro, en cada casa, en cada granja y que una vecina salga con un mandil, unas botas de goma y varios cubos a llenar el depósito de la Picot. También es normal que las hojas de los nabos estén más altas de lo normal, porque las dejan crecer lo indecible para cortar las más tiernas y echarlas en el ya clásico calgo gallego, porque los grelos no se recogen hasta bien entrado diciembre). ¿O era al revés? No recuerdo...
Trotando por el terruño es habitual encontrarse con todo tipo de horreos, así que casi es mejor incrustar en la portada una foto que tan sólo los intuya, porque no sabes con cuál quedarte. Cientos de pequeñas anécdotas salpican de morriña el paisaje lucense y hasta mañana, si no me equivoco, no cruzaremos la frontera provinciana de A Coruña. Los inevitables encontronazos con los «bicigrinos» que, cuando les conviene, toman el sendero a tumba abierta gritando como si de una bocina se tratara «buen camino» a mandibula batiente con el propósito de que los torpes peatones se aparten y les dejen franco el camino. Se agradece en Galicia que los italianos ya no se hagan cargo de los albergues públicos, sobre todo los italianos católicos. Los hospitaleros suelen ser amables y no se complican la existencia con creencias y tontadas.
Es habitual que salpiquen la calzada algunos símbolos celtas y que las iglesias románicas —como pude apreciar en Escocia, por ejemplo— estén rodeadas de las tumbas y panteones del cementerio. En algunos extremos, los nichos quedan al pie mismo de la carretera comarcal, por donde se colocan los féretros al borde de la cuneta. Es común encontrar cruceiros, con esa conciencia católica que se apropia de la simbología celta para sacralizar lo pagano. Calaveras y huesos se incrustan en la piedra del crucificado, ofreciendo el reverso de una virgen que asciende a los cielos sin escoba, como una meiga alucinante. La santa compaña de hoy la ofrecen muchos peregrinos que comienzan a caminar antes del amanecer, o incluso de noche, portando en sus frentes impresionantes linternas halógenas. Caminando por Galicia es imposible no dejarse llevar por lo bucólico y lo pastoril, cuando el pestazo del heno satura las narices, o cuando la zufra (los purines) barren los campos, o cuando pisas un mojón de vaca y lo vas arrastrando hasta la parroquia siguiente. El panorama es tan verde que se te humedece el corazón y resulta complicado ser hiriente. La vida es al mismo tiempo dulce y pobre, densa y reumática, penetrante y desvencijada. La bruma cae igual que un copo de humo sobre los cerebros hasta convertirlos en esponjas y un rayo de sol se agradece en medio de la tarde. Será que todavía estoy haciendo la digestión de un puñadito de costillas y que, por más intentos que hago, no surge la socarronería. Será que dentro de unos días termina ya este suplicio. O será que siguen lloviendo bellotas del cielo y en cualquier momento cae un cahaparrón.
Todo esto viene a cuento de que ya estamos en la parroquia de Casanova, en el concello de Palais de Rei, a sesenta y pocos kilómetros del Campo de las Estrellas (Compostela, Santiago de), albergue desde donde escribo la presente, a escasos centímetros del camino y bajo la sombra de un castaño enorme. Desde un poyete de cemento veo pasar a los ciclistas, caminantes, viajeros y peregrinos en una tarde que amenaza lluvia pero que no termina de romper y como justo aquí empieza una cuesta exigente puedo disfrutar los gotillones de sudor que se empapan a todos aquellos que han decidido prolongar su jornada hasta la localidad de Melide, diez kilómetros más allá de donde estoy. En Galicia todo es menos previsible. Una lugareña puede salirte al paso para colocarte una filloas. Una recua de vacas puede cortarte el camino. Un sujeto que en vez de pies calza unas extremidades de madera puede saludarte desde un muro de pizarra mientras vacía en el gaznate su cantimplora y te desea que «nadie afloje», como si temiera que de aflojarse las tuercas de sus falsos pies todo el planeta pudiese reventarle las narices a cualquiera, y no sólo a él. ¿Y qué decir de la lluvia? ¿De esa regadera inmensa que se vuelca desde el cielo y te obliga a dejar la mochila en el suelo y buscar precipitadamente la capelina para no chipiarte?


Cisnes en Sarria y cruzando Ponte Aspera sobre el Río Pequeño

Amanecer en Barbadelo y cima de la escalinata en Portomarín

Río Miño cruzando Portomarín y albergue de Gonzar |
Los pueblos gallegos son en realidad aldeas ínfimas donde apenas sobrevive una persona y varios perros que duermen en la carretera de forma tan soporífera que parecen haber muerto. Escribo mientras una brisa sutil hacer caer bellotas sobre la mesa de cemento donde he colocado el ordenador, temiendo que una, como esta mañana durante el desayuno, me golpee con la fuerza de una piedra en la cabeza. Es frecuente que a nuestro paso aparezca el camión cisterna que recoge la leche de las frisonas ordeñadas en cada castro, en cada casa, en cada granja y que una vecina salga con un mandil, unas botas de goma y varios cubos a llenar el depósito de la Picot. También es normal que las hojas de los nabos estén más altas de lo normal, porque las dejan crecer lo indecible para cortar las más tiernas y echarlas en el ya clásico calgo gallego, porque los grelos no se recogen hasta bien entrado diciembre). ¿O era al revés? No recuerdo...
Trotando por el terruño es habitual encontrarse con todo tipo de horreos, así que casi es mejor incrustar en la portada una foto que tan sólo los intuya, porque no sabes con cuál quedarte. Cientos de pequeñas anécdotas salpican de morriña el paisaje lucense y hasta mañana, si no me equivoco, no cruzaremos la frontera provinciana de A Coruña. Los inevitables encontronazos con los «bicigrinos» que, cuando les conviene, toman el sendero a tumba abierta gritando como si de una bocina se tratara «buen camino» a mandibula batiente con el propósito de que los torpes peatones se aparten y les dejen franco el camino. Se agradece en Galicia que los italianos ya no se hagan cargo de los albergues públicos, sobre todo los italianos católicos. Los hospitaleros suelen ser amables y no se complican la existencia con creencias y tontadas.
Es habitual que salpiquen la calzada algunos símbolos celtas y que las iglesias románicas —como pude apreciar en Escocia, por ejemplo— estén rodeadas de las tumbas y panteones del cementerio. En algunos extremos, los nichos quedan al pie mismo de la carretera comarcal, por donde se colocan los féretros al borde de la cuneta. Es común encontrar cruceiros, con esa conciencia católica que se apropia de la simbología celta para sacralizar lo pagano. Calaveras y huesos se incrustan en la piedra del crucificado, ofreciendo el reverso de una virgen que asciende a los cielos sin escoba, como una meiga alucinante. La santa compaña de hoy la ofrecen muchos peregrinos que comienzan a caminar antes del amanecer, o incluso de noche, portando en sus frentes impresionantes linternas halógenas. Caminando por Galicia es imposible no dejarse llevar por lo bucólico y lo pastoril, cuando el pestazo del heno satura las narices, o cuando la zufra (los purines) barren los campos, o cuando pisas un mojón de vaca y lo vas arrastrando hasta la parroquia siguiente. El panorama es tan verde que se te humedece el corazón y resulta complicado ser hiriente. La vida es al mismo tiempo dulce y pobre, densa y reumática, penetrante y desvencijada. La bruma cae igual que un copo de humo sobre los cerebros hasta convertirlos en esponjas y un rayo de sol se agradece en medio de la tarde. Será que todavía estoy haciendo la digestión de un puñadito de costillas y que, por más intentos que hago, no surge la socarronería. Será que dentro de unos días termina ya este suplicio. O será que siguen lloviendo bellotas del cielo y en cualquier momento cae un cahaparrón.